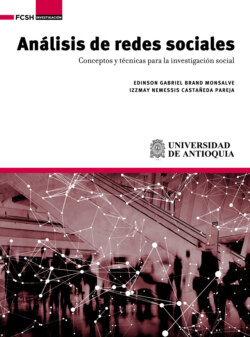Читать книгу Análisis de redes sociales - Edinson Gabriel Brand Monsalve - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1. Red social. Un concepto en desarrollo
1.1. ¿Qué es una red social?
Para hablar de redes sociales, el punto inicial podría ser una pregunta diferente, como por ejemplo establecer cuál ha sido la evolución histórica del concepto, qué usos le han dado, en qué escuelas de pensamiento se inscribe, etc. De esta forma tratamos de dar una base epistemológica a lo que se quiere proponer en este texto, sin pretender dar gran profundidad al tema. No obstante, en este caso, aunque se plantearán algunos elementos al respecto, el punto de partida será presentar una definición de red social, sin esperar univocidad al respecto, ni tampoco resolver la pregunta que ha ocupado la pluma de diferentes autores durante mucho tiempo respecto a si se trata de un concepto, de una teoría, de un paradigma o de una metodología.
Si el lector quiere conocer la opinión de los autores sobre esta clasificación respecto a dónde pueden ubicarse las redes sociales, la respuesta será un depende, pues es posible que responda a todas estas clasificaciones o solo a algunas de ellas, es posible que se aborden categorías que hagan pensar al lector en una en especial o en todas a la vez, lo cual no hace que sea impreciso lo que aquí se quiere trabajar, sino que permite dar a entender que no se puede partir de un acuerdo único sobre el concepto de redes sociales, toda vez que ese acuerdo no está dado. Sin embargo, este libro pretende ahondar privilegiadamente en el ámbito metodológico. Con esto se adelanta una conclusión que se quiere compartir en este texto, a saber, el trabajo con redes sociales requiere que el investigador tenga una profunda claridad sobre lo que está trabajando, de tal forma que evite perderse en un mundo tan grande como es el mundo de las redes sociales.
¿Qué es una red social? Esta es la pregunta que debe resolverse al empezar una investigación o una intervención que quiera abordarse desde la perspectiva reticular. Gracias a la experiencia y a la participación en múltiples espacios de trabajo, es de conocimiento de los autores que esta pregunta suele aparecer al final, cuando ya se han zanjado profundas discusiones, diseños metodológicos, intervenciones y estudios que han pretendido dar cuenta de comportamientos sociales a partir de las redes como concepto central, limitando las posibilidades de comprensión y lectura de estructuras relacionales. Además, se presentan en estos espacios tantos conceptos de redes como intencionalidades existen sobre esta perspectiva, provocando posturas disímiles, con puntos de encuentro mínimos que hacen más difícil generar consensos de trabajo.
Buscando respuesta a este interrogante desde la participación en diferentes espacios como investigaciones, conversatorios, foros, conferencias, talleres, entre otros, así como por medio de la búsqueda de literatura sobre el tema tanto a nivel nacional, en Colombia, como a nivel internacional, cabe resaltar que en el país este es un campo en crecimiento, que ha logrado ampliar el acervo de conocimiento de manera significativa en los últimos años. Entre los trabajos que se encuentran en el país que hacen un balance de las definiciones de red social es importante mencionar, solo con el propósito de ilustrar, el realizado por Camilo Madariaga, Raimundo Abello y Omar Sierra,1 en el cual se hace una exposición de diferentes definiciones de red social de varios autores reconocidos en el tema, es decir, aquellos que son generalmente referenciados en diferentes textos, por lo que se usará en el presente libro como punto de partida bastante amplio para la definición de red social.
En el libro hay definiciones como la de Mony Elkaïm, quien plantea que es “un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo o una familia. Es, en síntesis, un capullo alrededor de una unidad familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad”.2 Para Shock es “un acto respectivo de una inclinación intencional de una toma de contacto continuado de una persona o de un grupo con otro, entre los cuales se crean vínculos sociales que pueden estar medidos por fenómenos emocionales, tales como simpatía, antipatía, amistad, enemistad y disposición o no a prestar ayuda”.3
Ross Speck y Carolyn Attneave afirman que “es un campo relacional total de una persona, y tiene generalmente una representación espacio-temporal”.4 Se relaciona especialmente con el intercambio de información. Para Speck e Uri Rueveni “es un conglomerado de individuos que se reúnen en un lugar y momento determinados con el fin de organizar más estrechamente las relaciones y lograr todo el apoyo que se necesita para la adaptación social”.5 Henderson, por su parte, “hace referencia al conjunto de conductas que tienden a fomentar relaciones interpersonales en un sitio y momento adecuado, alrededor de uno o más individuos y con objeto de facilitar el suficiente apoyo social para lograr un equilibrio psico-emocional que amplía mucho más la cobertura de las relaciones existentes y de las potencialidades que se generan en cualquier red social”.6
Para Pio Sbandi “es una Figura social en que varios individuos se reúnen y, en virtud de las interacciones que se desarrollan entre ellos, obtienen una creciente aclaración de las relaciones de otras Figuras sociales”.7 Elina Dabas define las redes sociales como “sistemas abiertos que a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales favorecen la potencialización de los recursos que posee. Desde este punto de vista, cada miembro de una familia de un grupo o de una institución se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla. Así, los diversos aprendizajes que una persona realiza se potencian cuando son socialmente compartidos en procura de solucionar un problema común”.8 Reales, Bohórquez y Rueda la definen como un “sistema humano abierto, cooperativo y de propósito constructivo que a través del intercambio dinámico (de energía, materia e información) entre sus integrantes permite la potencialización de los recursos que éstos poseen”.9 Para Kethleen es “un conjunto de relaciones humanas que tienen un impacto duradero en la vida de cualquier persona. Desde esta perspectiva la red está formada por los sujetos significativos cercanos al individuo y constituye el ambiente social primario en que éste se desenvuelve. En este sentido, la componen los miembros de la familia nuclear, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo y los conocidos de la comunidad”.10
Para Light y Keller es un “tejido de relaciones entre un conjunto de personas que están unidas directa o indirectamente mediante varias comunicaciones y compromisos que pueden ser vistos como una apreciación voluntaria o espontánea, siendo heterogénea y a través de los cuales cada una de ellas está buscando dar y obtener recursos de otros”.11 Itirago e Itirago la definen como “el medio más efectivo de lograr una estructura sólida, armónica, participativa, democrática y verdaderamente orientada al bienestar común”.12 Para Jorge Riechmann y Fernández Buey son “conexiones o articulaciones entre grupos y personas con un objetivo común que sirve de hilo conductor de tales relaciones, las cuales pueden ir desde relaciones familiares o de compadrazgo hasta movimientos sociales”.13 Madariaga, Sierra y Abello afirman que “son mecanismos efectivos que utiliza la gente en desventaja socioeconómica para subsistir. Este concepto revela que las condiciones de vida de estas personas no les permiten, en primera instancia, atender otras necesidades de desarrollo diferentes a las que tienen que ver con su sobrevivencia, ya que entre los problemas que afrontan estos sectores está el de los bajos ingresos que reciben, que en el mejor de los casos sólo les permiten cubrir los gastos de sus necesidades básicas, principalmente, las relacionadas con la alimentación”.14
Estos autores recogen las diferentes definiciones a partir de cuatro líneas de comprensión de lo que es una red social: una forma de funcionamiento de lo social, una modalidad de pensar las prácticas sociales, una estrategia que guía acciones comunitarias e intervenciones sobre grupos vulnerables y la idea de una propuesta organizacional alternativa respecto a la forma piramidal clásica de organización, fundamentada en el mando del control social. Una vez hecha esta consideración, definen las redes sociales como
formas de interacción social continuas, en donde hay un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones, con el fin de alcanzar metas comunes en forma colectiva y eficiente. Constituyen un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a individuos y a grupos que se identifican en cuanto a las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos por medio del intercambio y el reciclaje de experiencias en múltiples direcciones. El propósito u objetivo común a los miembros de una red es la razón de ser de la misma; es lo que articula y convoca a los diversos actores sociales que la componen.15
Complementariamente, Carlos Sluzki, un autor reconocido en el tema, también hace un balance de autores importantes en la materia, de acuerdo a los aportes que hicieron a la comprensión de qué es una red social en función de cómo abordaron en sus investigaciones la perspectiva reticular, es decir, desde una perspectiva metodológica: Kurt Lewin “incluye explícitamente variables centradas en relaciones sociales informales”;16 Jacob Levy Moreno inventó la técnica sociométrica denominada “sociograma, para esbozar un mapa de red de relaciones –del tipo de ‘quién conoce a quién’– en grupos y en comunidades [...] Jhon Barnes (1954, 1972) llevó a cabo un estudio pionero acerca de las redes informales y formales, familiares y extrafamiliares”;17 Elizabeth Bott “desarrolló metodologías pioneras para analizar las prácticas de interacción informal de la red familiar extendida, diferenciando la composición de la red (aspectos como el porcentaje de la red que está constituida por la familia o que pertenecen a la misma religión, la distancia geográfica entre el informante y los miembros significativos de su red, etc.), la estructura de la red (rasgos tales como densidad, agrupamiento en subredes o conjuntos, etc.) y los contenidos de las interacciones (aspectos como el apoyo que se brindan, la información práctica, los consejos, etc.)”.18
Erich Lindemann creó “la ‘teoría de la crisis’, resaltó a través de sus escritos la posición central de la red social personal –familiar y extrafamiliar– de un individuo en codeterminación de los efectos a corto y largo plazo de una situación de crisis”.19 Ross Speck, Carolyn Attneave y Uri Rueveni combinaron “en reuniones terapéuticas a la familia extensa con la red informal de las relaciones, para el manejo de pacientes en crisis”.20 Sluzki, particularmente, al referirse a las redes sociales, centrándose en las redes personales, describe que:
[...] Los contextos culturales y subculturales en los que estamos sumergidos, los contextos históricos, políticos, económicos, religiosos, de circunstancias medioambientales, de existencia o carencia de servicios públicos, de idiosincrasias de una región o un país o un hemisferio, sostienen y forman parte del universo relacional del individuo. En un nivel más microscópico, a su vez, la red social personal puede ser definida como la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o define como diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. Esta red corresponde al nicho interpersonal de la persona, y contribuye substancialmente a su propio reconocimiento como individuo y a su imagen de sí.21
En la literatura más actual sobre el tema se encuentran autores que siguen definiendo las redes sociales a partir del desarrollo de diferentes tipos de estudios, proponiendo definiciones propias o trayendo las de autores que han alcanzado un reconocimiento importante en la materia. Así, por ejemplo, Stanley Wasserman y Katherine Faust, en su reconocido texto sobre el ars, definen red social como “una red de relaciones que vincula a las entidades sociales, o de redes o vínculos entre las unidades sociales que emanan de la sociedad”.22 Para Montoya, Valencia y Montoya, “una red social puede definirse como un conjunto de puntos (actores sociales) vinculados por relaciones que cumplen determinadas propiedades. Las redes sociales poseen una estructura y una morfología propias, cuyas cualidades, como la posibilidad de cuantificar las relaciones y su consiguiente tratamiento matemático, evidencian diversas aplicaciones para el análisis e interpretación de las conductas sociales”.23 James Mitchell define la red social como “un conjunto específico de lazos entre un conjunto definido de personas, con la propiedad de que las características de estos vínculos pueden ser utilizadas para interpretar la conducta social de los individuos”.24
Sonia Bertolini y Valentina Goglio,25 Carlos Lozares26 y Rita de Cássia Melão de Morais et al.27 coinciden en definir las redes sociales como un conjunto de actores unidos de manera específica por vínculos y relaciones sociales, que pueden influir en los demás para orientar sus acciones mediante la socialización de información. Coleman28 define las redes como relaciones que conFiguran un capital social, por lo que su acceso puede ser socialmente calificado de acuerdo con las condiciones del contexto social de pertenencia, es decir, según las condiciones sociales, familiares, laborales, entre otras, de un individuo. Para Adilson Luiz Pinto y Audilio Gonzáles red social es la “forma de representar las relaciones y las cooperaciones afectivas o profesionales entre integrantes que se conectan horizontalmente”.29 Pablo Galaso, Sebastián Goinheix y Adrián Rodríguez se acogen a la postura de Isset et al., quienes señalan que el término red se emplea en la literatura de tres formas diferentes: “(1) metafóricamente, con el fin de describir un fenómeno de organización social [...] (2) para referirse a los métodos y paradigmas metodológicos que, desde el análisis de redes sociales, permiten medir las estructuras de las interrelaciones políticas [...] (3) de forma práctica, entendiendo a las redes como una herramienta que contribuye a lograr determinados objetivos, tales como la provisión de servicios públicos o la implicación en la gobernanza colaborativa local”.30
Humberto Charles, Aldo Torres y David Castro31 hacen la distinción entre las redes sociales físicas y las redes sociales virtuales. Las primeras las definen como el conjunto de contactos que posee un individuo, ya sean familiares, conocidos o amigos, y de los cuales puede recibir apoyo material o simbólico; las segundas se refieren al mismo tipo de contactos, pero cuya forma de localización es principalmente por internet.
Un trabajo más reciente en el país es el de José Hernando Ávila Toscano,32 en el que se discute el tema de las redes sociales enfocándose principalmente en su uso para la medición y análisis de la producción científica. Allí se reafirma que Colombia es un país emergente en el análisis de redes, reconociendo los avances en el tema de autores como Camilo Madariaga y Jorge Palacio, de la Universidad del Norte, quienes ya fueron mencionados; Gabriel Vélez, de la Universidad de Antioquia, y Sebastián Robledo, de la Universidad de Manizales, por sus investigaciones en bibliometría; Dolly Cristina Palacio, de la Universidad Externado de Colombia, por su trabajo en el análisis de redes socioecológicas y la importancia de la colaboración que ha tenido lugar entre diferentes colegas latinoamericanos para realizar seminarios internacionales sobre el ars.
Este balance de definiciones es posible ampliarlo reconociendo que todas son válidas o, dicho de otra forma, no hay argumentos para invalidarlas, en tanto son las construcciones que les permiten a los autores dar cuenta de la realidad social que estudian o intervienen desde una perspectiva reticular. Es por ello por lo que a lo largo del texto irán apareciendo otros autores con los que se podrá seguir ampliando este tema.
Queda claro hasta aquí que, en primer lugar, no hay una única definición del concepto de red social, lo que lo hace problemático, especialmente para el análisis. El énfasis que se hace en este concepto se presenta de manera diferenciada según el tema de interés, el contexto del fenómeno, la población objetivo, entre otros elementos emergentes, que definen la intención del análisis o de la intervención. Mientras que unos autores se quedan en un nivel general del concepto, otros trabajan las redes sociales de manera muy particular o específica, incluso en algunos casos podría decirse que se minimiza, tomando como referencia unas pocas características de la población que se investiga.
Hasta aquí puede establecerse que las redes sociales se identifican como: (1) una forma de entender cómo funciona el mundo y, por consiguiente, la forma en aprehenderlo en la investigación o en la intervención, (2) una forma de operativizar una práctica académica y/o social y (3) en algunos casos hay una fuerte orientación a verlas como una metodología, esto es, una manera de hacer algo, dirigido especialmente hacia organizaciones para la consecución y optimización de recursos. Estas definiciones tienen en cuenta el concepto desde lo más general y complejo, hasta lo más particular y sencillo, o viceversa.
En la vida práctica, es decir, no académica, pueden identificarse también muchas formas de comprender el concepto de red social, encontrando que esta, como una forma organizativa, es quizá la definición que mayor representación y uso tiene en diferentes espacios en el país. Así, por ejemplo, se tienen asociaciones, comités, mesas de trabajo, alianzas, agrupaciones, redes, etc., tales como redes de adulto mayor, redes de mujeres, redes de políticas públicas, redes de niñez, redes de bibliotecas, redes de jóvenes, entre tantas otras, y, en la mayoría de los casos, hay una referencia a lo organizativo, es decir, a la conformación de una organización que agrupa diferentes actores, para la cual se define una estructura de funcionamiento y existencia jurídica, aunque ello no es garantía de la existencia de lazos entre los miembros. De hecho, en algunas ocasiones quienes operan las organizaciones “redes” son los miembros de la junta directiva o secretarías técnicas, y puede darse una ausencia de cada miembro de la organización o una participación pasiva con mínimas interacciones.
Hay otras formas de participación abierta que ven las redes sociales como una metodología que permite avanzar en los objetivos que hayan sido propuestos con algún carácter colectivo y, de esa manera, lograr apertura, mayor participación, horizontalidad y otra cantidad de cargas mesiánicas que se ponen en este concepto, como si por su sola existencia (la del espacio colectivo como red) realmente se generara la vinculación entre los diferentes actores participantes de los espacios colectivos, haciendo prácticamente imposible rastrear los orígenes de las definiciones que aparecen en estas situaciones prácticas.
Sin embargo, y en segundo lugar, las definiciones citadas y otras tantas, que se encuentran en diferentes autores no citados en este apartado, como Barry Wellman, Mark Granovetter, Pablo Forni, Denise Najmanovich, José Ignacio Porras, Mario Albornoz y Fabio Alfaraz, Félix Requena Santos, Linton Freeman, Sonia Fleury, Harrison White, entre otros, así como las definiciones que han sido creadas como producto de la praxis, tienen dos aspectos en común: por un lado la existencia de vínculos y, por otro, la de partes que están vinculadas. Alrededor de estos dos aspectos se mueven todas las definiciones presentadas, es decir, en la especificación de lo que define los vínculos y la identificación de las partes se dota de contenido el concepto de red social en cada caso, pero aquí estaría la raíz del asunto para todos ellos.
Por tanto, en este texto se propone esa definición ya construida, y que se encuentra planteada por otros autores, solo con la variación de algunos términos de entender la red social o redes sociales como la existencia de un conjunto de vínculos o conexiones entre un conjunto de elementos, unidades o partes, siempre que estas unidades o partes sean personas individualmente consideradas u organizadas, formal o informalmente. Esta definición está basada en la que realizaron Wasserman y Faust, en la cual se entiende “por dato relacional un vínculo específico existente entre un par de elementos”,33 estableciendo unos lentes específicos para dar cuenta de todo aquello que se considera está conectado por alguna razón, constituyendo la base de lo que es común a las múltiples comprensiones de lo que es una red social.
De aquí también se tiene que la red social no es sujeto (en el sentido gramatical), más bien se considera una acción (verbo), es decir, el hablar de un vínculo necesariamente conlleva entender que hay una interacción, la cual se genera solo a partir de un intercambio de algo. El intercambio como tal es una acción que realizan las partes o unidades de un todo, y, por tanto, es posible definir que el nombre que se le asigna a algo no es garantía suficiente de que ese algo exista, en este caso vínculos, toda vez que no se evidencien dichas acciones o, de otra forma, interacciones. Por tanto, se puede decir que las redes sociales son dinámicas, de ninguna manera estáticas e inmóviles.
En algunos ejercicios que se han acompañado hay escenarios que se resisten a ser denominados red, en consideración de que hacerlo puede amenazar la existencia de estos (concepción negativa). En otros en los que se denominan red hay evidencia de pocos vínculos entre quienes participan, y en otros existen los vínculos, pero no hay ninguna mención a las redes o cualquier forma que exprese conexión entre las partes. En fin, ¿cómo se resuelve esta situación? El ars puede ser de mucha ayuda para resolverla, aunque ello se abordará más adelante, lo que interesa en esta parte del texto es poner en común estas situaciones, que sin duda el lector podrá encontrar en su cotidianidad y, aunque no haya aquí una respuesta precisa para esta pregunta, el poder identificarlas ayudará a entenderlas y abordarlas. Esto lleva a dar cuenta de alguna información sobre el surgimiento del concepto, así como algunas de sus aplicaciones.
1.2. Sobre el origen
Como fenómeno, las redes sociales pueden considerarse tan antiguas como la existencia misma del hombre, aunque no es fácil establecer su origen como término. No obstante, una primera muestra de estas se hizo visible en los procesos de trueque que tenían lugar en las sociedades primitivas para garantizar la supervivencia de pequeños grupos sociales, proceso que derivó con los años en el desarrollo de redes organizacionales.
En el transcurso del desarrollo de la humanidad y, por ende, de los sistemas de producción, la economía del trueque probablemente jugó un importante papel en la conformación de la red social primitiva, y su sentido inicial fue garantizar la supervivencia del grupo. Debido a que la red optimizó la organización para la producción, no es de extrañar que sus usos tengan cada vez mayor injerencia en el aumento de la efectividad de los sistemas productivos y empresariales. Por ejemplo, las redes institucionales constituyen en la actualidad formas de potenciar al máximo los recursos materiales y humanos en la consecución de fines comunes.
En lo que respecta a los intentos de desentrañar los antecedentes del término red, Parrochia (1993) se remonta a Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), padre de la química moderna, quien en el paso del siglo xviii al xix otorga a la química el estatus de ciencia de las combinaciones y de las comunicaciones de las sustancias. No obstante, y siguiendo el criterio de Parrochia, es posible rastrear la teoría de las redes mucho antes, en las concepciones de Raimundo Lulio (1235-1315) y Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716). Ya en el Medioevo (siglo xiii), Lulio construía aparatos rudimentarios para explotar automáticamente series de combinaciones entre conceptos. Por su parte Leibniz con su Dissertatio de Arte Combinatoria introduce en las matemáticas el término “combinatoria”, tal como es usado actualmente, lo cual abre paso a una nueva rama de esta ciencia pura. En este caso Leibniz presenta la idea de sistema binario al mundo occidental, lo cual constituyó una verdadera revolución en el ámbito del procesamiento de información.34
Camilo Madariaga y su equipo de trabajo hacen un desarrollo más amplio del tema, planteando lo siguiente:
Del término red se deriva el cultismo “reticular” y “retículo”, que significa redecilla, como en el francés “reticule”, utilizado inicialmente en Astronomía para luego designar un bolsito de señora. En portugués es rêde, en italiano rete, en inglés net, en francés réseaux, en alemán netz.
Desde el punto de vista de la hermenéutica simbólica, el término red simboliza un atributo y propiedad de casi todos los dioses, así como el aspecto aprisionador y negativo del poder femenino: La Gran Madre es a menudo diosa de las redes. Las redes son el símbolo de complejas relaciones que superan la secuencia de tiempo-espacio, sugieren una relación ilimitada. También en la mayoría de las religiones simboliza una estructura compuesta por lo visible y lo invisible en relación con la idea de unidad. En la simbología taoísta, la red es un atributo del cielo que significa unidad. En China, por ejemplo, las estrellas reciben el nombre de “Red del Cielo”; en el Egipto antiguo se mencionaba la “Red del mundo subterráneo”; en la cultura escandinava la red es un atributo de la diosa Ran, que tenía por apodo “la raptora”. En la religión grecorromana, la red simboliza el atributo de Hefeso/Vulcano, por ser un dios herrero con poderes vinculantes. En la simbología cristiana, la red es el atributo de la indestructibilidad de los lazos de las iglesias y, al mismo tiempo, simboliza el poder de captura del demonio.
Nótese que el término engloba confusamente las nociones de lazo, vínculo, trama, nodo, flujo, grupo, relación, conjunto, conexión (horizontal y vertical), etc.35
En el desarrollo del concepto es claro que el apellido “social” del nombre “red”, para referirse a la estructura social, es una denominación necesaria, toda vez que por red pueden entenderse muchas cosas. En la actualidad, el concepto de red puede conducirse a partir de dos formas de significado principalmente: en primer lugar, se tienen las redes “físicas”, en donde encontramos redes viales, de comunicaciones, de transporte, redes de servicios públicos y, ahora más que nunca, las redes aplicadas en el área de la computación y la internet. En segundo lugar, se encuentran las redes sociales, para referirse a las conexiones o vínculos entre personas consideradas individualmente, u organizadas formal o informalmente a través de las cuales fluyen recursos materiales o simbólicos.
En términos generales, existen dos grandes enfoques acerca de lo que es una red: el que considera solo la realidad material para definirla y el que tiene en cuenta el hecho social presente en su conformación. Con base en el primer enfoque, “Currien [...] da el nombre de red a toda infraestructura que permite el transporte de materia, de energía o de información, y que se inscribe sobre un territorio caracterizado por la tipología de sus puntos de acceso o puntos terminales, sus arcos de transmisión y sus nudos de bifurcación o de comunicación. En la segunda perspectiva, la red adquiere un carácter social y político, puesto que la dinámica y el entramado humano con evidentes propósitos sociales así lo demuestran”.36 Entre las primeras aplicaciones del concepto de red dentro del análisis sociológico se encuentra la referencia al trabajo realizado en los años 60 por el psicólogo Stanley Milgram, de la Universidad de Harvard, conocido como la “teoría de los seis grados”, quien en su faceta de sociólogo buscaba conocer cómo estaban conectadas las personas. Para ello elaboró un estudio con 160 personas, por medio del cual Milgram
Pretendía averiguar cuántos nexos o enlaces eran necesarios para que un paquete enviado por una persona en Omaha, Nebraska, llegara a un corredor de bolsa en Boston. Milgram buscaba llevar el experimento al extremo y por eso eligió 160 granjeros de uno de los lugares de la América más profunda, Omaha, y un destinatario con muy poco que ver con aquel grupo, un corredor de bolsa de Boston. Cada uno de los remitentes de estos paquetes debería pensar en las personas que pudiesen conocer con mayor cercanía posible al destinatario del paquete y pedirle que a su vez le enviara a la persona que más cerca pudiese estar del corredor de bolsa. Antes de realizar el experimento Milgram preguntó a sus colegas que predijesen el resultado. La mayor parte esperaban que se necesitasen hasta cien intermediarios entre el granjero de Omaha y el corredor de bolsa en Boston. [...] La mayor parte de los paquetes llegaron al corredor de bolsa en un máximo de cinco o seis pasos y éste es el origen del famoso concepto de los seis grados de separación.37
Con base en este trabajo de Milgram, años después fueron realizados otros con aplicaciones diferentes, uno de ellos el realizado por estudiantes universitarios de Pensilvania, quienes trataban de conocer las conexiones de su actor favorito. El estudio llegó a demostrar que el actor menos conocido era el más conectado, porque había actuado en películas de diferente género, lo que le daba la posibilidad de hacer parte de redes diferentes o lo que podría denominarse de otra forma como un actor de múltiples pertenencias, en tanto que aquellos que siempre actuaron en el mismo género, aunque presentaban un número mayor de películas en las que habían actuado, siempre trabajaban con los mismos actores, haciendo parte de las mismas redes sociales.
En años anteriores se ubica el trabajo de Jacob Levy Moreno, inmigrante en 1925 en Estados Unidos, quien a partir de algunos experimentos aplicó el concepto de red al trabajo con sus pacientes. Linton Freeman38 afirma que Levy Moreno fue el primero en utilizar el término red como hoy se usa, a través de la sociometría, por medio de la cual pretendía aplicar métodos cuantitativos para estudiar la evolución y organización de grupos, y la posición de los individuos que los componen. Es en este estudio que se hace por primera vez uso de las cuatro características del ars en una sola estrategia de investigación social, las cuales son:
1. Partir de la intuición estructural de la existencia de lazos que ligan a actores sociales
2. Basarse en información empírica sistemática
3. Hacer amplio uso de imágenes gráficas
4. Utilizar modelos matemáticos y computacionales
En este caso, Levy Moreno hizo uso de modelos matemáticos y computacionales para medir el tiempo que compartía un actor A con un actor B o C, la distancia espacial entre dichos actores y el efecto que tenían dichas medidas en el comportamiento y actuación de los actores, entre otras cosas. Con esto buscaba descubrir la organización real de un grupo, identificando los criterios alrededor de los cuales se desarrollaba cada estructura en particular, tales como sus necesidades, objetivos, valores, entre otros.39
Finalmente, Carlos Lozares, en su texto “La teoría de las redes sociales”, también ubica a Levy Moreno como desarrollador de la propuesta de la sociometría, aclarando que su trabajo estuvo orientado al trabajo terapéutico, estudiando desde allí la estructura de grupos de amigos. Asimismo, haciendo referencia al origen de este concepto, cita a Scott, quien a su vez ubica en Kurt Lewin uno de sus iniciadores. Lewin, también inmigrante en Estados Unidos en 1925, “puso de relieve el hecho de que la percepción y el comportamiento de los individuos y la misma estructura de grupo al que pertenecen se inscriben en un espacio social formado por el grupo y su entorno formando un campo de relaciones. Estas relaciones del campo social pueden ser analizadas formalmente por procedimientos matemáticos”.40
El antropólogo social norteamericano John Barnes se destacó, por sus aportes desde la antropología, con su estudio acerca de las redes formales e informales en un pueblo de pescadores en Noruega, donde analizó relaciones de amistad, parentesco y vecindaje. Allí puso “en evidencia la importancia de los vínculos sociales extrafamiliares en la cotidianidad”41 y concluyó que todas las “relaciones sociales debían estudiarse como un conjunto de puntos (correspondientes a nodos) que se vincularan con líneas para formar redes totales de relaciones, siendo este un modelo gráfico empleado en la actualidad”.42 Desde la disciplina sociológica se destacó Harrison White, quien “trató de darle consistencia relacional a conceptos tales como estructura, rol social o mercado”,43 y otros que destacaban las relaciones sociales como constituyentes de capital social.
Desde estos trabajos, principalmente, se empieza a desarrollar la teoría matemática de grafos aplicada a las redes, en un intento por formalizar el trabajo de Lewin, Levy Moreno y Heider (en la misma línea de los anteriores, con un trabajo sobre grupos dinámicos). En este desarrollo se ubican diferentes autores, entre los que se podrían mencionar a Cartwright, Zander, Harary y Norman en 1953, a Bavelas en 1950, a Festinger, que hace su aparición en 1949 y 1954, aunque el mismo Carlos Lozares44 va a ubicar a König en 1936 como uno de los primeros autores en trabajar los modelos de grafos. El desarrollo de esta teoría ha permitido que se puedan analizar conjuntos de relaciones entre actores de manera sistemática, y con el apoyo de programas informáticos ha sido posible procesar grandes volúmenes de datos.
1.3. Referentes teóricos
El desarrollo académico del concepto de red tuvo su principal auge a partir de la década de 1960, donde autores de diferentes lugares, especialmente de Estados Unidos, empezaron a aplicar en sus investigaciones la visión de las redes; sin embargo, este concepto se nutre de y nutre a otras teorías emergentes, sobre las cuales no podría decirse que son teorías de redes específicamente, sino más bien que obedecen a una visión en la cual hay una serie de actores relacionados. Lo que sí podría decirse es que es posible encontrar en muchas teorías sociales una propuesta relacional desde la cual fundamentar el concepto de red social; sin embargo, es un alcance que no tiene este texto. Así, por ejemplo, entre estas teorías, quieren mencionarse aquí las siguientes: la teoría del capital social, una de las más trabajadas por los autores que abordan el concepto de red social, incluso algunos de ellos ponen el capital social como una categoría inherente a las redes sociales, y la hacen parte de sus escritos. Un comentario desde la experiencia al respecto es que el capital social es una entre muchas teorías que puede brindar un marco de comprensión a los vínculos sociales. Más adelante se presentarán algunos estudios de caso que lo ilustran. Esta teoría tiene en sus principales exponentes, conocidos también como fundadores, a Pierre Bourdieu, James Coleman y Robert Putnam (ver Tabla 1).
Tabla 1. Definiciones de capital social.
| Autores | Definiciones |
| Pierre Bourdieu | Conjunto de recursos reales o potenciales a disposición de los integrantes de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas45 |
| James Coleman | Los recursos socioestructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones comunes de quienes conforman esa estructura;46 se equipara con bienes colectivos como la confianza, las normas y otros valores compartidos.47 Este autor, junto con MacRae y Spilerman, hacen parte de los creadores de programas computacionales que permitieron la estandarización del análisis de datos estructurales, permitiendo encontrar grupos de individuos cercanos en una red social más amplia48 |
| Robert Putnam | Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo. El capital social acrecienta los beneficios de la inversión en capital físico49 |
| Nan Lin | Recursos integrados en una estructura social a los que se puede acceder y/o movilizar a través de acciones intencionales. Es una inversión en relaciones sociales, como amigos, familiares y vecinos50 |
| John F. Helliwell y Robert Putnam | Conexiones y lazos de apoyo recíproco que tienen las personas51 |
| Martin van der Gaag y Tom Snijders | Es el conjunto de recursos que pertenecen a los miembros de una red social personal de un individuo, que pueden estar disponibles para el individuo, como resultado de la historia de las relaciones que este tiene con los miembros de su red52 |
Fuente: elaboración propia.
En esta teoría, una premisa fundamental es que las redes conFiguran el capital social que posee cada persona, por tanto, su volumen depende del tamaño de la red de conexiones que pueda movilizar efectivamente y del volumen de los capitales económico, cultural o simbólico que poseen por derecho propio cada uno de aquellos con quienes se está conectado.53 En consecuencia, el capital social es un respaldo de acceso a recursos basado en la pertenencia a un grupo, que supone unos beneficios que pueden ser materiales, como múltiples favores asociados a las relaciones provechosas, y simbólicos, como aquellos que resultan de la pertenencia a un grupo selecto y prestigioso, resultando bajo ciertas condiciones en capital económico. Para Bourdieu, la red de una persona depende, sobre todo, de la posición que ocupa el individuo en la jerarquía social, lo que le da acceso a diferentes recursos.54 De otro lado, la teoría de la acción colectiva, igual que la del capital social, aparece como una teoría con fundamento en el vínculo como unidad de análisis, teniendo que “la acción colectiva denomina la acción emprendida por un conjunto de individuos con el fin de obtener un objetivo común”,55 de tal forma que “la teoría de la acción colectiva se refiere a escenarios en los que existe un grupo de individuos, un interés común entre ellos y un conflicto potencial entre el interés común y el interés de cada individuo”.56
En tercer lugar, se tiene la teoría de la dependencia de los recursos, la cual define que las organizaciones se encuentran restringidas externamente pero exige mayor atención a los procesos internos de la toma de decisiones de la política organizacional, así como también a la perspectiva de que las organizaciones tratan de manejar sus ambientes o de adaptarse estratégicamente a ellos. Puesto que las organizaciones no son internamente autosuficientes, necesitan recursos del medio ambiente y, por ende, se tornan interdependientes con los elementos del medio con los que llevan a cabo transacciones [...] las organizaciones están sujetas a una serie de presiones provenientes de las organizaciones con quienes son interdependientes al igual que los individuos en una organización están sujetos a presiones de aquellos ocupantes de roles con los que se mantienen en contacto.57
En cuarto lugar, se hace referencia a la teoría de los vínculos débiles, de Mark Granovetter, una teoría que surge del concepto de redes sociales y es bastante citada en artículos y libros sobre redes, en muchos casos en relación con la teoría del capital social de Bourdieu o como complemento de esta, partiendo de la premisa de que las relaciones y el capital social del individuo dependen del tipo de vínculos que conformen su red, los cuales pueden ser vínculos fuertes o vínculos débiles. Al respecto, Granovetter afirma que “la fuerza de un vínculo es una (probablemente lineal) combinación del tiempo, la intensidad emocional, intimidad (confianza mutua) y los servicios recíprocos que caracterizan a dicho vínculo”.58 En relación con la teoría de los vínculos débiles, Granovetter define que:
El análisis del sistema social es considerado como una herramienta para unir niveles micro y macro dentro de la teoría sociológica. El procedimiento queda ilustrado por medio de la elaboración de las consecuencias macro de un aspecto de interacción a pequeña escala: la fuerza de los vínculos duales.
Se afirma que el grado de coincidencia entre dos sistemas individuales varía directamente según la fuerza que los une o vincula entre sí. Ha sido examinada la repercusión de este principio en la difusión de la influencia e información, la oportunidad de movilidad y la organización comunitaria.
Se ha puesto el acento en el poder de unión de los lazos débiles. La mayoría de los modelos sistémicos tratan, implícitamente, con los lazos fuertes, de este modo delimitan su aplicación a grupos pequeños y bien definidos. El énfasis en los lazos débiles lleva por sí mismo a la discusión de las relaciones entre los grupos y a analizar los segmentos de la estructura social que no quedan fácilmente definidos en términos de grupos primarios.59
Estos son vistos “como indispensables para las oportunidades individuales y para su integración en las comunidades”,60 debido a que cualquier cosa que sea difundida por ellos “puede llegar a un gran número de personas y atravesar una gran distancia social”.61 En consecuencia, son más efectivos a la hora de proporcionar recursos como información, en la medida en que disminuyen la posibilidad de obtener información redundante.62
Por otro lado, los vínculos fuertes son definidos como aquellos contactos familiares y sociales con fuertes conexiones afectivas. Comprenden familiares, parientes, amigos de familiares, compañeros de estudio, amigos sociales como vecinos o amigos con los que se interactúa con mayor regularidad e intensidad, por lo que forman una red más densa,63 aunque menos efectiva a la hora de proporcionar recursos de información, en razón de que esta puede ser altamente redundante.64 Entre sus características se encuentran la combinación de cantidad de tiempo, intensidad emocional e intimidad o confianza mutua.65
Finalmente, es importante mencionar la teoría de la estructura social de Siegfried Frederick Nadel, en su trabajo “La Teoría de la Estructura Social”, el cual ha sido fundamental para entender y crear rutas de redes sociales. Aunque se remite a los lectores de este libro a trabajar sobre la obra de este autor, es importante mencionar su contribución a este tema. Para Nadel, “llegamos a la estructura de una sociedad abstrayendo de la población concreta y de su comportamiento concreto el esquema o red (o sistema) de relaciones que prevalecen entre individuos en su capacidad de desempeñar roles los unos respecto a los otros”.66 Sin embargo, el mismo Nadel acepta que es una definición incompleta, para lo cual define que “para completarla, tenemos que mencionar no solo relaciones entre actores y personas, sino también las interrelaciones entre grupos”.67 Hasta aquí también, en su consideración, quedaría incompleta la definición, por lo cual continúa diciendo: “los subgrupos, igual que el grupo máximo que es la sociedad en su totalidad, constan de personas en relaciones determinadas, estables. Y todo grupo se caracteriza por el tipo de relaciones que se presentan entre dichas personas y las mantienen juntas”.68 En esta concepción se tienen en cuenta las relaciones de personas que definen relaciones intergrupales, así como las relaciones de las mismas personas al interior del grupo dado.
Esta idea va a ser muy importante, especialmente para tramitar una serie de discusiones que confunden las redes personales con las redes interorganizacionales, apoyadas en el argumento de que todas las relaciones son entre personas, desconociendo totalmente este tipo de planteamientos, en los cuales, aunque se reconoce esta condición del relacionamiento entre personas, se entiende que conllevan situaciones diferentes cuando ocurren en un marco organizacional, donde las relaciones son limitadas por una estructura en la que cada persona representa un eslabón del grupo, en función del rol que cumple, siendo que a la vez puede pertenecer a diferentes grupos, según sean sus intereses y según estos se vean limitados en cada grupo. Esta argumentación va a ser muy importante en la gestión de redes sociales, pues todavía proliferan ideas en las cuales se utilizan las mismas metodologías para gestionar redes de personas y de organizaciones, lo cual constituye un grave error, ya que las condiciones son muy diferentes, aunque no excluyentes. Esta diferenciación entre tipos de redes se aclara de forma más detallada en la tercera parte de este libro.
Para cerrar este apartado sobre el trabajo de Nadel, se quieren dejar establecidos dos asuntos. En primer lugar, que para el autor es importante diferenciar entre red y esquema, definiendo la primera como “aquel entretejimiento de relaciones por el cual las interacciones implícitas en una determinan lo que ocurren en otras”,69 mientras que el segundo es “toda distribución ordenada de relaciones sobre la base exclusiva de su semejanza o desemejanza”.70 En segundo lugar, que “deseamos suscitar con el término red la ligadura ulterior entre los eslabones mismos, y la importante consecuencia de lo que ocurre, por así decirlo, entre un par de nodos tiene que afectar también a lo que ocurre entre otros adyacentes”.71 Se citan estas teorías debido a que son las que han apoyado el trabajo realizado durante estos últimos años y pueden servir para quienes vayan a orientar trabajos de análisis o gestión (intervención) desde las redes sociales; sin embargo, como ya se mencionó, se definen de manera ilustrativa, en tanto la intención de este texto no es hacer un desarrollo teórico sobre las redes sociales, sino más bien presentar algunos elementos que pongan en discusión el concepto y también el enfoque de trabajo.
Finalmente, es importante apuntar que autores como Freeman72 y Rodríguez73 identifican aportes de autores clásicos de la sociología desde una perspectiva estructural, como lo son Auguste Comte, Émile Durkheim y Georg Simmel. El primero, por concebir la sociedad en términos de interconexiones entre actores sociales y no por individuos; el segundo, al plantear que en las sociedades tradicionales pequeñas los individuos están ligados por relaciones primarias o íntimas, y en las sociedades grandes y modernas se relacionan a través de relaciones secundarias o impersonales; el tercero, al afirmar que si “ha de haber una ciencia cuyo objeto de estudio sea la sociedad, y nada más, dicha ciencia debe dedicarse a investigar exclusivamente estas interacciones; estos tipos y formas de socialización”,74 en tanto que para este solo hay sociedad gracias a las influencias recíprocas que se dan entre seres humanos. De esta forma, concluye definiendo la sociología como el estudio de patrones de interacción, en donde se debe centrar la atención en la estructura global de las redes.
1.4. Cómo caracterizar redes sociales
Una vez definido el concepto, queda aún por resolver la pregunta de cómo operativizarlo, cómo llevarlo a la práctica, entendiendo que la definición que se ha dado es elemental y amplia, aunque es la única definición que sobre redes es posible dar en este libro, debido a que solo el contexto donde se interviene o se estudia es el que puede terminar de dar contenido a la definición específica de acuerdo al problema que se pretenda abordar.
Una fase clave en el proceso de caracterización de las redes sociales consiste en conocerlas, es decir, caracterizarlas. Para el desarrollo de esta fase se proponen dos formas, las cuales pueden verse como un horizonte para desarrollar estudios e intervenciones en este ámbito. En la medida en que cada uno de los elementos que se presentarán a continuación sean definidos, reconociendo que puede haber otros, será posible tener claro cuál es el horizonte que se puede trazar para adelantar propuestas basadas en redes sociales y comprender que la caracterización de redes permite construir indicadores para medir los alcances de las acciones emprendidas en la gestión.
Específicamente, se proponen dos formas de caracterizar redes, aunque no constituyen las únicas, pero sí las que, en la experiencia aquí presentada, han servido para el desarrollo de diferentes investigaciones realizadas desde esta perspectiva reticular. La primera es la propuesta por Carlos Sluzki, la cual ofrece bastante claridad sobre lo que se puede hacer. La propuesta de este autor se fundamenta en tres líneas, a saber, características estructurales, atributos de los vínculos y funciones de la red.75 En características estructurales Sluzki ubica el tamaño, la densidad, la composición o distribución de la red, la dispersión, la homogeneidad o heterogeneidad, los atributos de los vínculos específicos y el tipo de funciones:
Tamaño: número de personas en la red. Redes de tamaño medio son más efectivas que las pequeñas o las muy numerosas.
Densidad: conexión entre los miembros independientemente del informante (amigos propios que son amigos entre sí).
Composición o distribución: refiere a qué proporción del total de miembros de la red está localizado en cada cuadrante y en cada círculo en el modelo de red personal que consiste en tener una “diana” con tres círculos, divididos en cuatro cuadrantes por dos ejes, que comúnmente se conocen con las letras “x” y “y”, aunque aquí no apliquen literalmente (ver Figura 1).
Figura 1. Modelo para la construcción de la red personal.
Fuente: Sluzki76
En función de esta característica, es posible identificar sistemas de redes cuando se identifican diferentes redes personales y las conexiones entre ellas a partir de diferentes nodos, que las conectan de manera central o periférica.77
Dispersión: atañe a la distancia geográfica entre los miembros. La accesibilidad afecta tanto a la sensibilidad de la red, a las variaciones del individuo, como a la eficacia y velocidad de respuesta a las situaciones de crisis. Es la facilidad de acceso o contacto para generar comportamientos efectivos.
Homogeneidad o heterogeneidad demográfica y sociocultural: según sexo, edad, cultura y nivel socioeconómico, con ventajas e inconvenientes en términos de identidad, reconocimiento de señales de estrés, activación y utilización.
Atributos y vínculos específicos: tales como intensidad o tropismo, es decir, compromiso y carga de la relación, durabilidad, historia en común.
Tipos de funciones: cumplidas por cada vínculo y por el conjunto.
Respecto a las funciones de la red, se definen los siguientes elementos: compañía social, apoyo emocional, guía cognitiva y consejos, regulación social, ayuda material y servicios, acceso a nuevos contactos, entre otros. Así, se tiene que el tipo de intercambio interpersonal entre los miembros de la red determina las funciones de la red.
Compañía social: la realización de las actividades conjuntas o simplemente estar juntos, compartir una rutina cotidiana (interacciones frecuentes).
Apoyo emocional: es decir, intercambios que connotan una actitud emocional positiva, clima de comprensión, simpatía, empatía, estímulo y apoyo. Es el poder contar con la resonancia emocional y la buena voluntad del otro. Es el tipo de función característica de amistades íntimas y las relaciones familiares cercanas (relación de intimidad).
Guía cognitiva y consejos: interacciones destinadas a compartir información personal o social, aclarar expectativas y proveer modelos de rol.
Regulación (control) social: interacciones que recuerdan y reafirman responsabilidades y roles, neutralizan las desviaciones de comportamiento que se apartan de las expectativas colectivas, permiten una disipación de la frustración y la violencia, y favorecen la resolución de conflictos. Muchos de los ritos sociales actúan como recordatorios de estas restricciones.
Ayuda material y servicios: colaboración específica sobre la base de conocimiento experto o ayuda física incluyendo, por ejemplo, servicios de salud.
Acceso a nuevos contactos: es decir, la apertura de puertas para la conexión con personas y redes que hasta entonces no eran parte de la red social.
Finalmente, Sluzki78 propone que cada vínculo se analice a partir de los siguientes atributos: funciones prevalecientes, multidimensionalidad, reciprocidad, intensidad (compromiso), frecuencia de los contactos e historia.
Funciones prevalecientes: es decir, cuál función o combinación de funciones caracteriza de manera dominante a ese vínculo.
Multidimensionalidad: cuántas de esas funciones cumple. Esa persona o amigo es una compañía social y fuente de consejos, en tanto esa otra es mejor para las actividades sociales, pero imposible como consejera.
Reciprocidad: es decir, si el actor cumple con esa persona el mismo tipo de funciones o funciones equivalentes a las que esa persona cumple para él. Este atributo es también conocido como asimetría-simetría.
Intensidad: el compromiso de la relación.
Frecuencia de los contactos: a mayor distancia mayor requerimiento de mantener activo el contacto para mantener la intensidad. Al mismo tiempo, muchos vínculos pueden ser reactivados rápidamente, aun cuando haya transcurrido un lapso importante entre contactos.
Historia de la relación: es decir, desde hace cuánto tiempo se conocen y cuál es la experiencia previa de activación del vínculo.
La segunda propuesta es la de Noel Tichy et al. citados en Pfeffer,79 quienes presentan un esquema de caracterización bastante completo, el cual, en la experiencia particular, se ha utilizado en más estudios que el de Sluzki, tanto en la investigación como en la intervención para gestionar redes sociales. Para estos autores, las redes pueden caracterizarse por diversas dimensiones (ver Tabla 2).
Tabla 2. Dimensiones y propiedades de las redes.
| Propiedad | Definición |
| A. Contenido transaccional | Tipo de intercambio en la red: expresión de afecto, influencia, intercambio de información, intercambio de recursos o de bienes y servicios. |
| B. Naturaleza de los nexos | |
| 1. Intensidad | Fuerza de la relación. |
| 2. Reciprocidad | Grado en que la relación es comúnmente percibida por todas las partes relacionadas. |
| 3. Claridad de las expectativas | Grado de expectativas claramente definidas. |
| 4. Multiplicidad | Grado en que los individuos se vinculan con relaciones múltiples. |
| C. Dimensiones | |
| 1. Tamaño | Número de personas en la red. |
| 2. Densidad o conectividad | Número de nexos reales en la red como proporción de los nexos totales posibles. |
| 3. Agrupamiento | Número de regiones densas o de conglomerados en la red. |
| 4. Centralidad | Grado de jerarquía y restricción a la comunicación en la red. |
| 5. Estabilidad | Grado en que el patrón de la red cambia en el tiempo. |
| 6. Accesibilidad | Número promedio de nexos entre dos individuos cualesquiera en la red. |
| 7. Apertura | Número de nexos externos reales como proporción de los nexos externos totales posibles. |
| 8. Estrella | Individuo con el número más alto de nombramientos. |
| 9. Puente | Individuo miembro de múltiples enracimados en una red. |
| 10. Árbitro | Estrella que vincula también la red con redes externas. |
| 11. Aislado | Individuo con pocos (o nulos) nexos con otros en la red. |
Fuente: Pfeffer.80
Esta segunda propuesta de caracterización ha sido utilizada en el marco del ars como metodología para el análisis de los vínculos entre diferentes elementos. De igual forma, a partir de este esquema es posible planificar y ejecutar procesos de intervención con comunidades, organizaciones públicas y privadas, con personas, etc., una vez han sido claramente definidos los actores en cada caso particular, teniendo que solo desde aquí es desde donde, como ya se dijo, se considera posible llegar a una definición del concepto de red que sea operacionalizable.
Procede la crítica a los procesos que se proponen desarrollar un proyecto de investigación de redes, que en muchas ocasiones le denominan análisis de redes y le ponen múltiples apellidos, pero en el desarrollo metodológico nunca identifican un problema relacional, conduciendo a múltiples errores, entre ellos identificar grupos como redes, pues, como ya se mencionó, no son los escenarios colectivos los que generan redes, sino el intercambio, esto es, los vínculos entre las partes que conforman un grupo y de estos con los de otros grupos. Así mismo, desarrollar estudios que se mantienen en una perspectiva de atributos individuales, aunque se haga uso del concepto de redes sociales. A partir de estas claridades conceptuales sobre las redes sociales y los principales enfoques teóricos que se han venido presentando es posible pasar a abordar la metodología de ars.
1. Camilo Madariaga Orozco, Raimundo Abello Llanos y Omar Sierra García, Redes sociales: infancia, familia y comunidad (Barranquilla: Universidad del Norte, 2003).
2. Mony Elkaïm citado en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 12.
3. Shock citado en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 13.
4. Speck y Attneave citados en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 13.
5. Speck y Rueveni citados en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 13.
6. Henderson citado en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 13.
7. Pio Sbandi citado en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 13.
8. Dabas citado en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 13-14.
9. Reales, Bohórquez y Rueda citados en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 14.
10. Kethleen citado en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 14.
11. Light y Keller citados en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 14.
12. Itirago e Itirago citados en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 14.
13. Riechmann y Fernández citados en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 14.
14. Madariaga Orozco, Sierra García y Abello Llanos citados en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 15.
15. Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 15-16.
16. Carlos Sluzki, La red social: frontera de la práctica sistémica (Barcelona: Gedisa, 2002), 40.
17. Sluzki, La red social, 40.
18. Ibid.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Sluzki citado en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 10.
22. Stanley Wasserman y Katherine Faust, Social Network Analysis: Methods and Applications (New York: Cambridge University Press, 2009), 10.
23. Iván Montoya Restrepo, Alejandro Valencia Arias y Alexandra Montoya Restrepo, “Mapeo del campo de conocimiento en intenciones emprendedoras mediante el análisis de redes sociales de conocimiento”, Ingeniare, Vol. 24, no. 2 (2016): 337-50, https://doi.org/10.4067/S0718-33052016000200015.
24. James Mitchell citado en Ana Inés Pepe, “Redes organizacionales: liderazgo, cambio y comunicación”, Dixit, no. 18 (2013): 46, https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/article/view/363/338.
25. Sonia Bertolini y Valentina Goglio, “The Demand for Qualified Personnel: A Case Study on Northern Italy”, Higher Education, Skills and Work-Based Learning, Vol. 7, no. 1 (2016): 51-69, https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2016-0014.
26. Carlos Lozares citado en Antonieta Kuz, Mariana Falco y Roxana Giandini, “Análisis de redes sociales: un caso práctico”, Computación y Sistemas, Vol. 20, no. 1 (2016): 89-106, https://doi.org/10.13053/CyS-20-1-2321.
27. Rita de Cássia Melão de Morais et al., “A estrutura da rede social da mãe/acompanhante da criança hospitalizada”, Cogitare Enfermagem, Vol. 23, no. 1 (2018): e50456, https://doi.org/10.5380/ce.v23i1.50456.
28. Oscar Marcenaro-Gutierrez, John Micklewright y Anna Vignoles, “Social Mobility, Parental Help, and the Importance of Networks: Evidence for Britain”, Longitudinal and Life Course Studies, Vol. 6, no. 2 (2015): 190-211, https://doi.org/10.14301/llcs.v6i2.313.
29. Adilson Luiz Pinto y Audilio Gonzales-Aguilar, “Visibilidad de los estudios en análisis de redes sociales en América del Sur: su evolución y métricas de 1990-2013”, Transinformação, Vol. 26, no. 3 (2014): 254, http://dx.doi.org/10.1590/0103-3786201400030003
30. Isset et al. citados en Pablo Galaso, Sebastián Goinheix y Adrián Rodríguez Miranda, “Redes inter-organizacionales para implementación de políticas sociales: un estudio aplicado a cuatro barrios en Uruguay”, Redes, Vol. 28, no. 2 (2017): 6, https://doi.org/https://doi.org/10.5565/rev/redes.644.
31. Humberto Charles, Aldo Torres y David Castro, “Efectos del capital social en el empleo en México”, Revista de Economía Institucional, Vol. 20, no. 38 (2018): 263-83, https://doi.org/https://doi.org/10.18601/01245996.v20n38.11.
32. José Hernando Ávila Toscano, “Minería de datos aplicada al análisis bibliométrico. Descripción y usos de reglas de asociación y modelos de regresión basados en árboles”, en Cienciometría y bibliometría. El estudio de la producción científica (Barranquilla: Corporación Universitaria Reformada, 2018), 195-220.
33. Wasserman y Faust citados en José Luis Molina, El análisis de redes sociales. Una introducción (Barcelona: Bellaterra, 2001), 13.
34. Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 4-5.
35. Ibid., 6.
36. Currien citado en Madariaga Orozco, Abello Llanos y Sierra García, Redes sociales, 7.
37. Sonia Fernández, Dos grados: networking. Cultiva tu red virtual de contactos (Madrid: Lid, 2004), 18.
38. Linton Freeman, El desarrollo del análisis de redes sociales. Un estudio de sociología de la ciencia (Bloomington: Palibrio, 2012).
39. Freeman, El desarrollo.
40. Scott citado en Carlos Lozares, “La teoría de redes sociales”, Papers. Revista de Sociologia, Vol. 48 (1996): 104, https://doi.org/10.5565/rev/papers/v48n0.1814.
41. Sluzki, La red social, 40.
42. José Hernando Ávila Toscano, coord.., Redes sociales y análisis de redes. Aplicaciones en el contexto comunitario y virtual (Barranquilla: Corporación Universitaria Reformada, 2012), 17, https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=511130.
43. Julián Cárdenas, “El análisis de redes: qué es, orígenes, crecimiento y futuro”, Pensando Psicología, Vol. 12, no. 19 (2016): 6, https://doi.org/10.16925/pe.v12i19.1330.
44. Lozares, “La teoría de redes”.
45. Pierre Bourdieu, Poder, derecho y clases sociales, 2a. ed. (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001).
46. Fernando Osvaldo Esteban, “Las redes sociales y la participación en el mercado de trabajo. El caso de los inmigrantes argentinos en España (1976 ‐ 2006)”, Trabajo y Sociedad, no. 25 (2015): 313-28, https://www.redalyc.org/pdf/3873/387341101018.pdf.
47. Sebastian Bähr y Martin Abraham, “The Role of Social Capital in the Job-Related Regional Mobility Decisions of Unemployed Individuals”, Social Networks, Vol. 46 (July, 2016): 44-59, https://doi.org/10.1016/j.socnet.2015.12.004; Gerard Brady, “Network Social Capital and Labour Market Outcomes: Evidence for Ireland”, Economic and Social Review, Vol. 46, no. 2 (2015): 163-95, https://www.esr.ie/article/view/339.
48. Freeman, El desarrollo.
49. Eleni Kalfa y Matloob Piracha, “Social Networks and the Labour Market Mismatch”, Journal of Population Economics, Vol. 31 (2018): 877-914, https://doi.org/10.1007/s00148-017-0677-5.
50. Jun Kobayashi, Mei Kagawa y Sato Yoshimichi, “How to Get a Longer Job? Roles of Human and Social Capital in the Japanese Labor Market”, International Journal of Japanese Sociology, Vol. 24, no. 1 (2015): 20-29, https://doi.org/10.1111/ijjs.12037; Bart Rienties, Novie Johan y Divya Jindal-Snape, “A Dynamic Analysis of Social Capital Building of International and UK students”, British Journal of Sociology of Education, Vol. 36, no. 8 (2015): 1212-35, https://doi.org/10.1080/01425692.2014.886941.
51. Charles, Torres y Castro, “Efectos del capital social”.
52. Dina Gericke et al., “How Do Refugees Use Their Social Capital for Successful Labor Market Integration? An Exploratory Analysis in Germany”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 105 (2018): 46-61, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.12.002.
53. Giuliano Bonoli y Nicolas Turtschi, “Inequality in Social Capital and Labour Market Re-Entry Among Unemployed People”, Research in Social Stratification and Mobility, Vol. 42 (December, 2015): 87-95, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rssm.2015.09.004; Kalfa y Piracha, “Social Networks”; Branker Ron Robert, “How Do English-Speaking Caribbean Immigrants in Toronto Find Jobs? Exploring the Relevance of Social Networks”, Canadian Ethnic Studies Journal, Vol. 49, no. 3 (2017): 51+, https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA519403702&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=00083496&p=AONE&sw=w.
54. Alireza Behtoui, “Beyond Social Ties: The Impact of Social Capital on Labour Market Outcomes for Young Swedish People”, Journal of Sociology, Vol. 52, no. 4 (2016): 711-24. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1440783315581217.
55. Olson citado en Gabriel Jaime Vélez Cuartas et al., Sistema organizacional de atención a la niñez de Medellín: estructura relacional de 128 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil (Medellín: Observatorio de Niñez del Municipio de Medellín, 2006), 25, http://revista-redes.rediris.es/webredes/textos/sistema.pdf.
56. Elinor Ostrom, T. K. Ahn y Cecilia Olivares, “Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 65, no. 1 (2003): 178, https://doi.org/10.2307/3541518.
57. Jeffrey Pfeffer, Organizaciones y teoría de las organizaciones, 1a. ed. (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1992), 76.
58. Mark Granovetter, “La fuerza de los vínculos débiles”, American Journal of Sociology, Vol. 78, no. 6 (1973): 1361, https://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_MGranovetter_LAfuerzaDE.pdf.
59. Granovetter, “La fuerza”, 1360.
60. Ibid., 1376.
61. Ibid., 1365.
62. Yanjie Bian, Xianbi Huang y Lei Zhang, “Information and Favoritism: The Network Effect on Wage Income in China”, Social Networks, Vol. 40 (2015): 129-38, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.socnet.2014.09.003.
63. Mark Granovetter, Getting a Job. A Study of Contacts and Careers (Chicago: University of Chicago Press, 1995); Ildefonso Marqués y Carlos Gil-Hernández, “Origen social y sobreeducación en los universitarios españoles: ¿es meritocrático el acceso a la clase de servicio?”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, no. 150 (2015): 89-112, https://doi.org/10.5477/cis/reis.150.89; Juan Enrique Huerta Wong, “¿Es el capital social un tipo de capital? Un análisis desde el proceso de estratificación”, Revista de El Colegio San Luis, Vol. VII, no. 13 (2017): 92-129, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426249657005
64. John-Paul Hatala y Bogdan Yamkovenko, “Weak Ties and Self-Regulation in Job Search: The Effects of Goal Orientation on Networking”, Journal of Career Development, Vol. 43, no. 6 (2016): 541-55, https://doi.org/10.1177/0894845316633785.
65. Pieter-Paul Verhaeghe, Koen Van der Bracht y Bart Van de Putte, “Inequalities in Social Capital and Their Longitudinal Effects on the Labour Market Entry”, Social Networks, Vol. 40 (2015): 174-84, https://doi.org/10.1016/j.socnet.2014.10.001.
66. Siegfried Frederick Nadel, Teoría de la estructura social (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1966), 42.
67. Nadel, Teoría de la estructura social, 44.
68. Ibid.
69. Ibid., 47.
70. Ibid., 46.
71. Ibid., 48.
72. Freeman, Desarrollo del análisis de redes.
73. Josep Rodríguez, Análisis estructural y de redes (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2005).
74. Simmel citado en Freeman, Desarrollo del análisis de redes, 15.
75. Sluzki, La red social.
76. Sluzki, La red social.
77. Sluzki, La red social.
78. Sluzki, La red social.
79. Noel Tichy et al. citados en Pfeffer, Organizaciones.
80. Pfeffer, Organizaciones.