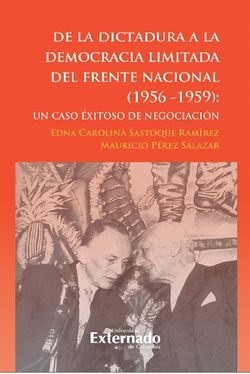Читать книгу De la dictadura a la democracia limitada del Frente Nacional - Edna Carolina Sastoque Ramírez - Страница 7
I. CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y RETÓRICA: UN MARCO CONCEPTUAL
ОглавлениеLA TEORÍA DE LA LUCHA Y EL CONFLICTO DE SIMMEL
El conflicto y la lucha son consubstanciales a la vida en sociedad. En su obra seminal sobre el tema, Georg Simmel planteó una tesis paradójica: el conflicto y la lucha son mecanismos de socialización que implican una acción recíproca y pueden conducir a una síntesis de opuestos3. En todas las relaciones sociales coexisten fuerzas centrífugas y centrípetas –contra y hacia la unidad. El antagonismo y la oposición propios de la lucha generan identidades de grupos en pugna y eventualmente identidad del grupo en su conjunto4.
Salvo casos extremos, como el del salteador y su víctima inerme cuando el primero intima al otro, “la bolsa o la vida”, el conflicto y la lucha son fenómenos complejos. Entre otras razones, porque el conflicto está sometido a reglas implícitas o explícitas. Un ejemplo es la guerra. Existen normas que regulan lo que las partes pueden y no pueden hacer –lo que se denominó Derecho de gentes, luego Derecho de guerra y actualmente Derecho Internacional Humanitario–. Aun prescindiendo de consideraciones iusnaturalistas, hay razones prácticas para que los beligerantes acepten esas reglas que se explican con postulados de conducta racional.
Aunque podría atribuirse la lucha al instinto básico de la hostilidad (entendido como el contrario de la simpatía) esta con facilidad se contamina de consideraciones de interés. A ambas partes les conviene que el uso de la violencia sea proporcional a los fines buscados –de lo contrario, quien eventualmente sea derrotado sufre el riesgo de daños que en nada benefician al vencedor. Para usar de nuevo un ejemplo bélico, el soldado que asesina fuera de combate al enemigo prisionero se expone a un trato parecido de llegar a ser capturado. Después del conflicto (los contextos que menciona Simmel son diversos: la guerra, pero también la política, la competencia comercial e incluso el matrimonio) pueden ser inevitables la coexistencia y alguna forma de convivencia. De hecho, ese era el problema central para los partidos tradicionales en la negociación del Frente Nacional: eliminada la dictadura de Rojas, ¿qué vendrá luego?
Simmel sugiere que hay dos orígenes de las reglas y limitaciones de conducta hostil en medio de la lucha. Las clasifica como interindividuales y supraindividuales. Sus ejemplos provienen del ámbito de la competencia comercial. Son de la categoría interindividual los acuerdos de cartelización; y supraindividuales, las normas públicas que prohíben la competencia desleal. Ambos resultan pertinentes para entender la negociación del Frente Nacional: la decisión de conservadores y liberales de compartir los cargos políticos y judiciales de manera paritaria y exclusiva, y su consagración en normas constitucionales.
Pero también hay factores que agudizan el conflicto. Dos de ellos son las motivaciones “idealistas” o ideológicas (que implican prescindir o menospreciar los criterios pragmáticos de los intereses racionales) y el hecho de provenir las partes de lo que antes se percibía como una unidad (que hace que el proceder del adversario sea percibido como una traición). Quizá por ello sean particularmente cruentos los conflictos civiles entre compatriotas. En palabras de Simmel (1939), “personas que tienen muchas cosas en común se hacen más daño y mayores injusticias que los extraños... Para que el antagonismo se agudice hasta el máximum, es preciso que actúe la tensión entre la hostilidad y la pertenencia a un mismo grupo” (pp. 291-295). Si entendemos “el mismo grupo” como la nacionalidad colombiana, ello ayuda a explicar las acerbas divisiones en la época de la Violencia del medio siglo. También resulta aplicable la reflexión de Simmel a las ásperas disputas entre las facciones conservadoras durante y después de la dictadura de Rojas.
En medio de la lucha, y cuando el número de partes en conflicto es más de dos, se da otro fenómeno –las alianzas ad hoc, cuyo principio rector es “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Según Simmel (1939), “ni las más enconadas enemistades impiden la unión, siempre que esta vaya contra un enemigo común. Esto acontece especialmente cuando las dos partes coaligadas, o una de ellas al menos, persigue finalidades muy concretas e inmediatas, para cuya consecución no necesita más que eliminar un determinado adversario” (p. 339).
¿Cómo termina el conflicto? Concluye con una negociación –es decir, la búsqueda y concertación de un acuerdo entre las partes– a menos que una de ellas logre la destrucción total de su adversario (o sea, la paz de los sepulcros). La negociación admite varios escenarios. Una o ambas partes pueden haber agotado los recursos necesarios para la lucha. Así mismo, puede darse la pérdida de relevancia del objetivo buscado. Esta situación, para Simmel (1939), equivale a “la desviación del interés de la lucha hacia un objetivo superior. Esto último engendra diversidad de hipocresías morales y de propios engaños; se dice o cree haber enterrado el arma guerrera por el interés ideal de la paz, cuando en realidad lo único ocurrido es que el objeto de la pugna ha perdido su interés y se desea conservar las energías para aplicarlas en otra dirección” (p. 346). Aun cuando hay “victoria”, se requiere el reconocimiento y aquiescencia de esta situación por parte del perdedor. El derrotado mantiene un poder de veto sobre la paz que no sea consecuencia de su completa erradicación.
Simmel (1939) plantea dos condiciones distintas de un acuerdo negociado. Una, la denomina avenimiento –es decir, la división del objeto buscado por acuerdo, o regateo entre las partes. Es propia de las relaciones comerciales, donde el beneficio es fácilmente reducible a unidades monetarias. El avenimiento es viable aun en el caso de objetos indivisibles: “cuando estos son susceptibles de representación; entonces, aunque el premio propiamente dicho es atribuido a uno solo, este indemniza al otro por su condescendencia, con algún valor” (p. 349). Cosa distinta es la reconciliación, un “sentimiento primario que, prescindiendo de toda razón objetiva, quiere terminar la contienda... [G]racias a la reconciliación surge un fondo en el cual destacan más conscientes y con mayor claridad todos los valores de la unión y todos los valores que contribuyen a mantenerla... [L]a intensidad del deseo de mantener a salvo de toda sombra la relación renovada no procede tanto del dolor experimentado durante la ruptura, sino de la convicción de que la segunda ruptura no podría curarse como la primera” (pp. 350-353).
Incluso después de finalizada la lucha por medio de una negociación exitosa, y aun si hay reconciliación, no implica eso un fin del conflicto, bien sea político, económico o social. Por muy logrado y equitativo que sea el acuerdo persistirán diferencias entre las partes que obedecen a distintas concepciones ideológicas y percepciones sobre lo que es un reparto “justo” de costos y beneficios, sociales y privados. Si el conflicto es connatural a la vida en sociedad, la diferencia entre lucha y paz no es solo de fines: es de medios. Hacer la paz es construir procedimientos políticos para la resolución de conflictos.
REFLEXIONES TEÓRICAS DE NEGOCIADORES PRÁCTICOS SOBRE PROCESOS DE PAZ
En julio de 1999, poco antes de su asesinato, Jesús Antonio Bejarano pronunció una de sus últimas conferencias sobre el proceso de paz en Colombia. En ella hizo una valoración no solo de las negociaciones del Caguán entonces en curso, sino sobre el marco teórico que se estaba construyendo sobre la negociación. Era fruto de su experiencia personal como negociador de los procesos de paz de finales de los ochenta y principio de los noventa en Colombia, de sus observaciones como embajador de Colombia de los procesos de El Salvador y Guatemala, y de sus amplias lecturas sobre el tema. Su intervención transcrita y publicada de manera póstuma no tiene el aparato bibliográfico de un escrito académico, pero no por ello deja de hacer aportes teóricos útiles para entender las negociaciones de paz como la del Frente Nacional (Bejarano, 2000)5.
Entre ellos:
– La distinción entre lo que denominó “paz positiva” y “paz negativa”. La segunda supone un estado de cosas donde existe “un clima, de instituciones, de un clima político, de un clima de valores, que permite que una sociedad viva más o menos armónicamente, que viva más o menos en paz” (2000, p. 66), lo que sería la situación normal de una sociedad donde los conflictos políticos se resuelven dentro de cauces institucionales generalmente aceptados. Buena parte de la reflexión académica de las décadas anteriores (en especial la llamada “violentología”) había subrayado la necesidad de crear una cultura de paz. Para Bejarano, este enfoque fácilmente se degradaba en una explicación genérica y estéril: el conflicto se debía a una propensión cultural a la violencia de los colombianos. Solía preguntar con ironía si el fin del conflicto armado en Colombia se podría lograr a punta de pintar palomas. Cuando no existen o se han perdido, las condiciones para “paz negativa” se requiere la “paz positiva”, “en el sentido de una construcción deliberada intencional” (2000, p. 67), como lo es una negociación política. En la coyuntura de la Violencia interpartidista del medio siglo, la “paz positiva” era una precondición de la “paz negativa” y de la reconciliación.
– La diferencia entre los enfoques cuya base es el regateo y aquellos que buscan llegar a acuerdos que trascienden las posiciones iniciales de las partes. El regateo es afín a la forma más sencilla del avenimiento de Simmel: hay un premio de cantidad definida y la solución, una regla cuantitativa acerca de cómo se reparte entre las partes que negocian. Su expresión típica: “¿cuánto pide usted para dejar de molestar?”6. Eso, señalaba Bejarano (2000), no es aplicable a muchos procesos de negociación de paz que requieren más bien redefinir el problema que ha causado el diferendo. Lo que implica llegar a un acuerdo que concilie “visiones del mundo distintas” (p. 70), la noción de que ese acuerdo haga posible la aspiración de “que queremos un nuevo país” (p. 69). Este es un problema cualitativo cuya solución depende de la creatividad de quienes negocian. E involucra por supuesto una dimensión política. En el caso de los pactos de Benidorm y Sitges, esa redefinición fue restablecer el compromiso de los partidos históricos con la democracia constitucional pero, paradójicamente, con una limitación transitoria del principio de la regla mayoritaria como esencia de la democracia7.
– El carácter político de las negociaciones implica llegar a acuerdos sobre los fines (“el país que queremos”) y sobre los medios para lograrlos, pero hay medios que no son negociables cuando uno de esos fines es la paz, como es la violencia. La esencia de la paz es la renuncia a los medios violentos para resolver conflictos, una vez se han creado formas alternas de lograrlo (2000, p. 74). En la negociación del Frente Nacional, otro medio que se condena es la censura y la restricción a la libertad de prensa (que habían sido practicadas por liberales y conservadores y exacerbadas durante la dictadura de Rojas).
– Bejarano (2000) propuso otra distinción, la que existe entre la “negociación horizontal [que se da entre los adversarios]... y otra que llamamos la negociación vertical, es decir lo que cada uno tiene atrás para negociar, o sea la del consenso sobre la posición negociadora. Yo me siento a una negociación sobre la base de un consenso mínimo que mis mandantes me han dicho, señor negocie hasta aquí o negocie por aquí o lo que quiero de esta negociación es esto o lo otro” (p. 92)8. Ello no implica que las posiciones sean inamovibles. Es usual que evolucionen en la medida en que avanzan las negociaciones; pero el negociador debe estar en condiciones de persuadir a sus mandantes de que esa evolución les conviene. De no ser así, el negociador corre el riesgo de perder la confianza de estos y desacreditar los resultados de la negociación. En el caso del Frente Nacional, Lleras Camargo no tuvo mayores problemas de negociación vertical, al gozar del apoyo irrestricto de su partido y de los expresidentes liberales Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos. Por el lado conservador, la situación fue distinta: Gómez tenía rivalidades con el otro expresidente conservador (Ospina Pérez) y con copartidarios que aspiraban a la presidencia (Guillermo León Valencia, Gilberto Alzate Avendaño y Jorge Leyva). En la etapa final de la negociación, que se analizará en detalle más adelante, hubo incluso una inversión de las posiciones iniciales de conservadores y liberales. La primera propuesta de estos había incluido el apoyo liberal a un candidato presidencial conservador para el periodo 1958-1962. No fue posible un acuerdo entre conservadores sobre el suyo, y Gómez terminó ofreciéndole a Lleras Camargo la candidatura bipartidista –a cambio de la alternación en el cargo pactada para los cuatro periodos entre 1958 y 1974 (que no se había contemplado en un principio). Pero ambas partes desempeñaron un papel muy activo en la negociación vertical con la opinión pública y los diversos estamentos de la sociedad colombiana que tuvo lugar antes y después de la caída de Rojas.
El objeto de la negociación del Frente Nacional era derrocar la dictadura y reconstruir instituciones democráticas funcionales. La negociación entre liberales y conservadores fue simétrica: a diferencia de lo ocurrido antes de 1953, unos y otros estaban marginados del poder por el régimen de Rojas (incluso, en la primera etapa tenían acceso limitada al canal dominante de comunicación con la opinión pública, la prensa, debido a la censura oficial). El éxito de la negociación dependía de convencer a la mayoría de los colombianos de que el acuerdo bipartidista propuesto era a la vez deseable y viable. Como en toda negociación, tuvo momentos privados; las etapas públicas fueron los más importantes, por cuanto los acuerdos se publicaban en documentos que plasmaban las coincidencias entre las partes y sus respectivos compromisos9.
En esto, los negociadores enfrentaron retos propios de lo que Harold Nicolson (1942, cap. IV) denominó la diplomacia democrática: superar la desinformación de los ciudadanos; las demoras propias de un proceso de negociación que se vuelve cada vez más participativo; el riesgo de la imprecisión de lo acordado (inevitable cuando se inicia con un lenguaje general y abstracto y se procede a propuestas cada vez más concretas), y la necesidad de una ratificación formal y vinculante de los distintos grupos de interés involucrados (en el Frente Nacional, la consulta popular del plebiscito fue la fórmula elegida).
Hay elementos, tanto éticos como de aptitud profesional, que hacen posible una negociación exitosa (Nicolson, cap. V). Entre ellos están: la confianza entre –y la probidad de– los negociadores (no siempre fácil de lograr cuando su relación anterior ha sido de hostilidad y de descalificación mutua); la veracidad y la transparencia; la serenidad y la ecuanimidad, y la adaptabilidad (que impone a cada negociador entender la perspectiva del otro). La adaptabilidad va de la mano de otras cualidades –la creatividad y la imaginación para la construcción de soluciones en la medida en que las circunstancias de la negociación cambian.
La palabra “retórica” es polisémica. Las definiciones del DRAE registran esa ambigüedad. La primera acepción es positiva: “arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover”; la segunda, despectiva: “uso impropio o intempestivo de esta arte”. Las percepciones encontradas sobre la retórica se remontan al rechazo de algunos atenienses clásicos (Sócrates, Platón y Aristófanes) a los abusos percibidos de un grupo de profesores de retórica, los sofistas10.
En la siguiente generación, la Retórica de Aristóteles consagró una perspectiva más equilibrada, que permitió que esta se convirtiera en una disciplina esencial de la educación en artes liberales hasta bien avanzado el siglo antepasado11. Aristóteles define la retórica como la técnica de persuadir. Tiene relación con la argumentación filosófica rigurosa –“acontece a la retórica ser como un esqueje de la dialéctica” (1994, p. 178)– pero es distinta de ella. ¿Por qué es necesario acudir a medios de persuasión que no son estrictamente lógicos? Ofrece dos razones, ambas ligadas a la relación entre la retórica y la deliberación pública. En primer lugar, “en lo que toca algunas gentes, ni aun si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, pues el discurso científico es propio de la docencia” (1994, p. 170), dado que “se supone que el que el que juzga es un hombre sencillo” (1994, p. 182). La otra razón consiste en que la retórica se utiliza en un contexto adversarial, el del debate público. “Si es vergonzoso que uno mismo no pueda ayudarse con su propio cuerpo [en la lucha física], sería absurdo el que no lo fuera también en lo que se refiere a la palabra” (1994, p. 171).
La técnica retórica tiene tres elementos: el ethos, o sea el talante del orador; el pathos, que usa la emoción para predisponer la audiencia, y el logos, la argumentación propiamente dicha. El ethos se refiere a las condiciones personales de quien habla (por ejemplo, su virtud o los servicios prestados a la patria) y su identificación con quienes lo escuchan. En palabras de Leith (2012), el discurso que utiliza el ethos está “basado en los supuestos comunes de su audiencia o, en casos especiales, el hecho de que esa audiencia tienda a ser deferente con la autoridad [del orador]” (p. 49). El pathos es “cuando [los oyentes] son movidos a una pasión por medio del discurso. Pues no hacemos los mismos juicios cuando estamos tristes que estando alegres, o bien cuando amamos que cuando odiamos” (Aristóteles, 1994, p. 177).
El logos, la argumentación, será el eje principal del análisis del presente libro. El logos de la retórica incluye herramientas ajenas a la lógica del discurso filosófico puro, entre ellas el ejemplo (o sea la inducción, que según el ejemplo puede ser una generalización indebida) y la analogía. También se usa la deducción propia del silogismo dialéctico, con variantes. La dialéctica busca la verdad y su resultado debe ser verdadero para ser válido. En la retórica, se acude a lo plausible para llegar a una conclusión verosímil.
El silogismo aparente, o recortado, de la retórica es el entimema. En el silogismo de la dialéctica, la premisa mayor debe ser cierta para que la conclusión lo sea; la premisa mayor del entimema es apenas probable, “lo que sucede la mayoría de las veces pero no absolutamente” (Aristóteles, 1994, p. 186)12. Con frecuencia, la premisa mayor del entimema es implícita; no es necesario enunciarla porque hace parte de los prejuicios, convicciones o creencias de la audiencia. Tales entimemas parciales son particularmente eficaces cuando refuerzan la identificación del orador con su audiencia.
La retórica tiene tres géneros: el judicial, el epidéctico (los discursos de elogio o reprobación) y el deliberativo, que se ocupa de las decisiones políticas. La retórica deliberativa concierne a los asuntos “que se relacionan propiamente con nosotros y cuyo principio de producción está en nuestras manos” (Aristóteles, 1994, p. 199); es decir, la manera de persuadir a la colectividad de que ciertas acciones son convenientes. En este caso, son fundamentales conocimientos empíricos y concretos sobre los problemas enfrentados y sus posibles soluciones.
Para regresar a la crítica de Platón, y de muchos más a la retórica: ¿pueden usarse sus técnicas de persuasión para contar mentiras, engañar y conducir a quienes las creen por caminos equivocados? Por supuesto que sí. Aristóteles era consciente de ese riesgo. El problema no es técnico, sino de ética política y tiene mucho que ver con la motivación y la virtud del orador. La retórica es un medio con el cual “puede llegar uno a ser de un gran provecho, si es que lo usa con justicia, y causar mucho daño, si lo usa con injusticia” (Aristóteles, 1994, p.171).
En la negociación del Frente Nacional, el medio fundamental fue la retórica, la palabra hablada y escrita. Liberales y conservadores estaban literalmente desarmados frente a un adversario, Rojas, que tenía todo el respaldo de la fuerza pública y la capacidad represiva del Estado. En años anteriores, ambos partidos habían combinado esa capacidad con retórica, a veces incendiaria, que agudizó la polarización política del país. La caída de la dictadura puede entenderse a partir de un cambio radical de la retórica que estos habían esgrimido antes del golpe militar13, que logró persuadir a los colombianos y las Fuerzas Armadas de que una transición pacífica a la democracia era a la vez posible y conveniente. En eso jugaron un papel importante el ethos de los protagonistas (Lleras y Gómez) y el uso de un pathos que hacía ver a la dictadura de Rojas como una aberración vergonzosa en la tradición republicana de Colombia. Las consecuencias de las condiciones acordadas y en particular de las limitaciones al principio democrático pactadas en el Frente Nacional se discutirán en las conclusiones.