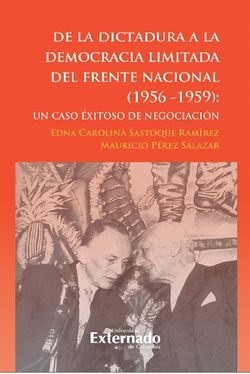Читать книгу De la dictadura a la democracia limitada del Frente Nacional - Edna Carolina Sastoque Ramírez - Страница 8
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA NEGOCIACIÓN
ОглавлениеLA REPÚBLICA LIBERAL Y EL INICIO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
La elección presidencial de 1930 marcó el fin de la llamada hegemonía conservadora. La división interna del Partido Conservador había engendrado dos candidaturas encontradas (las del poeta Guillermo Valencia y del general Alfredo Vásquez Cobo) y la actitud vacilante de la jerarquía eclesiástica, que antes había dado el exequátur al candidato oficial del partido, abrieron espacio para la postulación liberal de Enrique Olaya Herrera. Olaya no era sectario; había militado en el Republicanismo bipartidista que sucedió a la dictadura del general Reyes14; había desempeñado altos cargos públicos durante la hegemonía, y cuando se lanzó a la presidencia era embajador en Washington del gobierno conservador de Abadía Méndez. Formó un gabinete de Concentración Nacional con ministros de ambos partidos; la cartera de gobierno le correspondió a Carlos E. Restrepo, expresidente republicano y para entonces líder conservador.
A pesar de la moderación de Olaya y de la entrega pacífica del poder presidencial, no faltaron resistencias conservadoras.
Según Juan Lozano y Lozano,
Los conservadores se negaban a entregar el gobierno en varios sectores de la república y particularmente en los Santanderes y Boyacá. Era aquel un régimen social de asonada permanente contra las autoridades locales, que cobraba fuerza y amenazaba con extenderse a otros departamentos del país. Era propiamente una guerra civil. El doctor Abadía Méndez entregaba el mando; pero los feroces conservadores de los municipios fanáticos no entregaban el mando al doctor Abadía para que lo entregara. El gobierno de Olaya Herrera tuvo también que liquidar aquella situación política... Olaya Herrera envió el Ejército para contrarrestar el bandidaje [en aquellas regiones]; y de paso, en dos años de lucha, implantó el régimen de la legalidad en los municipios rebeldes y aguerridos15.
Daniel Pécaut (2010) ofrece una narrativa similar, con otra perspectiva historiográfica:
Fortalecidos por el aumento de su control sobre los mecanismos electorales hasta ese momento en manos de los conservadores, los liberales se apoderan poco a poco de las posiciones que aquellos ocupaban. Cuando se producen las elecciones locales de 1933, ya son mayoritarios en el país. Desde 1931, la violencia política asola departamentos como Boyacá o los Santanderes del norte y del sur, cuyas estructuras electorales garantizaban a los conservadores una ventaja electoral considerable, y se incrementan los fraudes en las elecciones, los enfrentamientos sangrientos, los desplazamientos forzados de los habitantes y la homogeneización partidista de muchas localidades (p. 56, destacado fuera del original).
El texto resaltado alude a una costumbre inveterada y poco documentada de la democracia colombiana desde el inicio de la República: el fraude electoral. Para los conservadores era inaceptable que los liberales adoptaran las prácticas usuales de la hegemonía en su contra16.
Laureano Gómez fue nombrado embajador en Berlín cuando Olaya llegó a la presidencia. Regresó al país en 1932 y pronto asumió la jefatura del Partido Conservador, con una política de oposición implacable a los gobiernos liberales:
Condenó a Olaya Herrera por la violencia que se estaba ejerciendo [en] contra de los Conservadores después del regreso de los Liberales al poder... atacó a su viejo amigo Alfonso López Pumarejo [y ...] fue el líder de su partido en una oposición intransigente que incluyó la abstención electoral durante la mayor parte de la administración López. La razón que adujo ostensiblemente para decretar la abstención fue la incapacidad del Presidente para detener la violencia contra los conservadores en el campo y su renuencia a embarcarse en los procedimientos de reforma electoral que solicitaba la oposición. En la administración que siguió, la de Eduardo Santos... seguía protestando contra las persecuciones ejercidas por los liberales contra sus copartidarios. La campaña anti-Liberal de Gómez se hizo más estridente y más personal cuando Alfonso López volvió a la Presidencia en 1942 (Henderson, 1985, p. 53).
Bajo la férrea conducción de Gómez, y con base en alegaciones de fraude electoral y falta de garantías, el conservatismo se abstuvo de participar en los comicios presidenciales de 1934 y 1938. En las de 1942, apoyó la candidatura liberal disidente de Arango Vélez, quien fue derrotado por López. Por las mismas razones, no participó en numerosas elecciones parlamentarias y regionales durante la República Liberal17. El mensaje de la abstención era claro: si gobiernan los liberales la democracia es mentirosa e ilegítima.
A veces, la retórica de la oposición fue más agresiva y cercana a las vías de hecho. A principios de 1939, en su periódico El Siglo, “Gómez habla por primera vez de ‘acción intrépida’, guerra civil y ‘atentado personal’ como opciones del conservatismo” (Villar Borda, 1997, p. 394). Los gobiernos liberales no siempre respondieron de manera pasiva. En julio de 1944, luego del conato de golpe militar contra López conocido como “la amarrada de Pasto”, “El Siglo es clausurado por publicar un editorial incitando al golpe. Laureano Gómez se asila en la embajada del Brasil” (Villar Borda, 1997, p. 407)18.
¿Hasta qué punto fue violento el ejercicio del poder por los gobiernos de la República Liberal? No es un argumento concluyente, pero la historiografía en apoyo de la retórica de Gómez y sus copartidarios es parca. Se citan a continuación dos relatos de autores de orientación ideológica opuesta. El historiador Medófilo Medina, de izquierda, menciona 4 incidentes violentos ligados a elecciones entre 1933 y 1942, con un total de 33 muertos. No obstante:
Al reiterar en 1939 la decisión del conservatismo de participar en los próximos comicios luego de la abstención de los debates anteriores, la asamblea del directorio conservador de Cundinamarca abría con consignas extrañas la campaña: “No reunirnos nunca en donde quiera que nos desarmen y armarnos por todos los caminos posibles”, y por si no sorprendieran tan extravagantes directrices es preciso traer a cuento un juramento aprobado en la misma convención: “dar o hacer dar muerte al liberal que acepte, en las próximas elecciones, una candidatura de su partido en la provincia del Guavio”(1986, pp. 283-284).
Desde la orilla opuesta, un documento de trabajo de la Universidad Sergio Arboleda, cuyo título es “Violencia política en los años 30: de Capitanejo a Gachetá”, menciona apenas tres incidentes violentos con víctimas fatales: el de Capitanejo en 1930 donde hubo 15 muertos; el de Guaca, un año después, con 14 muertos, y la matanza de Gachetá, en 1939, con 12 muertos (Hernández, 2015).
Sin el ánimo de ahondar en lo que parece ser un vacío historiográfico, las perspectivas contrarias de Medina y de Hernández (y a pesar de las generalizaciones de Pécaut) parecen converger en la misma conclusión: hubo episodios de violencia política durante la República Liberal, pero sus muertos se contaban por decenas19.
LAS ELECCIONES DE 1946 Y EL GOBIERNO CONSERVADOR DE OSPINA PÉREZ
El periodo 1946-1953 fue la etapa más álgida de la Violencia del medio siglo y culminó con el golpe militar de Rojas. El conflicto tuvo al menos dos dimensiones interrelacionadas: la del pueblo, los militantes rasos de los partidos tradicionales y los ciudadanos del común que fueron víctimas y a veces victimarios de una violencia masiva; y la de las elites liberales y conservadoras, cuyas manifestaciones eran normalmente, aunque no siempre, retóricas y simbólicas. Estas dimensiones encajan con la distinción que hacía Gaitán en la época entre el país nacional y el país político. Sobre la Violencia que asoló el país nacional hay una amplia bibliografía20; el objeto central de lo que resta de esta obra es el conflicto entre las elites políticas y su negociación con los acuerdos del Frente Nacional.
López Pumarejo había renunciado a la presidencia en 1945; su gobierno estaba debilitado por la división interna del liberalismo y los constantes ataques de la oposición. Lo reemplazó el recién elegido designado, Alberto Lleras Camargo. El principal reto del nuevo mandatario era la inminente elección presidencial. Rodríguez describe así la actuación de Lleras: “observó una democrática política de estricta neutralidad en las elecciones que presidió, tanto de concejales municipales en octubre de 1945, como en las presidenciales de 1946, combatiendo además la delincuencia electoral y destituyendo a los funcionarios parcializados” (1989, pp. 394-395).
La elección de 1946 tuvo afinidades con la de 1930. El Partido Liberal estaba dividido entre el oficialismo, cuyo candidato era Gabriel Turbay, y la disidencia de Jorge Eliécer Gaitán21. Poco más de un mes antes de los comicios, los conservadores lanzaron una candidatura propia, la de Mariano Ospina Pérez. Como en 1930, el candidato de la oposición ganó con mayoría relativa (564.661 votos). El resultado combinado de los candidatos liberales fue de 795.220 sufragios22.
Al igual que Olaya en su momento, Ospina inició su mandato con ánimo conciliador. Designó un gabinete de Unión Nacional, con cinco ministros liberales y nombró siete gobernadores y más de cuatrocientos alcaldes de esa filiación; pero esa participación no contaba con el apoyo de los gaitanistas y en noviembre de 1946 su bancada decretó la renuncia de los funcionarios liberales de la rama ejecutiva (Reyes, 1989, p. 12). La división liberal se dirimió en las elecciones parlamentarias de marzo de 1947, cuando los partidarios de Gaitán obtuvieron una amplia mayoría sobre los candidatos del oficialismo santista. Gaitán fue consagrado jefe único del liberalismo23. Ospina recompuso su gabinete de Unidad Nacional con ministros gaitanistas y santistas, pero aquellos no tuvieron mucho apoyo de su jefe político –tenía cuota en la administración, pero no cesaba de criticarla.
En octubre de ese año, hubo elecciones municipales: como en marzo, los liberales obtuvieron una amplia mayoría sobre los conservadores (738.233 sufragios, frente a 571.301). “El conservatismo se sintió defraudado ante el triunfo liberal, pues venía acariciando la idea de que con una agresiva campaña electoral y la parcialidad de las autoridades seccionales podría superar las mayorías liberales”. Laureano Gómez, quien se había opuesto desde un principio a la Unión Nacional de Ospina, “anunció que estas [elecciones] habían sido un fraude. Aseguró que una revisión adelantada por él en la Registraduría del Estado Civil le había demostrado que el liberalismo poseía 1.800.000 cédulas falsas y exigió que se rehiciera totalmente la cedulación del país”24.
Aunque no se dispone de buena información cuantitativa sobre el alcance de la violencia en los primeros años del gobierno de Ospina, no es descartable una hipótesis: lo que se había afirmado en la retórica conservadora de la década anterior, en medios como el periódico de Gómez, El Siglo, sobre el uso de violencia política de los gobiernos liberales para coaccionar al electorado se convirtió en práctica generalizada del conservatismo a partir de 1946. Es posible que el efecto de esa retórica sobre el imaginario conservador haya justificado represalias exageradas durante este periodo.
El impacto de esa práctica sobre el país nacional lo describió el político liberal Julio Roberto Salazar Ferro en un informe a Ospina sobre la situación de Santander a principios de 1948: “Inmensas caravanas de hombres y mujeres huyen de las regiones azotadas... Tras ellos quedó la tierra calcinada por los incendios... Todo quedó destruido. Ni en Arboledas ni en Cucutilla, quedó nada de pertenencia de los liberales... ya no queda un liberal en toda esa comarca” (citado en Reyes, 1989, p. 19).
Jorge Eliécer Gaitán, como jefe de su partido y líder popular carismático, elevó su voz contra el hostigamiento de los liberales. En febrero de 1948, impulsó la Marcha del Silencio. “Fue un acto impresionante: durante dos horas una inmensa multitud marchó en absoluto silencio y muchos portaban banderas negras. Gaitán habló escasos minutos y en tono acongojado pidió a Ospina que cesaran las persecuciones, los asesinatos y la violencia. Dijo Gaitán: ‘solo os pedimos la defensa de la vida, que es lo menos que puede pedir un pueblo’”25.
En marzo, el Partido Liberal decidió abandonar la Unión Nacional. El 9 de abril, durante la Conferencia Panamericana concebida por el gobierno como una vitrina internacional del país, Gaitán fue asesinado a pocos metros de la esquina de la Jiménez con Séptima, el corazón de la capital26, y se desató una conmoción violenta –el homicida fue linchado y buena parte del centro de la ciudad resultó destruida. Entre los blancos de la ira popular se contaron la residencia de Laureano Gómez (nombrado canciller cuando se rompió la Unión Nacional) y la sede de su periódico El Siglo –ambas fueron incendiadas. Elementos de la Policía se unieron a la revuelta y el gobierno acudió al Ejército para restablecer el orden27. Los tumultos de Bogotá se reprodujeron en otras ciudades donde también hubo fuerte represión de la fuerza pública. La Violencia, que hasta entonces había sido un fenómeno predominantemente rural, se urbanizó y multiplicó (Alape, 1989).
En medio de la balacera de la noche del 9 de abril, directivos liberales acudieron al Palacio de la Carrera. Su propuesta: la renuncia de Ospina (siendo entonces el designado a la presidencia Eduardo Santos). A su vez, Laureano Gómez, refugiado en el Ministerio de Defensa, llamaba a pedir la conformación de una Junta Militar. Ospina se negó a dejar la presidencia y el 10 de abril se reconstituyó la Unión Nacional, con el liberal Darío Echandía como ministro de Gobierno. Gómez se retiró del gabinete y viajó a España. Se decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional, que en esta oportunidad regiría hasta diciembre de 1948.
Los propósitos del nuevo gabinete no fueron exitosos y la violencia se agravó. En abril de 1949, a instancia del presidente Ospina, jefes liberales y conservadores manifestaron en una declaración conjunta: “El sectarismo político y en ocasiones intereses y pasiones más bajas han logrado crear en determinadas regiones del país un ambiente de impunidad que nos devuelve a las formas más primitivas de la vida social. Allí los jueces no pueden investigar los delitos cometidos por una infinidad de razones... un país donde la impunidad pueda enseñorearse estaría en camino de la perdición” (citado en Reyes, 1989, p. 26).
Un mes más tarde, el liberalismo rompió la Unión Nacional y ordenó el retiro de todos los liberales de cargos públicos. En junio hubo elecciones parlamentarias y los liberales obtuvieron una mayoría de 130.000 votos. Usaron su control del poder legislativo para hacer una oposición agresiva a Ospina. En agosto, el Congreso aprobó una reforma electoral que adelantó las elecciones presidenciales de 1950 a noviembre de 1949 y aplazó la revisión de cédulas hasta la posesión del próximo mandatario. Con ambas medidas se quería reducir la posibilidad de interferencia del gobierno en los comicios –el Congreso con mayorías liberales estaría sesionando en la nueva fecha de las elecciones y para estas las autoridades conservadoras no podrían privar a ciudadanos liberales de sus cédulas. El presidente vetó la ley y las mayorías liberales del Congreso rechazaron la objeción presidencial. Como la razón del veto de Ospina había sido la inconstitucionalidad del proyecto, el asunto pasó a la Corte Suprema. Con el voto de los magistrados liberales (que eran mayoría), la ley fue declarada exequible y sancionada en octubre. Pero el 24 de ese mes, el registrador Eduardo Caballero Calderón (liberal) declaró que “las elecciones del 27 de noviembre lejos de llegar a ser la expresión inequívoca de la realidad serán una farsa sangrienta” (citado en Reyes, 1989, p. 31).
Ese pronunciamiento reflejaba el desarrollo de la campaña electoral. El candidato conservador, Laureano Gómez, había regresado al país en junio de 1949. Un lema de su campaña era la metáfora del basilisco, para describir el liberalismo: según su relato, el mítico animal tenía una cabeza diminuta que controlaba el cuerpo grotesco del monstruo –siendo el basilisco el liberalismo y la cabeza, el comunismo. Otro era la atribución de toda la violencia del país al liberalismo –comenzando por los hechos de la insurrección espontánea del 9 de abril de 1948. El candidato liberal, Darío Echandía, se enfrentó a “una alambrada de garantías hostiles”28, que culminó con el asesinato de su hermano cuando marchaba a su lado en una manifestación política. El 7 de noviembre, los liberales retiraron su candidatura. Dos días después, los parlamentarios liberales anunciaron el inicio de un juicio político a Ospina en el Congreso. En cuestión de horas, el gobierno declaró el estado de sitio (que se mantendría hasta 1958). En uso de facultades extraordinarias clausuró el Congreso, estableció una censura omnímoda y modificó las reglas de votación en la Corte Suprema. En la práctica, se había establecido una dictadura civil.
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 27 de noviembre. Gómez, candidato único, obtuvo 1.140.122 votos –41% más que los logrados por su partido en las elecciones parlamentarias de junio.
DOS DICTADURAS: LA CIVIL DE GÓMEZ Y LA MILITAR DE ROJAS PINILLA HASTA 1957
Por sus antecedentes y temperamento, Gómez era una figura política que polarizaba. Si bien su pensamiento evolucionó con el tiempo (Henderson, 1985), su retórica tendía a lo dogmático y lo hiperbólico. Expresó, en distintos momentos, reservas sobre la moderación en la política y sobre el mismo principio democrático. Sobre la primera había señalado desde su perspectiva conservadora ortodoxa:
El moderado, en cualquiera de sus matices, está siempre más cercano a su vecino de izquierda que de su vecino de la derecha. Es más fácil descender que subir. Se necesitan más ideas, más valor, más virtud, más energía moral para defender el orden que para destruirlo... He aquí por qué, desatada por el comunismo sobre el universo una guerra inmisericorde, el peor enemigo de la civilización resulta ser el moderado. El marxista ataca de frente, puede ser repelido y circunscrito. El moderado no ataca en la apariencia, por lo tanto no es sospechoso. No se tienen con él las precauciones indispensables (citado en Henderson, 1985, pp. 145-146).
Su crítica de la democracia tenía como base la desigualdad innata de los seres humanos:
El sufragio universal inorgánico y generalizado interviniendo en toda la vida social para definir la dirección del Estado contradice la naturaleza de la sociedad. El manejo del Estado es, por antonomasia, obra de la inteligencia. Una observación fundamental demuestra que la inteligencia no está repartida en proporciones iguales entre los sujetos de la especie humana. Por este aspecto, la sociedad semeja una pirámide cuyo vértice ocupa el genio, si existe en un país dado, o individuo de calidad destacadísima por sus condiciones individuales. Por debajo encuéntranse quienes, con menores capacidades, son más numerosos. Continúa así una especie de estratificación de capas sociales, más abundantes en proporción inversa al brillo de la inteligencia, hasta llegar a la base, la más amplia y nutrida, que soporta toda la pirámide y está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la racionalidad apenas parece diferenciar los seres humanos de los brutos (citado en Martz, 1969, p. 195).
En vísperas de su posesión, usó el lenguaje propio del mandatario de un sistema político funcional en épocas de normalidad institucional. Prometió ser “presidente de todos los colombianos”, que “la preocupación principal de su gobierno sería garantizar todo el respeto de la vida humana” y ofreció ministerios a los liberales. Estos rechazaron su oferta, por razones obvias: la consistente oposición de Gómez a la Unión Nacional durante el gobierno de Ospina; los antecedentes inmediatos de la campaña de 1949, y la exacerbación de la violencia (Henderson, 2006, p. 511 y Cuadro 1).
El conservatismo tenía divisiones profundas. Había los laureanistas, que apoyaban a su jefe en el gobierno; los ospinistas que podían considerarse el ala “moderada” del partido –Gómez tachó a Ospina de tener “mentalidad liberalizante”– (Tirado, 1989a, p. 103), y la extrema derecha liderada por Alzate Avendaño, cuyo ideario tenía cercanías con el fascismo y el falangismo de Franco. Los mismos laureanistas no estuvieron conformes con el primer gabinete de Gómez, cuyos integrantes fueron calificados de “conservadores tibios”29.
El gobierno de Gómez fue truncado, en dos sentidos: por el golpe de Estado de Rojas en junio de 1953, y por la mala salud del presidente, que limitaba sus horas de trabajo. En noviembre de 1951 tuvo que retirarse del cargo y quedó como presidente encargado Roberto Urdaneta. No obstante, Gómez seguía de cerca la gestión de este, con frecuencia le impartía instrucciones y participaba en el debate político desde El Siglo.
Su gran proyecto político era una reforma constitucional encaminada a remediar los defectos de las instituciones políticas que él había criticado desde la oposición durante las décadas anteriores y, de paso, asegurar a futuro una nueva hegemonía conservadora. Hubo elecciones parlamentarias en 1951, con abstención de los liberales; el gobierno había reservado una minoría de las curules para estos, que quedaron vacantes. El Congreso aprobó un acto legislativo convocando una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC)30. La exposición de motivos del proyecto de reforma presentado por el gobierno expresaba así sus bases ideológicas: “Las instituciones de la República se apartan definitivamente de la influencia perniciosa de las ideas rousseaunianas y marxistas y se inspiran por entero en las evangélicas y bolivarianas, a fin de realizar la democracia cristiana” (citada en Tirado, 1989a, p. 88).
El proyecto de reforma era francamente reaccionario. En algunos apartes del articulado, volvía a las instituciones originales de la carta política de 1886, fortaleciendo el ejecutivo a costa del legislativo. Se establecía un periodo presidencial de seis años; se eliminaba la responsabilidad del primer mandatario; se daba a este la facultad de designar al Contralor; se quitaba al Congreso la competencia de elegir los magistrados de la Corte Suprema; tampoco podría llamar este a juicio al presidente, y se reducía la duración de las legislaturas. El proyecto derogaba la reforma constitucional de 1936 y abolía la posibilidad de expropiaciones sin indemnización previa. Limitaba la operación del principio democrático: el Senado sería una cámara de representación gremial y corporativista, y en las elecciones de los concejos municipales los jefes de familia tendrían doble voto. Era regresivo en otros aspectos –se retomaba el papel del catolicismo como religión oficial de Colombia (con el respectivo control sobre la educación) y se prohibía de manera explícita el conflicto de clases. Finalmente, se buscaba limitar la libertad de expresión: por un lado, se declaraba la prensa un servicio público y, por otro, se tipificaba como traidor al colombiano que “de palabra o por escrito atente al prestigio de las autoridades y de las instituciones del país” (Henderson, 2006, pp. 519-520 y Tirado, 1989a, pp. 88-89; véase también la discusión de Fluharty, 1981, pp. 156-158).
Aun entre las elites la lógica de la represión no quedó en el plano teórico. La censura seguía en plena vigencia y fue aplicada contra rivales conservadores de Gómez en 1952 –Alzate y Ospina Pérez. Cuando este lanzó su candidatura para los comicios de 1954, resultó víctima de normas que él mismo había decretado en 1949 (Tirado, 1989a, pp. 102-104). Los jefes liberales, en franca oposición, sufrieron además violencia extraoficial. El 6 de septiembre de 1952, “una turba que había asistido al entierro de unos agentes de policía asesinados en el Tolima, en forma sistemática y sin que ninguna autoridad lo impidiera, procedió a incendiar El Tiempo, El Espectador, la sede de la Dirección Nacional Liberal, la casa de Alfonso López Pumarejo y, por último, la casa de Carlos Lleras Restrepo” (Tirado, 1989a, p. 99). Ambos tuvieron que asilarse en el exterior.
En el entretanto, el país nacional se desangraba. La violencia conservadora se ejecutaba por la fuerza pública (los “chulavitas” de la Policía Nacional cuyos integrantes se habían conservatizado luego del 9 de abril y de manera creciente por el Ejército) y milicias no oficiales ligadas a directivas locales del conservatismo (denominados, especialmente en el Valle, los “pájaros”). A su vez, la resistencia liberal se había materializado en guerrillas, que se coordinaban con la dirección del partido y a veces incorporaban elementos comunistas. Algunas fuentes hablan de más de 10.000 guerrilleros liberales (Henderson, 2006, p. 522).
De esa época hay pocas cifras confiables, pero la magnitud de los estimativos de victimización es escalofriante (Cuadro 1) a la luz de la experiencia colombiana del conflicto interno durante las últimas décadas31. Entre 1947 y 1957, hubo por lo menos 174.000 muertos. La tasa nacional de homicidios de la Violencia durante ese periodo32 fue de 140 por cien mil habitantes, con picos de 406 en 1948 (año del Bogotazo) y 446 en 1950 (llegada a la presidencia de Gómez). A manera de comparación, la tasa correspondiente en Medellín durante el peor momento del terror de Pablo Escobar en 1991 fue de 433 por cien mil habitantes33. Hubo más de dos millones de desplazados (el equivalente al 14% de la población del país en 1957) y el número de parcelas rurales perdidas llegó a 394.000 (Oquist, 1980, p. 227).
CUADRO 1 LOS MUERTOS DE LA VIOLENCIA – 1947-1957
| Año | Muertes (miles) | Muertes por 100.000 habitantes |
| 1947 | 14 | 134 |
| 1948 | 44 | 406 |
| 1949 | 19 | 168 |
| 1950 | 50 | 446 |
| 1951 | 10 | 89 |
| 1952 | 13 | 111 |
| 1953 | 9 | 70 |
| 1954 | 1 | 7 |
| 1955 | 1 | 7 |
| 1956 | 11 | 82 |
| 1957 | 3 | 21 |
| 1947-1957 | 174 | 140 |
| (total) | (promedio anual) |
Fuente: Adaptado de Henderson (2006, p. 618). Para la metodología, véase nota 31