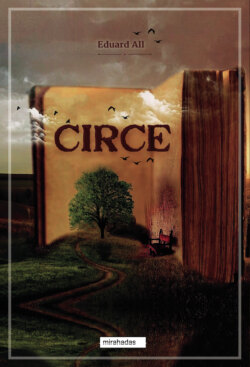Читать книгу Circe - Eduard All - Страница 7
CAPÍTULO 1 UNA GRAN SORPRESA
Оглавление—¡Qué extraño! El custodio aún no está en el patio —se dijo Circe al pararse por cuarta vez en la ventana—. No hay brisas, ni zumbidos de insectos, ni siquiera están de recorrido los perros de la guardia. ¡Todo está tan tranquilo!
Circe tenía catorce años, pero era ya una experta en cuanto a conocer cómo transcurrían las madrugadas en el orfanato, y esa noche, sin duda, había una atmósfera diferente. Experimentaba una opresión punzante, como si una cubierta de tinieblas hubiera caído sobre el edificio.
De repente, uno de los arbustos fue víctima de una sacudida. Su corazón se aceleró y sus piernas flaquearon. Aquel zarandeo a esas alturas de la madrugada no podía ser nada bueno.
Ocultó su silueta detrás de la cortina, a la expectativa del más leve movimiento. Estuvo así largos minutos y luego, tras una prolongada quietud, regresó a la cama, pensativa.
Había mucho silencio, demasiado realmente. Todas sus compañeras dormían de un inusual modo profundo. Incluso el gato del viejo Nesopo, que acostumbraba a cazar por allí a aquellas horas, había sucumbido en un largo sueño cerca de las pantuflas de Amelia.
Circe advertía aquellos hechos y mientras más reparaba en ellos, más raros le parecían.
—Ya, ya basta —se dijo, aún con el sobresalto en el pecho—. Piensa en cosas buenas, Circe, en cosas que te gusten.
Ella habitualmente se trazaba esta estrategia. Cuando un asunto la perturbaba, su vía de escape era recurrir a su imaginación, al raudal de sus deseos. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora? Olvidarse de aquellas sospechosas circunstancias y dedicar ese tiempo de insomnio a pensar en sus anhelos. En verdad no era posible en cuestión de minutos imaginar sus planes futuros. Eran muchos y, sobre todo, capaces al recordarlos de desarraigar cualquier tipo de preocupación.
Sus primeros recuerdos fueron los paseos al campo con las misioneras que mensualmente visitaban el orfanato. De veras que le gustaban estas excursiones, sobre todo porque las enseñanzas impartidas cambiaban sus convencionales puntos de vista y la llenaban de expectativas. Lo mejor de estas era aquel trasfondo milagroso, que hacía ver las realidades visibles insignificantes, trayéndole a su espíritu consuelo y aliento, porque enseñaban que su encierro y soledad del momento eran pasajeros, y que pronto llegaría un día de cambios.
Entretanto no se completaba el plazo, se esforzaba por cumplir con sus deberes. Lucía nuevos peinados y usaba las mejores ropas para asistir a las filas de encuentro, donde decenas de huérfanos eran contemplados y hasta les revisaban uñas y dientes como parte del procedimiento para ser adoptados. La presencia de Circe en estas filas pocos la notaban. No por falta de brillo ni dulzura, sino por su edad. Rara vez adoptaban juveniles. Procuraban siempre bebés o niños con edades preescolares, aunque de cuando en cuando ciertas parejas cuarentonas preferían adolescentes. En estos casos el patrón era el mismo: buscaban similitud en los rasgos físicos. Ella, por infortunio, nunca encajaba.
Se miraba en el espejo preguntándose el porqué de su mala suerte. Tenía ojos azules como el cielo mañanero y una cabellera larga que se veía hermosa de cualquier modo. Sus dientes esmaltados daban vida a sus escasas sonrisas y su porte franqueaba a la más alta nobleza. Su mayor deslumbre era en sí ese contraste de belleza y humildad.
Intentando creer a su reflejo y a aquellos que la animaban con tales comentarios, paró de hacerse las mismas preguntas de siempre frente al espejo. Entonces volvió el pensamiento a los momentos divertidos de aquellas excursiones. Después de todo en sus intenciones no enumeraba el quedar aún más contrariada. Buscaba en sí aplacar aquel repentino nerviosismo.
En su vuelta al pasado tuvo un recuerdo simpatiquísimo con una de las visionarias. Realmente, ahora que lo pensaba, se había excedido con algunas preguntas íntimas en los minutos de consejería. ¡Pero qué hacer! Esas cuestiones vergonzosas que por fuerza de saber se les hacen a los padres; en su caso, o no las hacía, o las preguntaba a alguien en afecto similar.
Del grupo de misioneras, Solange resultaba ser su madre guardiana. Ella se emocionaba contándole sus anhelos sobre conocer el mundo, bañarse bajo una cascada, explorar una cueva, oler el aire salobre cerca del mar, mirar al horizonte sintiéndose libre y deseando no volver atrás.
Bien sabía que esto se hacía imposible por el momento, mas lo grandioso surgía en que nadie le podía impedir soñar, así que soñaba y soñaba, viajaba lejos en su sartal de maravillas.
A pesar de estar envuelta en el despiste, no le fue difícil escuchar el sonido como de un crujido. Miró hacia la puerta. Esta parecía estar bien cerrada. Se apresuró entonces en ir otra vez a la ventana. Tenía miedo, nunca antes la perturbó un sonido así.
No veía nadie afuera. Se esforzó, pero la oscuridad no permitía ver más allá del espacio donde alcanzaba la luz de la bombilla. De repente, sintió a alguien tirando de sus ropas. Giró maquinalmente la cabeza y, entre las sombras, vislumbró a un hombrecito que le llegaba apenas a su cintura. Su rostro anguloso emergido en la luz, la impulsó a dar un brinco hacia atrás; se adhirió a la ventana. La saliva le resultó insípida dentro de la boca y ambas piernas flaquearon.
—No te asustes, pequeña. Si he venido hasta aquí es para salvarte —dijo el intruso.
—¡Salvarme!
—Ahora no hay tiempo para explicaciones —habló atropelladamente—. Ven conmigo, no te pasará nada.
La agarró de la mano y la condujo a la puerta de la habitación.
—Espera, ¿cómo sé si puedo fiarme de ti?
—Mírame bien. ¿Te parezco una mala persona?
Ella lo observó directo a los ojos. Su mirar parecía transparente. Respiró hondo. Cierta suspicacia la asfixiaba, provocaba que su corazón palpitara rápidamente. Tal vez debía arriesgarse y seguir al hombrecito. Tenía el impulso de hacerlo. Presentía que el escenario de su vida pronto cambiaría y todo iniciaba ahora con esta decisión.
Escudriñó aquel semblante una última vez.
—No, no me pareces una mala persona. Además, algo en mi interior me dice que debo confiar en ti.
El hombrecito, sin decir palabra, la llevó fuera de la habitación. Caminaron aprisa por un largo pasillo flanqueado de puertas opacas. Luego giraron a la izquierda y descendieron por unas escaleras hasta llegar al vestíbulo del hospicio.
Doce bombillas de una lámpara gigantesca alumbraban con excelencia el ámbito. Había cuadros en las paredes cuya amalgama de colores vivificaba el recinto en aquella noche de silencio amenazante. Un tapiz casi cubría de extremo a extremo la pared a su derecha, y delante una puerta de roble, de varios pestillos, permanecía abierta de una hoja. Junto a esta aguardaba inquieta una anciana vestida con un elegante atuendo de brocado.
—No tengas miedo, pequeña. La profesora Nélida está de nuestro lado.
Circe escuchó al hombrecito, pero mantuvo su vista al frente.
—¿Por qué tardaste tanto, Gudy? ¡Pensé que eras un enano sensato! Tú sabes lo que puede pasar si él la encuentra aquí, ¿no? —vociferó la anciana, dejando ver las arrugas escondidas alrededor de su boca.
El hombrecito agachó la cabeza:
—No fue culp…
Pero la reluciente señora no parecía esperar respuesta.
—¡Vamos ya, ahora mismo! Casi puedo sentir su presencia, debe estar por aquí.
—¿Quién? —preguntó Circe que había estado dudando sin decidirse a hablar o a estar en silencio como lo había hecho hasta el momento.
—Un hombre vil que ansía más que nada asesinarte —dijo secamente la señora.
Circe sintió un vacío en su estómago. Se halló confundida, con gran peso en todo su cuerpo. La respuesta fue fulminante:
—¡A mí! Pero ¿por qué?
—En su debido momento sabrás las cosas, por ahora centrémonos en abandonar este sitio urgentemente. ¡Vámonos!
—¿PERO SE VAN TAN PRONTO?
En el vestíbulo se propagó una voz resonante. Los tres volvieron la mirada hacia las escaleras y allí estaba un hombre alto con una capa oscura que se arrastraba por el suelo, calzado con toscas botas de cuero negro. La tez de nieve cuarteada y el cabello blanco evidenciaban su avanzada edad. Tenía ojos verdes y brillantes, y un talante miserable.
Circe experimentó vibraciones interiores antes de estremecerse de pies a cabeza. Aquel malhechor venía en busca de su muerte. El sudor principió a brotarle por los poros. No atinaba qué hacer. Debía correr, huir, sin embargo, los pies no respondían a su orden de reversa. Nerviosa, descubrió que su adversario portaba un báculo culminante en una calavera.
—¡Qué pena! Recién comienza la diversión. ¿No crees, Nélida?
—No, no creo, Corvus. Lo que tú llamas diversión significa muerte, tragedia, sufrimiento ajeno.
—¡Y qué es la vida si no hay quien ría y quien sufra! Tú sabes que el dolor de unos es el goce de otros.
—Pues no te voy a permitir que le hagas daño a ella —se interpuso.
—Será mejor que me la entregues, hermana...
—¡Eso nunca!
Nélida arrojó al suelo una esfera metálica y luego de un parpadeo de luz roja, unas cuerdas saltaron sobre el señor de negro en un intento fallido por apresarlo. Ella fue persistente. Arrojó otra, y otra, y otra más, pero Corvus era en verdad hábil: se escabullía entre las redes.
El hombrecito sacó, no supo bien Circe de dónde, un arco y un puñado de flechas. Pareció comprender que Nélida necesitaba apoyo en este duelo.
—¡Detente, Corvus! ¡Ni un paso más!
—Porque si no, ¿qué? ¿Qué harás, enano? ¿Acaso creen poder más que mi Amo? ¡Entiéndanlo de una vez! Ella fue sentenciada. No hay nada que puedan hacer.
Corvus caminó hacia ellos. La chica tiritó en silencio, más aún cuando destellaron los rubíes por ojos de la calavera.
La primera flecha voló, y así unas cuantas. Todas inútiles; se desviaban a diestra y a siniestra.
—Entréguenmela, no tienen salida.
—¡Te he dicho que no! —Nélida lanzó una última esfera.
—¡¡¡BASTA!!! —Las cuerdas reptaron como serpientes. Gudy no pudo escapar del enlace. Un viento huracanado sopló, abrió de un tirón las ventanas y la otra hoja de la gran puerta de roble. Los cuadros a una cayeron—. ¿Tú crees que estoy solo en esto, hermana? No, no lo estoy. El Amo no me mandó solo a esta encomienda…
Corvus hablaba, pero la mirada de Circe ya no se detenía en él, volaba por los contornos del vestíbulo. En las paredes se deslizaban confusamente ciertas sombras, como de personas, o quizás no, no podría asegurarlo. Se manifestaban alarmantemente rápidas. Sin embargo, lo más inquietante estaba en ese hedor sepulcral, como de muertos, y otra vez aquella opresión, aunque en ese instante triplicada.
—Haz conmigo cuanto quieras, pero deja ir a Circe.
—Nélida, Nélida, nunca pensé verte de rodillas enfrente de mí. ¿Tan bajo has caído?
La jovencita ya anticipaba la derrota. Debía hacer algo, pero ¿qué?, no se le ocurría nada.
—Piensa rápido, Circe, piensa —detalló su alrededor—. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? —Sus ojos no hallaron más que cuadros rotos en el suelo—. ¡Ya sé! —Tomó uno de los trozos de vidrio. Creyó que el primer paso para poder huir era desatar a Gudy. La puerta se encontraba abierta de par en par y, si andaban ligeros y con suerte, alcanzarían el carretón de caballos negros en las afueras del pórtico.
El hombrecito forcejeaba.
—Quédate quieto, Gudy. Te puedo cortar.
Las sogas cayeron.
—¡¡¡Nélida!!!
La anciana permanecía suspendida en el aire. Las manos de su propio hermano la alzaban en un evidente acto de estrangulamiento.
—¿Matarías a tu hermana, Corvus, a tu única hermana? —le inquirió Nélida con voz entrecortada.
—Sabes que lo haría, bien que lo haría.
Gudy tensó una flecha.
—No, espera. Lo haremos a mi modo.
La chica avistó una cuerda anudada a un gancho en la pared.
—¡Eso es!... Espere, espere. Por favor, espere —le gritó Circe—. No le haga daño, es a mí a quien usted quiere. Yo me entrego si promete no hacerles nada.
—¿Qué estás diciendo, pequeña? —dijo Gudy asustado—. Si te entregas te va a matar.
—¡Déjala! Circe es una jovencita muy sabia… Ven, querida, ven aquí.
Corvus había soltado a Nélida. La anciana jadeaba tumbada en el suelo.
—Está bien, pero antes aléjese de ella.
El señor de negro sonrió.
—Tú sí sabes negociar. —Se alejó lentamente.
Ella tenía en su mente un plan. Debía coordinarlo todo a la perfección. No podía darse el lujo de fallar.
Gudy socorrió a la anciana. Estaba pálida, palidísima, acentuada de arrugas y con una tos realmente incómoda.
—¿Qué esperas? Ven conmigo y la vida de ellos les será perdonada.
Circe experimentó en sus adentros una voz como de trueno: ¡AHORA!
Caminó con el triángulo de vidrio fuera de la vista de su enemigo.
—Tomaste la decisión correcta.
—De eso no tengo la menor duda.
Con la rapidez de un lince saltó, cortó la cuerda y ¡zas!, la lámpara se le vino encima a Corvus. Ante la sorpresa, él no consiguió apartarse.
Esto produjo un estruendo de tal grado, que no se ocultó para ningún oído en los pisos superiores.
El enano la miró perplejo, boquiabierto.
Por otro lado, Nélida lucía petrificada ante aquel cuerpo inerte.
—¡Pudiste… detener a… Corvus! Eres la primera persona que lo logra.
Circe no sabía qué decir, ella misma estaba asombrada por la precisión de sus cálculos. Nunca antes peleó por su vida, ni había tenido motivo de hacer tal destrozo y mucho menos de herir a una persona.
—Parece que Teodoro estaba en lo cierto.
—Sí, realmente ella es la Elegida —concluyó Nélida—. Ahora será mejor irnos. Esto para nada ha terminado.
Ninguno de los tres se había percatado de que el personal del orfanato los observaba al pie de la escalera. Atisbaron atónitos cómo corrieron, salieron y emprendieron la marcha a rumbos desconocidos.
Los presentes contemplaron incrédulos aquel panorama de destrucción. El vestíbulo estaba en penumbras. Los retratos, hechos trizas, los empujaban con sus zapatos al caminar.
Al pararse frente a la lámpara notaron que debajo yacía alguien. De inmediato el grupo acordó levantarla. Les costó trabajo, hasta que al fin pudieron quitarla de encima de aquel intruso.
—¿Está muerto? —Quiso saber una educadora.
—¡Por supuesto! ¡Quién sobreviviría a tal accidente! —concordaron otros dos.
Uno de los custodios se arrodilló, colocó la mano en el cuello y luego puso ambas manos en el pecho del supuesto difunto. Parecía no existir ninguna probabilidad de vida: su corazón no latía ni tampoco respiraba.
—Parece muerto.
El grupo entero entrelazó miradas. Sus semblantes decaían de pensativos a preocupados.
—Esta escena me resulta extraña —confesó la educadora—. Es inconcebible lo ocurrido aquí. ¿Quiénes son estas personas que secuestraron a la señorita Grimell? ¿Y quién es este hombre? ¿Cómo entraron? O, mejor dicho, ¿quién les dejó entrar? Es evidente que se trata de un complot. No hay nada forzado… Además, es cosa de niños creer que esa lámpara se haya caído por sí sola. Es obvio que esto apunta a ser un homicidio…
—Espera, Adela, no saquemos conclusiones precipitadas. Primero que todo, la señorita Grimell no parecía irse forzada. No debemos caer en especulaciones.
—¡Cómo que especulaciones! Está clarísimo…
—¡¡¡Miren!!! ¡El anciano no está!
Todos enfocaron el lugar del occiso. Había desaparecido.
Se quedaron pasmados. ¿Cómo era posible? Debía estar muerto. Ninguna persona resistiría semejante impacto. Pero de no estarlo, se encontraría él inconsciente o muy malherido, sin duda escaso de fuerzas para ponerse en pie y huir. ¡Qué hechos aquellos! La lógica se evaporaba ante tales circunstancias.
—¿Qué piensa usted sobre esto, Nesopo? —le preguntaron al más viejo del grupo.
—No quisiera parecer senil… Me temo que estos sucesos implican lo sobrenatural...
—¡Qué está diciendo!
—Sí, es cierto que a la ligera parece ser cosa de locos, pero mucho antes de que esto pasara, ya la noche se respiraba cargada, como si una influencia maligna hubiera invadido el orfanato.
—¡Es broma! ¡No estará hablando en serio! —Se escandalizó la educadora.
—Yo siempre hablo en serio, Adela… Al menos démonos por dichosos de que algo peor no haya acontecido. Les digo con toda franqueza, mi presentimiento era que sucedería una tragedia.
—¿Y acaso no ha sucedido? Al parecer, usted se ha olvidado de alguien. ¿Qué pasará con la señorita Grimell? Su desaparición será un verdadero problema.
—Ella siguió su camino, Adela. Un día lo hacemos. Simplemente diremos que fue adoptada.
—¡Usted todo lo resuelve tan fácil!
—Únicamente lo que está al alcance de mi mano… —Tornó los ojos al resto de los presentes—. Ya saben, si alguien pregunta, digan que ya entrada la noche la adoptó una familia rica. No inventen nombres, ni supuestos paraderos. Así vendrían las contradicciones. Ya yo me encargaré de falsificar el papeleo.
Hubo intercambios de miradas.
—¿Pero si…?
—¡Pero nada, profesora McDowell! ¡Es lo único sensato que podemos hacer! ¿O prefiere decir que se la llevaron sin más y que un hombre muerto se esfumó frente a sus narices? —Nesopo elevó la voz y sus palabras no eran ya tan pausadas—. Háganme caso. No tenemos opción. Mañana si es necesario hablaremos otra vez del asunto, se los aseguro. Pero hasta ese instante, este es nuestro acuerdo.
Las miradas se entrelazaron una vez más. Nadie se atrevió a insistir. Nesopo fue bien preciso con sus palabras.
Cada uno de ellos regresó a su dormitorio, excepto los custodios, quienes aseguraban las puertas y ventanas. El anciano fue el último en subir. Oteó el vestíbulo con expresión híbrida: entre cansada y perturbada. Finalmente se decidió a ascender con mucha calma por las escaleras.