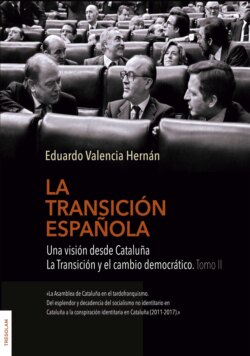Читать книгу La transición española - Eduardo Valencia Hernán - Страница 3
ОглавлениеLA TRANSICIÓN. EL CAMBIO DEMOCRÁTICO
Con la desaparición del general Franco comienza una etapa histórica para nuestro país conocida como la Transición Española. Mucho se ha escrito sobre ese periodo tan corto en lo temporal como intenso en acontecimientos políticos y sociales; sin embargo, tal como va transcurriendo el tiempo, van surgiendo del anonimato nuevos documentos y testimonios sobre aquellos hechos que nos permiten amoldar con coherencia las diferentes interpretaciones que los historiadores han publicado a lo largo de los últimos treinta años.
El historiador Rubén Vega, en su artículo titulado: “Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La Transición desde el poder”, nos presenta una de estas versiones poniendo en cuestión a aquellos que afirman que la realización de las reformas que condujeron al cambio desde el régimen dictatorial a la democracia, partieron exclusivamente desde el poder, sin tener en cuenta, por un lado la madurez del pueblo español y, por otro, la presión ejercida desde abajo por las intensas movilizaciones sociales, sin poder olvidar otros factores como los de carácter internacional, pues España era la última dictadura en la Europa occidental después de la caída de los regimenes autoritarios de Grecia y Portugal.
Otros historiadores, sin embargo, han resuelto el tema mediante el protagonismo ejercido por los cuatro artífices de la Transición: el rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Torcuato Fernández Miranda,1 dando la sensación que los directores de la reforma desde el franquismo a la democracia fueran en el fondo unos demócratas convencidos que encontraron su oportunidad de romper con lo que ellos mismos habían apoyado durante décadas. Sea como sea, aunque esta hipótesis fuera factible, resulta poco creíble, aunque ocurriera el caso de que ellos mismos se hubieran autocalificado como demócratas.
En realidad, este cambio reformista fue un cúmulo de acciones, unas preparadas y otras forzadas, donde la presión ejercida por la oposición, aunque algunos opinen que se produjo en un ambiente de desmovilización de la sociedad civil, actuó como catalizador de estos actos.
Sin duda alguna, el recuerdo de la guerra civil y el miedo a la represión franquista todavía continuaban en lo más profundo de la sociedad, sobre todo, los que lo vivieron o padecieron una dura posguerra; sin embargo, los más jóvenes comenzaban a percibír el franquismo como un sistema caduco y no como un régimen dictatorial y policial, por lo que la actitud de esta nueva generación de españoles sería la encargada de llevar adelante el grueso del trabajo de oposición democrática diferenciada preferentemente entre el movimiento obrero y el estudiantil.2
Tras la muerte del presidente Carrero Blanco en 1973, se produjo un nuevo impulso organizativo de la oposición democrática, siendo la Asamblea la que llevó la mayor representatividad antifranquista en Cataluña, junto a la Junta Democrática que, a partir de 1974, llevó la iniciativa en el resto del Estado español. De esta forma todo parecía ir encaminado en la búsqueda del gran salto desde la dictadura a la democracia, sumándose a ello la gran conflictividad laboral provocada en parte desde dentro de las estructuras sindicales, donde las candidaturas ganadas por CC.OO en las elecciones sindicales de 1975 comenzaban a dar sus frutos.
Las fuerzas entre los dos bandos estaban preparadas para dirimir su lucha final, aunque la cuestión era el cómo se iba a realizar, ¿mediante la ruptura o la reforma?
La frase atribuida a Carlos Arias Navarro de que: “o hacemos el cambio nosotros o nos lo hacen”3 me parece de lo más acertado, aunque otros, hábilmente, utilicen ese lenguaje con el propósito de justificar su pasado en aras del objetivo cumplido, como así afirmaba el antiguo jefe nacional del SEU y posterior ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa: “La izquierda es la que enarbola la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a traerla. Nada menos”.4
Lo cierto fue que los testimonios que brindan los protagonistas principales de la Transición, tal como dice Rubén Vega, a parte de ser textos filtrados y desvirtuados por el tiempo, en el fondo retratan a unos gobernantes obsesionados por los peligros de la conflictividad obrera y las manifestaciones populares, forzados a ceder más que a ser impulsores de las libertades, ciegos e insensibles ante los abusos del régimen al que pertenecían y aceptando los consejos de guerra con resultado de muerte como algo normal y no excepcional a la democracia que pretendían protagonizar. Más bien este cambio de actitud fue debido a la presión ejercida por las fuerzas de oposición y por la presión social que logran domar pero no neutralizar.5
El historiador José Mª Marín es aún más atrevido en sus conclusiones, afirmando que la Transición democrática supuso en realidad una ruptura con el régimen franquista, una especie de ruptura pactada o reforma pactada con efectos reales de ruptura, tal como señala también Javier Tusell.6 De todos modos, la balanza entre la reforma y la ruptura se estaba dirimiendo en las fábricas, universidades y en la calle, causando incontables contratiempos a los reformistas que veían esta presión como un estorbo ante el avance democrático. El propio Salvador Sanchez Terán, siguiendo esta línea, intenta en lo posible desactivar esta presión popular que inunda Barcelona y su entorno, llegando incluso a manipular el sentido de las protestas como algo negativo para la evolución democrática. En los próximos capítulos veremos como se desenvuelve esta situación. Efectivamente, tras la muerte del Caudillo, el presidente Arias tuvo de nuevo la oportunidad con el apoyo del rey de presentar y tomar la iniciativa y llevar a cabo una nueva política aperturista al recibir el encargo de presidir el primer gobierno de la Monarquía; no obstante, fue incapaz de asumir siquiera un programa de gobierno propio teniendo que aceptar el propuesto por Manuel Fraga. Asi que, en el fondo lo único que hizo bien en su corto mandato fue lo que siempre supo hacer: librar al régimen del peligro de sus adversarios. Eso fue lo esencial de su política.
Lo sorprendente del caso fue que el último presidente del franquismo no perteneciera a ninguna familia del régimen ni que tampoco fuera falangista aunque eso no le valiera para entenderse ni con Franco ni con el rey; y que, contra todo pronóstico Juan Carlos I decidiera mantenerlo en el cargo presionado seguramente por distintos sectores del bunker pues incluso el propio falangista Girón, que había sido rechazado a formar parte del anterior gabinete por el propio presidente, apoyó al rey en este asunto ya que, después de todo, era la solución menos mala. Asi, pues, Carlos Arias no dimitió ante el rey en la creencia de que todavia estaba a la mitad del mandato ejercido por Franco, sin saber que, en realidad, el rey deseaba lo contrario.
Sin duda alguna, el primer gobierno de la Monarquía estuvo abocado al fracaso desde su inicio entre otras cosas al ser un gabinete impuesto; sin embargo, en los siete meses que duró pudieron apreciarse algunos rasgos positivos comparados con el anterior ejecutivo, como la incorporación de dos nuevos reformistas: José Mª de Areilza y Joaquín Garrigues en Asuntos exteriores y Justicia, y la incorporación de dos nuevos valores, Alfonso Ossorio y Adolfo Suárez, este último propiciado por el nuevo presidente de las Cortes y asiduo consejero del rey, Torcuato Fernández Miranda.
Las reflexiones del conde de Motrico, uno de los ministros que formaban parte de este gabinete, criticando al nuevo gobierno por su falta de unidad, coherencia y propósito en sus objetivos, sumado al discurso pronunciado por el presidente Arias en las Cortes en enero de 1976, puso en evidencia definitivamente la incapacidad de éste de romper las pautas ideológicas con el franquismo. La propuesta de dos cámaras legislativas con atribuciones sin concretar, la reforma del asociacionismo y el derecho de manifestación pero, sobre todo, sus posteriores manifestaciones contrarias a las pequeñas concesiones que ofrecía, delataban su fijación por el pasado.
La creación en ese mismo mes de una comisión mixta formada por representantes del gobierno y del Consejo Nacional para negociar la reforma constitucional basada esencialmente en el texto que presentó su ministro de la Gobernación titulado “La reforma constitucional, justificación y líneas generales”, resultó de nuevo un fracaso pues carecía de ideas, se queria reformar mucho sin cambiar nada y, sobre todo, se ignoraba la posición del rey. En definitiva, lo que se pretendía era detener cualquier tipo de reforma; incluso desde la primera reunión, el propio presidente se declaró mandatario de Franco y de su testamento.
Otro aspecto en el que cabe profundizar fue la actitud y la estrategia a seguir por la oposición democrática durante el periodo final del franquismo y la reacción del gobierno frente a ésta. La aparición de la Junta Democrática (JDE) y posteriormente, la unión con otros entes unitarios de oposición provocó en el gobierno de Arias Navarro un sensible malestar al intuir éste el peligro unitario de la mayoría de la oposición aunque era evidente que la situación política no aconsejaba optar exclusivamente, como en otras ocasiones, por acciones represivas sino por una estrategia de reacción controlada. De ahí que se aceptase un pluralismo limitado desde el poder donde no se contemplaba ninguna opción ni para los comunistas ni para cualquiera que osara cuestionar el régimen. En definitiva, se trataba de implantar un sistema por el cual se iban concediendo algunas libertades relacionadas con los propios derechos humanos pero que podían ser revocadas en cualquier momento en defensa del interés nacional, o sea, utilizar la táctica de emplear ligeros cambios cosméticos y dejar lo esencial invariable. Sin embargo, el transcurso del tiempo nos ha demostrado que esta declaración de intenciones propuesta desde el poder se vió practicamente desbordada por la presión popular, la llamada “presión desde abajo”, por lo que cada logro de libertad conseguido no fue otorgado por la pura concesión gubernativa sino a través de enormes sacrificios pagados mayoritariamente por la clase trabajadora. Eso si, al menos hasta llegados los primeros comicios democráticos generales, ni con el gobierno Arias ni tampoco con el primer gobierno de Suárez se pudo traspasar la linea roja consistente en excluir a los organismos que pusieran en duda la unidad de España, el sistema capitalista, la monarquía y la forma de Estado establecido, teniendo algunos partidos como el de ERC que arrastrar por mucho más tiempo la ilegalidad de ese republicanismo inherente en sus siglas.
Fueron precisamente los trágicos sucesos de Vitoria y posteriormente los de Montejurra los que marcaron el principio del fin del gobierno Arias que caería definitivamente a finales de junio de 1976, siendo sustituido, por elección del rey, sorprendentemente por Adolfo Suarez, uno de sus ministros.
En resumen, podríamos concluir que las concesiones de libertad y de democracia en la etapa final del franquismo fueron conseguidas a través de una presión constante ejercida desde abajo contrarrestada por continuas represiones dirigidas desde el poder, generando así un arriesgado equilibrio que podría romperse en cualquier momento. Por tanto, cometeríamos un error en aceptar, pese a la insistencia de los protagonistas que inciden en ello, que estas concesiones democráticas fueron concebidas mediante un plan consciente dirigido desde el poder para así conducir la reforma del franquismo hacia una zona realmente democrática por la generosidad y gracia de aquellos que ostentaban el poder.
Junta Democrática de España, París, Enero de 1976