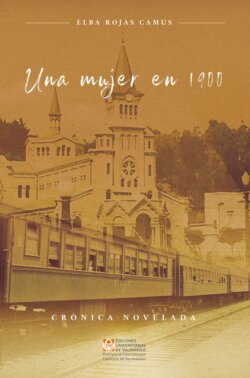Читать книгу Una mujer en 1900 - Elba Rojas Camus - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO II
Panquehue:
Tierra de Pangue
Lo presente está más fresco en la memoria de los descendientes y conocidos de María Jesús. Combinando crónica –como historia escrita con arreglo a la cronología u orden de los tiempos– y narración, es posible mostrar más cercano el ambiente en que se desarrollaron determinados acontecimientos. Además es mejor ver o sentir el fluir de esas vidas, en especial, la suya.
El pueblo de sus recuerdos más encarecidos, de todas maneras, es Panquehue. Allí vivió, más o menos desde que tenía unos cinco años de edad, hasta el primer decenio de 1900; específicamente hasta 1908. Toda una vida con lo más hermoso e inolvidable que puede acontecer desde la niñez a la juventud. Su futuro se gestó en la época de vendimia de aquel año. Lo viviría interminablemente en su tercera y última tierra, Viña del Mar.
Estamos hablando de María Jesús y de sus parientes más directos, ya nombrados. La vida familiar allí era tan plácida y tradicional como lo fue en Putaendo, con mucha religiosidad y cultura: impulsada, llevada y ejemplificada por el fundador de este pueblo, Don Maximiano Errázuriz –quien tenía contacto directo con la gente que trabajaba en su hacienda.
«Los pueblos felices no tienen historia», es el dicho. Yo agregaría que tampoco las familias comunes y las personas normalmente desarrolladas o bien llevadas, hasta que la vida les señale otra senda. Con mayor razón si están en un medio y condiciones que aun no se consolidaban con nombre y apellido –de estratos o clases sociales–, en el tiempo y en el ambiente en que se desarrolla esta parte de la historia. Quizás se deba a eso que no haya rastros sobresalientes de la niñez y primera juventud de María Jesús: de la primera, entre Putaendo y Panquehue, donde todo era tranquilidad, como un mundo aparte, considerando los cambios y la agitación en la vida de otras ciudades y de sus habitantes. Hubo algo sí, que le impresionó: recordaba «como entresueños», que su padre se iba por un tiempo y volvía a continuar laborando allí (estuvo trabajando en las minas o escondido para no luchar contra hermanos, le oyó decir). Conociendo su pueblo y su estadía de los últimos años ahí, iremos a ese paso, conociéndola.
El pueblo de Panquehue –Tierra de Pangue, que María Jesús jamás olvidó–, es muy extenso y aun vigente. Fue muy bien organizado por su fundador, quien adquirió esa Hacienda, El Ingenio de Panquehue, en 1870, en sociedad con Dn. José Tomás Urmeneta, y un tercer socio, Sr. Julio Foster. Luego les compró su parte, en vista del fracaso del proyecto inicial, para proveer de turba a la minería de Guayacán. Igual como planificó el pueblo, con el trazado de sus calles, casas y canales de regadío, lo hizo con los viñedos y las bodegas, unos treinta años antes de los sucesos a narrar. Mas, dejamos en claro que esto no es una biografía ni un panegírico al correcto y cristiano caballero o a su descendencia –que, sin saberlo dieron trabajo y vitalidad a una de las tantas familias anónimas de este país–, sino un intento de encontrar la razón de ser, de la mujer que nos preocupa: una mujer íntegra, sencilla y común, que vivió la mejor parte de su vida –también el inicio de su tristeza– en esas tierras, antesala del paraíso: su edén, se deduce por sus añoranzas.
Había pocas calles importantes ahí: una de ellas era la Calle Larga, donde ellos vivían (en todos los pueblos hay una Calle Larga), cortada en parte por dos canales, con sus respectivos montículos y puentes, derivados de los otros dos mayores en la falda del cerro, que encauzaban agua para el regadío desde el caudaloso río Aconcagua. Hacia el final de aquella calle –donde terminaba el valle–, al pie del cerro del lado Sur, a mano derecha, yendo desde Llay-Llay, se alzaba la Casa Patronal. Era bella e imponente en su estructura; parecida a un palacio romano, pero más baja. Estaba rodeada de frondosos árboles y jardines de flores exóticas: pero era solitaria; rara vez hubo vida y risas allí adentro. Más al fondo, al pie del cerro, para ambos lados, estaban aquellas viñas –que ya eran famosas en el país y en el extranjero–, con sus edificios de bodegas y casas cercanas a la mansión, para empleados, operarios y campesinos. El Cementerio Parroquial estaba en línea detrás de las bodegas, separado por viñedos y recostado en el faldeo del cerro, mirando hacia el valle, al río y al norte. Aun está igual; solo que han aumentado los viñedos a su alrededor, empinándose hacia las cumbres (la Viña Errázuriz Panquehue sigue en pie) y hay plantación de paltos, entre las piedras, hacia arriba: es un vergel por donde se mire. Nuevas técnicas de cultivo han cubierto de verde los cerros. Es la tercera vez que voy por allí; la primera fue con su hija, Isidora, años atrás. Nunca con ella: solo en sus evocaciones, y, ¿quién podría negar que está allí complementando el paisaje y que nos guía?
La Capilla –después Parroquia–, donde entonces vivía el Capellán, fue primero Oratorio de Dn. Maximiano Errázuriz. Estaba ubicada al otro lado del camino, en la pequeña plaza, al lado Norte. Allí se elevaba la clara voz de ella y, de seguro, sus plegarias de niña, de joven y luego, de mujer desesperanzada. No obstante esto, no renegó de sus creencias ni perdió la Fe, ni el respeto a sus semejantes.
Insisto en mirar al pueblo de Panquehue, por ser la segunda cuna de María Jesús. Muchos años antes, el valle en que estaba asentado el pueblo se había dividido en dos: Norte, hacia el lado del río Aconcagua, y Sur, a causa de la Carretera Internacional que lo atravesó de Oriente a Poniente o todo lo contrario, en parte junto a la línea del Ferrocarril: se había creado un ramal, en 1871, de Llay-Llay a San Felipe; y el Transandino, de San Felipe a Los Andes, en 1874, que se inauguró en 1910 cuando ellos ya no estaban en los alrededores. Juan Camus, su padre, recordaba las grandes fiestas de celebración que se hicieron por eso. Fue un gran acontecimiento. Decía que él era niño o muy joven entonces y pudo admirar, igual que los habitantes de allí, a los distinguidos personajes que llegaron en el primer tren. En el nudo de Llay-Llay, se efectuaba el trasbordo, ya sea que vinieran de la capital o desde Valparaíso.
Y recordando a Juan Camus Lepe, considero que en esta historia no se puede hablar de María Jesús sin considerar a su padre, más tarde el Abuelo, como toda su descendencia lo conocería –y aun hay personas que lo rememoran igual que a ella–. Mejor será ver quién y cómo era él para comprender, en parte, la vida de Jechu, desde la actual perspectiva (Jechu para padres y hermanos y, al final, Tita para los parientes más íntimos). Insisto en esto, porque a pesar de los varios nombres, tenía una sola personalidad y bien definida: era débil solo en la libertad personal o excesivo respeto a la autoridad paterna –acorde con la época en que le tocó vivir–. Él era Químico práctico de la Viña de Panquehue; quizás hubo otros con el mismo cargo en ese tiempo, pero en este período de sus vidas, era él. Tenía la experiencia e instrucción de sus antecesores, especializados, que hacían honor a sus nombres y a su trabajo. Ellos, a su vez, habían sido empleados precursores en su especialidad, en las Viñas del Predio de Urmeneta, del Valle de Limache y San Pedro: primera viña de procedencia francesa en la zona –en el valle de Putaendo y en Los Andes se cultivaba otro tipo de vides–. Don José Tomás Urmeneta, conocido y rico empresario en Minas y Comercio, estaba emparentado directamente con Don Maximiano Errázuriz, único dueño de la Viña de Panquehue.
Se sabía, por lo que decían los mayores y una dama, nieta de don Maximiano, que el primer hombre de la familia de Juan Camus, había llegado al cuidado de los sarmientos importados que venían por barco desde Europa. Comentaban que en la nave dormían y pasaban los días sentados al lado de las jabas de la preciosa carga que, por supuesto, llegó vivita y brotando, gracias al cuidado y conversación de sus acompañantes. En recuerdos contradictorios de sus descendientes, no está claro si el antepasado se llamaba también Juan, Domingo o Dionisios (no Dionisos como el dios griego): a lo mejor Diógenes porque uno de los hijos de Juan Camus llevaba ese nombre y, más tarde, quizás por lo mismo, estuvo muy de acuerdo a las libaciones, como el dios Baco. La dama, terrateniente de la ciudad costera, pariente tan directo de Don Maximiano, le comentó, años más tarde, a Isidora –una de las nietas de don Juan–, que el padre de este en realidad era Domingo Camus. Ella recordaba muy bien lo que conversaban sus propios padres y parientes, acerca de las Haciendas y del personal primero; tanto de estas como de la de Lo Hermida –en Santiago–, especialmente del personal técnico (vasco-francés) que trajeron contratado para las Viñas, y las vides que importaron para iniciar los viñedos en Limache –los que sirvieron luego para los del Valle del Aconcagua–. Todo eso, recordaba, lo trajeron por barco, desde Francia y también que, más tarde –aunque no entraba en el plan inicial–, una vez aclimatados y produciendo, aquellas vides, se hicieron barbechos para plantarlos en la nueva Viña, en la Hacienda de Panquehue, adonde posiblemente trajeron más cepas, o bien, el hijo del Camus primero de ese grupo, cuidó también los barbechos por el camino desde Limache a Panquehue. Coincidía además en que los primeros fudres se trajeron desde Burdeos (dos para esa viña); luego se fabricaban en el mismo lugar, en el mismo pueblo y establecimiento, donde ya prosperaban las cosechas. Aludo a esto por ser el entorno en que María Jesús creció, pasando su normal adolescencia, que rememoraba con un semblante que despertaba admiración y mucho amor a ella y a la tierra, de parte de sus nietos. Además como testigo presencial, ya que conocí muy de cerca a la bondadosa dama aludida, y tan respetada por él y la familia descendiente de María Jesús.
Más adelante se verá cómo y por qué se fue Juan Camus Lepe, de Panquehue. Allí se había instalado después de uno de sus viajes al Puerto, cuando decidió establecerse en el campo. Casi todos los parientes de los faldeos cordilleranos se iban a estudiar a Valparaíso, y se quedaban allá a trabajar, para siempre. Periódicamente viajaban a sus terruños, y los conservaron en parte, pasando de padres a hijos. A él, algo, tal vez alguien, le decidió a regresar y quedarse más al interior, en los alrededores de Putaendo. En Panquehue había estado con sus progenitores. Fue un privilegio reconocido, aprender, en la práctica, las técnicas aplicadas por su padre (y este del suyo), como en Limache, en la Viña Urmeneta, que aun mantenía su prestigio nacional y en el extranjero, por ser una de las mejores viñas productoras de mostos en ese valle; como lo fueron después, en su tiempo, los vinos de Panquehue.
Juan Camus, antes de casarse, estuvo en varios lados, hasta fue minero; después lo pensó mucho antes de moverse del lugar, hacia Panquehue, a pesar de que era un padre muy joven en esa época. No fue así, la última vez –asentado allí tantos años y con familia numerosa–, casi en el declive de la edad, sin planificarlo ni haber imaginado que se iría así, y por propia decisión, decidido a no dejar huellas –creyó no dejarlas– en ninguno de los dos pueblos. Sin embargo, quedó un rastro, imborrable en el recuerdo de algunos de los suyos, sobre todo, en María Jesús.
Recordaba, a veces (también), en sus reminiscencias posteriores, que allí como acá, fue un incansable trabajador, e insaciable lector: estaba al día en los adelantos modernos –de la época–, sin otro apoyo que lo aprendido directamente con Don Maximiano. En pocos años –sus niños eran pequeños–, había disfrutado, tanto como el dueño y la Administración, sus únicos superiores, de los resultados positivos de la plantación de vides: conoció la Viña Errázuriz en su esplendor. A su padre y a su abuelo, debía el haber estado en esa segunda experimentación –en la aclimatación de las cepas–, en ese pueblo, más adentrado en la vida de sus hijos que en la suya: inolvidable para las mujeres de su familia. Los varones no exteriorizaban sus preferencias, ni los sentimientos: eran hombres y debían ser fuertes, valientes.
Fue todo un ciclo aquel. Y después ¿cómo pudo escindirse de esa vida anterior? Las hijas pudieron recordar, muy vagamente, las contadas ocasiones en que mencionó a sus padres, y a los abuelos. Al parecer, no alternaron con los de la línea paterna, excepto con Gertrudis, María Eugenia y Pedro. Lejos, hacia el interior de los campos de Putaendo –ahora del recuerdo–, como ya se ha visto, conoció a su esposa Eloísa cuya familia era de Santa María, y allá nacieron los primeros hijos. En el pueblo de origen de los siguientes, el destino le hizo cambiar, tal vez, los caminos de algunos de ellos, mientras él se negaba a aceptar o aclarar una situación equívoca.
Su decisión de abandonar el pueblo de Panquehue, en pleno auge y esplendor de la producción, ya lo veremos, fue insólita e irrevocable: «una tozudez», le dijo alguien. Es cierto que ya se iniciaba una especie de decadencia o cambios culturales, posteriores a la ausencia del piadoso dueño de la Hacienda: personalismos, insidias, vanidades, incluso entre parientes –su propia hermana en medio de un bochornoso asunto que gatilló las decisiones de salir de allá–; sin embargo, antes, nada de eso habría alterado su labor y convivencia.
En el año 1907, aun cuando el dueño de aquellas primeras Viñas de Panquehue, Don Maximiano ya no existía, don Juan Camus –digo ´don`, porque así se le trataba– seguía siendo uno de los responsables de la preparación, vigilancia, control y selección de los mostos, según su calidad. Una vez seleccionado, el vino se guardaba en fudres y reposaba el resto del año. En septiembre y en diciembre se trasladaba de vasijas; y en marzo iba a la pipa; de allí salía a las cavas o bodegas sombrías (en paseos por esos lugares entré a una de las bodegas, impresionante el estar allí, entrando por un gran portón de fierro hasta lo que parecía la fachada de antigua mansión). En aquel tiempo, su mundo era su trabajo y su numerosa familia. Seguía en ese puesto después de la muerte de Don Maximiano, en 1890 –teniendo como ´patrón` al hijo del caballero–. La Viña era dirigida por una Administración, ya que la Empresa era grande e importante. Don Juan Camus, en esas condiciones, vivía y trabajaba apaciblemente; ajeno a ambiciones desmedidas y a los cambios de costumbres, de época y a iniciativas del personal nuevo. Algunos más científicos o técnicos que él, además de personal administrativo, habían llegado en el último tiempo. Y, esto aparte, por la incidencia que tuvo en la vida familiar: hasta ese momento, don Juan tampoco tomaba en cuenta envidias ocasionales y nuevas actitudes foráneas. Su vida y la de los suyos habría seguido indefinidamente así, «si no hubiese metido su cola el diablo», como dijeron. Hasta ahí él, con su esposa Eloísa y su numerosa progenie, mantenía unidas y excelentes relaciones con los parientes avecindados allí y los de Las Coimas; por ejemplo, con su hermana María Camus, casada con Juan Leiva, y con los primos –hijos de estos– Jacinto, Aniceto, Emperatriz, Juana, Mercedes (que se casó con Adolfo, el mayor de los suyos). Lo mismo sucedía con Pedro Camus y su gente. Pero..., el caso de su hermana Gertrudis y su esposo Remigio, en relación a parientes españoles... Tratando de conocer detalles de la vida de Jechu, hemos llegado a saber de buena fuente lo que viene a continuación; puede que no sea exactamente lo que sucedió, mas, esas voces, hechos y evocaciones que precisan y amplían recuerdos bien intencionados –de ese período de sus vidas– no pueden estar tan alejados de la verdad. La ficción solo ayuda a complementar imágenes y tal vez sueños no concretados.