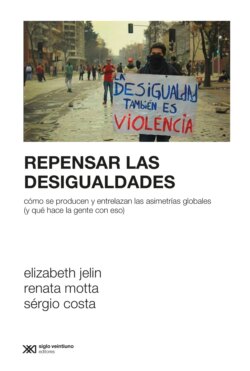Читать книгу Repensar las desigualdades - Elizabeth Jelin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción[1]
Renata Motta
Elizabeth Jelin
Sérgio Costa
Como tema fundacional de las modernas ciencias sociales, la investigación sobre las desigualdades tuvo un largo camino de desarrollo y cambio. Algunos problemas, conceptos y temáticas fueron constantes (los relacionados con la estratificación y movilidad social, por ejemplo), mientras que otros experimentaron altibajos, con diferentes énfasis a lo largo del tiempo y el espacio. Las agendas de las ciencias sociales fueron moldeadas por los desarrollos propios de cada disciplina, pero también por los debates sobre políticas en agencias nacionales y sobre todo internacionales, y por los desafíos que presenta el mundo “real”, por las tendencias y experiencias en las diferentes regiones del mundo. Este libro es parte de una renovada atención sobre estas cuestiones, con una doble faz: las desigualdades en plural, como expresión de múltiples asimetrías, pero también en singular, ya que las desigualdades específicas se insertan en una única estructura social global.
Los años ochenta y noventa del siglo XX fueron tiempos en los que muchos académicos, gobiernos y organismos internacionales centraron su atención en la pobreza más que en las desigualdades, con un foco a nivel nacional. En ese período, las desigualdades se convirtieron en objeto de enfoques econométricos que reducían la investigación a mediciones de la distribución del ingreso. Bajo el predominio de la perspectiva del capital humano, se puso énfasis en la necesidad de invertir en el desarrollo de las capacidades humanas –en vez de cambiar las estructuras de oportunidades, para usar la terminología de Amartya Sen (1999)–.
Al mismo tiempo, lejos de las preocupaciones internacionales por la pobreza y el hambre, con escasas excepciones, los sociólogos y cientistas políticos de Europa Occidental parecían estar fascinados por una modernidad reflexiva o segunda modernidad, que supuestamente abría nuevos espacios de libertad y creatividad humana, después de la debacle del socialismo y la expansión global de la democracia. Con estas preocupaciones, excluían de hecho a las desigualdades de sus agendas de investigación (Beck, Giddens y Lash, 1994; Habermas, 1998; Beck, 1986). Algunos incluso llegaron a proclamar la irrelevancia de los conflictos redistributivos (Luhmann 1985; Honneth 1992). Se suponía que las luchas por el reconocimiento y por la diferenciación individual y colectiva iban a ser los nuevos reclamos de justicia, en reemplazo de las luchas para reducir las desigualdades materiales estructurales.
Por su parte, en regiones como América Latina y Europa del Este las transiciones de las dictaduras y los regímenes autoritarios ocupaban el centro de la escena, y lo que estaba en juego era la democratización y la ampliación de los derechos de ciudadanía. Los reclamos políticos y cívicos desplazaron a (o compartieron el espacio con) los problemas de la pobreza. Poco después comenzó a usarse el lenguaje de la exclusión-inclusión, lo que revivió los debates sobre la marginalidad de los años sesenta (Nun, 1969, 2001; LARR, 2004). Aquí y allá, el estudio de los (nuevos y viejos) movimientos sociales y de las identidades colectivas estaba redefiniendo una agenda de investigación sobre las formas de abordar las desigualdades obstinadas y persistentes en el mundo, así como sobre las luchas para erradicarlas. Sin embargo, las investigaciones sobre los movimientos sociales y las desigualdades sociales se desarrollaron como campos paralelos que solo convergieron recientemente.
Desde finales de los años noventa, se acumularon las frustraciones respecto del capitalismo global y de los efectos de las políticas neoliberales que enfatizaban en la centralidad de las fuerzas del mercado y ponían el Estado en una posición subordinada en la gestión de la distribución y redistribución de recursos valiosos. En forma simultánea, las nuevas luchas por la redistribución llevaron a un resurgimiento de la investigación de las desigualdades. Estos nuevos estudios, que redescubrieron de manera parcial las virtudes de los autores clásicos, ampliaron la perspectiva analítica en diferentes direcciones. Identificamos cuatro cambios principales en la investigación de las desigualdades sociales.
* * *
1. De un interés exclusivo en las disparidades socioeconómicas hubo un cambio hacia una comprensión más integral de las desigualdades. En consecuencia, los investigadores incluyeron las desigualdades de poder (Kreckel, 2004) así como las asimetrías vitales y existenciales en sus enfoques (Therborn, 2006). Esta expansión implicó una crítica al concepto de “movilidad social”, por reducir el estudio de la desigualdad a una mera cuestión de calcular la distribución cambiante de individuos en los estratos socioeconómicos.
Una expansión conceptual aún más relevante es la referida a los intentos de considerar seriamente las desigualdades medioambientales (Krämer, 2007; Göbel, Góngora-Mera y Ulloa, 2014). Mientras que la sociología de las desigualdades, a menudo, hizo caso omiso de la cuestión ambiental, los estudios ambientales también ignoraron la investigación de las desigualdades. De hecho, los recursos naturales constituyen bienes sociales significativos a los que los individuos y los grupos sociales tienen acceso y derechos de uso diferenciados. Hay una serie de conflictos distributivos relacionados con el control de la tierra, el agua, los bosques, las semillas, entre otros, que también están mediados por relaciones de poder asimétricas. La cuestión ambiental, sin embargo, pone de relieve la existencia de otro tipo de conflicto distributivo: la distribución asimétrica de los daños al medio ambiente. A menudo, los impactos negativos de las actividades industriales y extractivas son experimentados de manera desigual a través de las categorías sociales, como negro/blanco, hombre/mujer, pueblos indígenas/élites criollas, etc. En otras palabras, los actores más poderosos son capaces de externalizar los riesgos ambientales y los daños y transferirlos a los menos poderosos. Las desigualdades ecológicas también reflejan y fomentan las asimetrías geopolíticas, en la medida en que el Norte Global industrializado define cuáles son los temas ambientales en la agenda internacional mientras que los países del Sur Global no solo carecen de poder para poner sus preocupaciones en la agenda, sino que además están obligados a participar en la gestión de las soluciones a los problemas de los países ricos (McMichael, 2009).
Por último, también se prestó atención a las dimensiones simbólicas y subjetivas, según las cuales las desigualdades se expresan en la ubicación de uno mismo y de los otros en las jerarquías simbólicas que cumplen un papel relevante en las prácticas de discriminación y segregación (Reygadas, 2008).
* * *
2. Un segundo cambio refiere a la unidad de análisis y el período considerado al tratar de entender los patrones actuales de las desigualdades. Un creciente consenso respecto de las limitaciones del nacionalismo metodológico (Fine, 2007; Chernilo, 2007; Beck, 1996) contribuyó al aumento de los estudios que cambiaron el alcance de la unidad de análisis, pasando de un foco nacional a uno transnacional o global (Korzeniewicz y Moran, 2009; Pieterse, 2002; Boatcă, 2015; Burawoy, 2000). Este viraje es crucial ya que entre dos tercios y tres cuartos de las desigualdades sociales existentes son de carácter global (Kreckel, 2004). El nuevo interés por las desigualdades globales se asocia sobre todo con los nuevos enfoques diacrónicos, que se ocupan de explicar los patrones persistentes de las desigualdades históricas (Randeria, 2007; Boatcă, 2015). Entre los esfuerzos recientes para superar el nacionalismo metodológico en la investigación sobre la desigualdad, se pueden distinguir dos perspectivas: el enfoque de los sistemas mundiales y el enfoque transnacional.
El trabajo reciente de Korzeniewicz y Moran (2009) constituye un ejemplo paradigmático de los desarrollos del estudio de la desigualdad como parte de la investigación histórica de los sistemas mundiales. Sus estudios demostraron que los patrones de desigualdad encontrados en diferentes países se remontan al período colonial. En contraste con la literatura hasta ahora hegemónica, los autores plantean que el hecho de que la mayoría de los países se mantengan a lo largo del tiempo en uno de los dos grupos clasificados según niveles bajos y altos de desigualdad de ingresos no puede explicarse solo por factores internos. Antes bien, la posibilidad de que un país remedie la desigualdad dentro de sus fronteras a través de políticas redistributivas está inextricablemente ligada a la economía global y la política mundial. Por lo tanto, la posición de una nación en la economía mundial y sus patrones distributivos internos se conectan de manera interdependiente (véase Korzeniewicz en este libro).
La posición de los actores sociales en las estructuras transnacionales de desigualdades es el punto central de los enfoques transnacionales en la investigación sobre la desigualdad (Pries, 2008; Weiß, 2005; Berger y Weiß, 2008). Desde una perspectiva transnacional, los autores analizan la desigualdad en el contexto de la migración transnacional y sostienen que la unidad de referencia tradicional (los Estados nación) no alcanza para explicar cómo los migrantes están inmersos en estructuras de desigualdad. Por lo tanto, para la investigación de la desigualdad es importante considerar los espacios plurilocales/transnacionales:
Junto con estas unidades de análisis (local, nacional, supranacional y global) –encajadas unas en otras como muñecas rusas– es de fundamental importancia considerar el nivel plurilocal como unidad de análisis de fenómenos tales como la economía familiar o las estrategias educativas, como el caso de los migrantes transnacionales y del espacio social distribuido en diferentes sociedades nacionales (Pries, 2008: 62).
* * *
3. La investigación sobre la desigualdad amplió su enfoque al integrar múltiples categorizaciones, además de las clases sociales, en la configuración de las jerarquías contemporáneas. Existen muchos otros ejes de diferenciación social que operan en el mundo: nacionalidad y ciudadanía, lugar de residencia y origen, género, raza, etnia, edad, religión, idioma. Estas diferencias no son intrínsecamente jerárquicas, sino antes bien horizontales. Sin embargo, en el mundo real hay una relación fuerte –pero variable– entre estas diferencias horizontales y las desigualdades verticales. De hecho, el desarrollo histórico real del funcionamiento de estos ejes teóricos horizontales de diferenciación social los llevó a convertirse en dimensiones de desigualdad.
En la perspectiva de Charles Tilly (1998) para comprender las “desigualdades persistentes”, las categorías que definen diferencias dentro de una población constituyen la base de desigualdades persistentes cuando los principales mecanismos de producción de las desigualdades (explotación, acumulación de oportunidades) se relacionan con la construcción y el mantenimiento de pares categoriales ordenados jerárquicamente. El vínculo entre las categorías sociales de diferencia y las estructuras de las desigualdades es contingente y está estructurado históricamente.
Superando la influyente contribución de Tilly, los estudios más recientes no solo tienen en cuenta categorías como raza, etnicidad y género, también estudian cómo se construyen estas categorías (por ejemplo, Anthias, 2016). Esta tarea implica varios pasos analíticos: primero, develar las formas en que se combinan, vinculan y desvinculan entre sí las categorizaciones a lo largo del tiempo. A su vez, su importancia social debe verse de dos maneras: su relevancia histórica variable como dimensión estructuradora de las desigualdades, por un lado, y la centralidad y visibilidad que cada tipo de diferencia asume en las luchas sociales para superar estas desigualdades basadas en las diferencias, por otro. Incluir la multiplicidad de categorizaciones sociales en el análisis de las desigualdades sociales requirió desarrollar diversas conceptualizaciones nuevas: las desigualdades horizontales y verticales, la interseccionalidad y la discusión de la relación entre desigualdad y diferencia.
El término “desigualdad horizontal” ha sido acuñado por la economista del desarrollo Frances Stewart (Stewart, 2010; Stewart, Brown y Mancini, 2005). Según la autora, la posición social de un individuo en una sociedad dada corresponde a la suma de las desigualdades verticales y horizontales. La primera se refiere a las diferencias entre los individuos a lo largo de una escala social, y la segunda, a las diferencias entre grupos. Al centrarse en las desigualdades horizontales, Stewart tiene como objetivo ampliar la visión económica convencional sobre las causas de la desigualdad social. Distingue a los grupos no solo a través de factores económicos, sino también de criterios políticos, religiosos, étnicos, raciales y de género. Sin embargo, la definición de grupo sigue siendo difícil de responder: dado que un individuo puede, al mismo tiempo, sentir que pertenece a diferentes grupos, ¿cómo se define un grupo? Además, teniendo en cuenta las desigualdades que generan las afiliaciones grupales, no es obvio que haya una relación causal entre pertenencia grupal y desigualdad:
Hasta cierto punto, entonces, los límites del grupo se vuelven endógenos a la desigualdad grupal. Si las personas sufren discriminación (es decir, experimentan desigualdad horizontal), pueden sentir su identidad cultural con más fuerza, particularmente si los otros los clasifican en grupos con el propósito expreso de discriminarlos (creando o haciendo efectivas, así, las DH [desigualdades horizontales]) (Stewart, Brown y Mancini, 2005: 9).
La interseccionalidad, a su vez, es más que un concepto. Se originó en los ochenta, en el contexto del activismo feminista negro en los Estados Unidos; hoy el término caracteriza un amplio campo de estudios donde se defienden diferentes posiciones y perspectivas (Célleri Endara y otros, 2013). El denominador común en este campo es interpretar las posiciones de los individuos en las jerarquías sociales como interpenetraciones y articulaciones de diferentes categorizaciones, como las describe Roth:
En vez de examinar el género, la raza, la clase, la nación, etc., como jerarquías sociales distintas, los enfoques ligados a una perspectiva de la interseccionalidad examinan cómo se construyen mutuamente los diferentes ejes de estratificación y cómo se articulan las desigualdades y se conectan con las diferencias. Una perspectiva interseccional siempre toma en consideración el carácter multidimensional, así como los entramados, las analogías y las simultaneidades de varios ejes de estratificación (2013: 2).
Los múltiples ejes de diferenciación social no son intrínsecamente jerárquicos, sino horizontales. Pero, como acabamos de comentar, se convierten en ejes de desigualdad. A nivel mundial, las desigualdades más desafiantes son aquellas entre Estados nación. Las posibilidades de vida, el acceso a bienes y servicios, incluso la esperanza de vida, difieren ampliamente según la “suerte” de haber nacido en un lugar o en otro. Como señala Brubaker (2015), esta diferencia en apariencia “horizontal” o neutral de nacionalidad o lugar de origen está íntimamente ligada con la estructura de desigualdades. Y estas desigualdades de nacimiento se refuerzan y endurecen por las políticas de migración y de refugiados, y por los límites a la libre circulación de personas en el mundo. Los pasaportes y la ciudadanía se convierten en marcas de privilegio y distinción. Estas categorizaciones adscriptas son, quizá, las más duraderas, e incluso crecientes en el mundo contemporáneo. Sin embargo, rara vez se han incorporado al análisis de las ciencias sociales, que se ha centrado en las desigualdades internas de los países (véanse también Shachar, 2009; Boatcă, 2015).
Estas tres novedosas direcciones en las perspectivas de investigación estuvieron acompañadas de un cambio en las metodologías aplicadas al análisis de las desigualdades sociales. Así, tras la incorporación de múltiples categorías de estructuración de las desigualdades, se produjo un desplazamiento de los estudios basados en datos socioestructurales a los estudios basados en hallazgos tanto cualitativos como cuantitativos en los órdenes políticos y simbólicos. Esto requirió una diversificación metodológica en función de la cual perdieron predominio los estudios de estratificación y movilidad social, para dar lugar a un análisis crítico de la propia construcción de las categorizaciones sociales (Anthias, 2013, 2016). Las metodologías etnográficas, que permiten a los investigadores estudiar los efectos de la desigualdad en las interacciones cotidianas y las redes multisituadas, se volvieron por igual influyentes (Skornia, 2014).
La búsqueda de una perspectiva más amplia respecto de las desigualdades, que permita a los investigadores comprender la dinámica de la producción y reproducción de la desigualdad más allá de las fronteras nacionales, plantea la pregunta sobre los tipos de datos y de análisis comúnmente utilizados. De hecho, Piketty (2014) y sus colaboradores plantean una innovación metodológica clave, al introducir datos sobre los principales contribuyentes de impuestos y al presentar un análisis histórico-comparativo de datos nacionales. Sin embargo, un gran obstáculo para avanzar en esta agenda de investigación es la falta de información disponible para muchos países, así como de datos globales entrelazados que podrían vincular, por ejemplo, el daño ambiental causado por la producción de soja en Paraguay y las mejoras del bienestar derivadas del consumo de soja en Europa o en China.
Estudiar la dinámica de las desigualdades globales entrelazadas
Hasta ahora, estos avances han conformado subcampos específicos dentro de la investigación de la desigualdad. Esto significa que por lo general los académicos involucrados en las investigaciones relacionadas con cada uno de los desarrollos citados anteriormente ignoraron los avances observados en los otros subcampos. Sin embargo, estos avances son sin duda complementarios. El desafío de combinarlos de manera analítica constituye el núcleo de la agenda de investigación de desiguALdades.net, una red de científicas y científicos establecida en 2009. La red se esfuerza por recopilar y sistematizar los hallazgos empíricos de investigaciones individuales de diferentes disciplinas, con el fin de producir avances conceptuales en la investigación de las desigualdades. Así, la red hace una doble contribución a la investigación de la desigualdad: introduce su propio aporte en cada uno de estos subcampos y construye un marco analítico coherente para el estudio de las desigualdades sociales que los combina e integra.
Este libro se basa en los hallazgos de desiguALdades.net. Intenta ofrecer una visión sistemática de los avances logrados en la red e identificar las limitaciones y deficiencias en esos resultados para abrir nuevas agendas de investigación. Partimos de una concepción relativamente sencilla de las “desigualdades sociales entrelazadas”, entendidas como “las distancias entre las posiciones que los individuos o los grupos de individuos asumen en el contexto de un acceso organizado de manera jerárquica a los bienes sociales relevantes (ingreso, riqueza, etc.) y los recursos de poder (derechos, participación política, posiciones políticas, etc.)” (Braig, Costa y Göbel, 2013: 2). Las siguientes consideraciones, que especifican este ordenamiento, son los principios que guían estas páginas.
En primer lugar, este ordenamiento es resultado de la operación de múltiples fuerzas –institucionales, estructurales– que producen el orden jerárquico (socioeconómico, sociopolítico, socioecológico, cultural).
En segundo lugar, las dinámicas de las desigualdades deben considerarse desde una perspectiva multiescalar y relacional, centrando la atención en las interdependencias entre los fenómenos en diferentes niveles: desde las tendencias históricas globales hasta las negociaciones locales. La premisa es que incluso los patrones locales de desigualdad (de la comunidad o del hogar) nunca están aislados de las fuerzas nacionales e internacionales. Esto no implica adoptar las estructuras sociales globales como las unidades de análisis preferenciales, como en la investigación del sistema-mundo, ni concentrarse solo en los espacios transnacionales como lo hacen los “transnacionalistas metodológicos” (Khagram y Levitt, 2007). Dado que la producción y la reproducción –pero también la impugnación y mitigación de las desigualdades sociales– siempre reflejan una interacción de (inter)dependencias globales, políticas nacionales y negociaciones cotidianas, las unidades de análisis geográficas o político-administrativas (municipios, Estados nación o el mundo entero) no son las adecuadas para estudiar desigualdades entrelazadas y dinámicas. Para abarcar todas las jerarquías relevantes asociadas con posiciones sociales concretas ocupadas por individuos o grupos en las diferentes esferas en las que surgen las desigualdades, se requieren unidades de análisis relacionales flexibles, construidas durante el proceso de investigación. Las unidades de análisis relacionales dinámicas también permiten estudiar la construcción (que implica deconstrucciones y reconstrucciones) de las categorizaciones sociales relevantes en la formación de las desigualdades. En consecuencia, categorizaciones que han sido, por ejemplo, una fuente de discriminación y exclusión en el nivel de la vida cotidiana en un período determinado pueden reformularse luego, como justificación de compensaciones o incluso reparaciones en el nivel de las políticas o del marco legal. Las cadenas de cuidado (Skornia en este libro) y los regímenes de desigualdades (Góngora-Mera en este libro) son ejemplos de unidades de análisis relacionales utilizadas para estudiar las desigualdades entrelazadas.
En tercer lugar, las desigualdades son plurales, implican múltiples categorizaciones jerárquicas construidas socialmente, que acompañan la evolución histórica y las luchas sociales contra la discriminación y la desvalorización. Las categorías llegan a ser socialmente definidas, reconocidas y reforzadas –y, al final, opacadas o borradas–. Las dimensiones a partir de las cuales se construyen las jerarquías y las categorizaciones no son independientes, están interrelacionadas.
En cuarto lugar, las desigualdades sociales siempre están arraigadas en las dinámicas de transformación y cambio, lo cual puede implicar tanto el cambio emancipatorio como las transformaciones necesarias, paradójicamente, para dejar intactas las estructuras de desigualdad. En el primer caso, se podrían investigar las condiciones y las formas que podría asumir la resistencia a la dominación, incluidos los movimientos sociales organizados y las formas más sutiles e individuales de rechazo del orden dominante. En resumen, la dinámica de transformación implica luchas por recursos y por significados, tomando en consideración las maneras en que opera y se refuerza la dominación simbólica y material (Brubaker, 2015).
La estructura del libro
De acuerdo con estas consideraciones, el libro está organizado en tres secciones: estructuras, categorizaciones y dinámicas de cambio. La perspectiva relacional y multiescalar propia del concepto de “desigualdades globales entrelazadas” ha orientado a todos los autores en sus investigaciones. Por lo tanto estará presente, en mayor o menor medida, en todos los capítulos del libro.
Parte I. Estructuras: la formación de las desigualdades
Las ciencias sociales establecidas suelen poner el énfasis en las desigualdades socioeconómicas reflejadas en la distribución del ingreso o en los estratos socioeconómicos definidos por los niveles de educación y las posiciones en el mercado de trabajo. Además, toman en consideración el papel de las instituciones políticas –en particular el Estado– en profundizar o mitigar el impacto de los mercados en la producción de las desigualdades. Si bien reconoce el funcionamiento de estas instituciones en la estructuración de las desigualdades, la primera sección del libro analiza otras instituciones y ámbitos –a menudo relegados– que afectan a las desigualdades: el ámbito de la ley, el papel del espacio y el territorio tanto en términos de segregación y apropiación espaciales como de la preocupación por el medio ambiente y la relación entre sociedad y naturaleza. La línea argumental compartida en los capítulos en esta sección es que la dinámica de estos ámbitos no es solo consecuencia de las estructuras socioeconómicas y sociopolíticas de las desigualdades. Por el contrario, estos ámbitos tienen un papel activo propio en la producción y reproducción de las desigualdades.
Para comprender la estructuración de las desigualdades socioeconómicas, el capítulo de Patricio Korzeniewicz se enfoca en el nivel global. La unidad de análisis global arroja una nueva luz a un viejo fenómeno, a saber, la distribución del ingreso. Al adoptar una perspectiva histórica mundial, el capítulo contribuye a superar el individualismo metodológico todavía dominante en la investigación sobre la desigualdad y, más específicamente, en los estudios sobre estratificación. Korzeniewicz muestra que las posiciones de los individuos dentro de la estructura social global están en gran medida determinadas por haber nacido en un Estado nación dado. Al contrario de la ideología liberal de la meritocracia, los esfuerzos y logros individuales tienen muy poco impacto en la movilidad social a nivel global.
Mientras Korzeniewicz aborda la desigualdad de ingresos a nivel global, los otros capítulos de esta sección estudian las diferentes arenas donde se generan las desigualdades. Así, al elegir una unidad de análisis transregional para mostrar patrones persistentes de desigualdad, Góngora-Mera describe en su capítulo el nexo múltiple (en sus palabras, “articulaciones”) entre la ley y las desigualdades raciales en América Latina. Dado que el reconocimiento constitucional de los afrodescendientes y pueblos indígenas, y los derechos legales correspondientes, solo tuvieron lugar a finales del siglo XX, se plantea la pregunta de cómo pudo permanecer oculta durante tanto tiempo la discriminación estructural contra estos grupos, expresada en las desigualdades socioeconómicas y políticas. Góngora-Mera sugiere dos pasos analíticos para abordar el problema: un cambio del enfoque legislativo nacional a uno transregional; el uso de lentes conceptuales foucaultianas para entender el papel de la ley y las normas jurídicas en la estructuración de las relaciones sociales. Estos pasos se combinan en el concepto de “régimen de desigualdad”.
A diferencia de la mayoría de los estudios de la raza con anclaje en el nivel nacional, comienza por examinar de manera crítica la categoría de “raza”, que genera desigualdad transregional. Como el concepto se ha construido para racionalizar una categorización jerárquica de los pueblos, apelar a la raza fue una manera claramente europea de naturalizar su dominación. La raza ordenó el sistema colonial que incluía a todas las regiones del mundo: Europa, América, Asia, Oceanía y África. Al tratarla como una construcción discursiva y legal, Góngora-Mera nos ofrece una genealogía de la ley que busca deconstruir los regímenes de verdad que normalizan las desigualdades sociales. Fundamentada en las abundantes investigaciones históricas de la jurisprudencia de Europa, América Latina e internacional, su genealogía está organizada en torno a cuatro regímenes de desigualdad, que van desde el período colonial hasta el giro multicultural en el derecho internacional. Este capítulo, basado en el análisis del discurso de los textos legales, ofrece un ejemplo notable de cómo la investigación de las desigualdades puede beneficiarse de un enfoque conceptual y metodológico más amplio, así como de un alcance analítico más vasto, al adoptar un análisis diacrónico y transregional.
El capítulo de Ramiro Segura se focaliza en el espacio, y más específicamente en el urbano. Entendido como una dimensión constitutiva de la vida social con su propia materialidad y temporalidad, el autor sostiene que el espacio urbano no solo expresa las desigualdades respecto de la calidad de la vivienda y del entorno; antes bien, condiciona la (re)producción de desigualdades que afectan a los diversos aspectos de la vida social, como las oportunidades de trabajo, la calidad de la educación, el acceso y los costos relacionados con la movilidad y el transporte, y el estatus simbólico de los barrios segregados. Cuando son estudiadas según el nivel de su impacto en los espacios urbanos, las políticas a favor de los pobres adoptadas durante la última década en casi todos los países latinoamericanos revelan sus impactos ambivalentes sobre las desigualdades sociales. Centradas en las transferencias monetarias en vez de en la consolidación de las estructuras de bienestar (infraestructura urbana, educación pública y salud, etc.), estas políticas contribuyeron a reducir las desigualdades de ingresos y a estimular el consumo entre los estratos bajos. Sin embargo, la falta de inversiones en la producción de bienes públicos impactó negativiamente en la calidad de vida, sobre todo la de los pobres.[2]
La investigación sobre América Latina desde una perspectiva entrelazada global también llama la atención respecto de las desigualdades medioambientales entre las regiones del mundo que surgen del capitalismo global. Las desigualdades socioambientales son materiales y simbólicas, están sostenidas en las asimetrías del conocimiento sobre la naturaleza y son disputadas en los conflictos sobre las representaciones sociales y culturales de la naturaleza. Por ejemplo, la mercantilización (commodification) y la valorización de la naturaleza, como se manifiestan en la idea del pago por servicios ambientales, colapsa frente a otros considerandos y apreciaciones de la naturaleza que rechazan la idea de expresar sus valores con la misma vara que los productos del mercado. En resumen, los impactos ambientales distribuidos de forma desigual refuerzan las desigualdades sociales existentes.
Kristina Dietz sostiene en su capítulo que el ambiente no es social o políticamente neutral, y que para comprender el papel constitutivo de la naturaleza en la estructuración de las desigualdades sociales es necesario superar el dualismo ontológico del pensamiento moderno que entendió la naturaleza y la sociedad como entidades ontológicas separadas. Es justamente la interacción de la naturaleza y las estructuras de poder lo que constituye la clave para el estudio de las desigualdades sociales en su dimensión ecológica. La autora parte de la premisa de que las maneras en que las sociedades se apropian de la naturaleza y la transforman en recursos naturales o condiciones de vida, las instituciones que regulan su acceso y distribución, así como el modo en que es concebida y conocida, inciden de manera específica en las formas en que se despliegan las relaciones sociales de desigualdad. Su punto es que las desigualdades sociales no son solo una consecuencia de las formas específicas de la transformación de la naturaleza, sino también inherentes a ellas.
Para desarrollar una propuesta conceptual sobre las interdependencias entre la naturaleza y las desigualdades, Dietz ancla su trabajo en el cruce de la ecología política y la justicia ambiental. Mientras la primera llama la atención sobre las fuerzas estructurantes que constituyen las desigualdades ambientales (como la economía política de extracción de recursos, la dominación de género y las disputas entre las representaciones de la naturaleza), la segunda destaca la interseccionalidad de las estructuras de discriminación (raza, género, clase, etc.) en la distribución desigual de los daños ambientales, así como del acceso a los recursos ambientales. En la revisión de esta literatura, Dietz argumenta que las dimensiones socioecológicas de desigualdad no reflejan otras fuerzas estructurales, sino que se forjan juntas, ya que las relaciones racializadas, de género y de clase con la naturaleza justifican aún más las otras dimensiones de la desigualdad. Además, sobre la base de la teoría crítica y el materialismo histórico, la autora plantea que la materialidad y los significados de la naturaleza son fundamentales para una comprensión no dualista de las relaciones naturaleza-sociedad y, por tanto, del nexo entre desigualdad y naturaleza. Su principal contribución consiste en el desarrollo de una propuesta conceptual para teorizar e investigar las desigualdades socioecológicas de tres maneras: las desigualdades sociales caracterizan las múltiples crisis ecológicas; la producción social de la naturaleza también explica la producción social de otras dimensiones de desigualdades; la materialidad de la naturaleza tiene implicaciones para las desigualdades sociales.
Parte II. Categorizaciones: construcción y deconstrucción de jerarquías persistentes
En esta sección se examina la forma en que los actores sociales (incluidos los académicos) conceptualizan y negocian las categorías sociales. En el mundo contemporáneo, las categorías son importantes en un doble sentido: cuando se observan las desigualdades, y cuando son el motor de protestas y reclamos por compensaciones. Los procesos simbólicos e interactivos están vinculados a la discriminación, la inferiorización, la segregación de aquellos que se caracterizan como “diferentes” y, de esta manera, tienen un impacto en las desigualdades en la medida en que estos procesos implican, para los más desfavorecidos, la obstrucción de los canales para ingresar a posiciones deseables.
Los capítulos de esta sección comparten una preocupación: la necesidad de examinar de manera crítica conceptos como “diferencia” y, más específicamente, “género”, “raza” e “indigeneidad”. Si bien es cierto que estos conceptos tienen impactos “reales” en la vida social, nuestra posición como analistas nos obliga a insistir en su carácter histórico y contingente. Por ejemplo, y siguiendo esta lógica, los actores sociales, los agentes estatales y los académicos que interpretan la cuestión de la concentración de la tierra en ciertas regiones andinas como un conflicto distributivo entre campesinos y grandes terratenientes pueden, en otro contexto, identificar una contienda cultural que involucra a los pueblos indígenas y los agricultores criollos. En todos los capítulos de la sección se presta especial atención al carácter construido y dinámico de las categorizaciones sociales. Algunos autores comparten, además, la preocupación por comprender las consecuencias del legado neoliberal para el debate y la política sobre las categorizaciones y las desigualdades. Bajo el neoliberalismo, el estrechamiento de la desigualdad a mediciones de ingreso y su combate a través de la reducción de la pobreza convergieron con políticas que involucraron la celebración de la diferencia y un giro multicultural. Basados en experiencias y debates desde América Latina, los capítulos muestran cómo la región ha lidiado con la cuestión siempre cambiante de “¿desigualdad entre quiénes?”.
En su capítulo, Juan Pablo Pérez Sáinz aplica el marco teórico de la desigualdad persistente (Tilly, 1998) a América Latina. Su trabajo ofrece una crítica radical a la comprensión liberal de las desigualdades definidas por los ingresos, debido a su ceguera para con los procesos sociales que los anteceden. Según el autor, al centrarse en los ingresos de los hogares se está observando el resultado final de un proceso de redistribución. En los mercados, que no operan de manera neutral, sino que están mediados por las asimetrías de poder y las luchas, ya tuvo lugar una distribución previa. Estas cuestiones rara vez se tienen en consideración; antes bien, se aceptan y se dan por sentadas. Para Pérez Sáinz, esta comprensión liberal contribuyó a despolitizar la cuestión social en la región, y su principal reclamo es recuperar la dimensión política en el análisis de las desigualdades sociales. El autor presta atención a los procesos en vez de a los resultados, en los cuales las relaciones de poder entre los sujetos sociales siempre se caracterizan por las asimetrías. Entender que la reducción de la brecha de ingresos del trabajo asalariado se ha logrado nivelando hacia abajo la mano de obra calificada a costa de aumentar el poder del capital frente al trabajo es un ejemplo de ello.
Pérez Sáinz plantea la necesidad de distinguir entre las esferas sociales de producción y reproducción y, de manera concomitante, entre las luchas por los excedentes en los mercados (como las luchas entre trabajo y capital), que son conflictos distributivos, y el gasto social dirigido a los hogares, que implica políticas redistributivas. El Estado desempeña un papel clave en la regulación de los mercados y en el tratamiento de la cuestión social. A la vez, las políticas (de bajo costo) de transferencias monetarias condicionadas dirigidas a los hogares más pobres explican cómo los gobiernos de América Latina lograron reducir significativamente los índices de pobreza, al tiempo que se abstuvieron de implementar cambios estructurales en trabajo, tierras y mercados financieros, y con ello, evitar el conflicto social. Con estas aclaraciones, no sorprende que la tan celebrada reducción de la pobreza (no de las desigualdades) en la región a menudo haya ocurrido en concordancia con una mayor concentración de rentas en los estratos sociales más altos. En suma, para analizar las desigualdades es necesario un concepto de poder y conflicto social, para traer al centro del análisis no solo los resultados redistributivos finales, sino también los procesos de empoderamiento y de miseria.
El capítulo de Elizabeth Jelin va en esta dirección, orientado por la inquietud acerca de la relación entre desigualdad y diferencia, en la medida en que el carácter multidimensional de las desigualdades exige un análisis sistemático del vínculo entre las desigualdades jerárquicas de las relaciones de clase, por un lado, y las que se basan en diferencias categoriales definidas socialmente, por el otro. Recordando que la ciencia social emergente a mediados del siglo XX en América Latina enmarcó teóricamente este vínculo como parte de la discusión del desarrollo capitalista y la evolución de las relaciones de clase, la autora emprende la tarea de recuperar las obras trascendentes que pueden servir como contrapunto a debates más contemporáneos sobre las desigualdades y las diferencias. En su capítulo reseña cómo autoras y autores discuten sobre las divisiones de género (Larguía, Saffiotti), etnia (Stavenhagen) o raza (Fernandes) en el marco de las relaciones de clase. Asimismo, señala que los entrelazamientos globales se enmarcaron en las perspectivas de centro-periferia y de la dependencia. El creciente reconocimiento de la naturaleza jerárquica de las relaciones de género, etnicidad y raza condujo a un “giro cultural”, en virtud del cual el género, la etnicidad y la raza fueron concebidos en un pie de igualdad (o incluso más sobresalientes) con la estratificación económica y las relaciones de clase, como se expresa en la perspectiva de la “interseccionalidad”. El argumento principal de Jelin es recuperar la centralidad de la clase, al observar las múltiples dimensiones y categorizaciones sociales involucradas en el patrón resultante de desigualdades sociales.
Uno de los impactos simbólicos más claros de la celebración de la diferencia y el multiculturalismo en América Latina tuvo lugar en Bolivia con la elección, por primera vez en la historia del mundo, de un presidente autoproclamado indígena. En su capítulo, Andrew Canessa explora el modo en que la categoría de “indigenismo”, que alguna vez fue clave para plantear frente al Estado las demandas por el reconocimiento de la diferencia cultural y los derechos de los grupos minoritarios, pierde tal rol inequívoco cuando la ciudadanía toda se tiñe de indigeneidad. ¿Qué sucede cuando todos, incluido el Estado, se vuelven indígenas? Con un análisis del conflicto en torno al parque nacional y el territorio indígena Tipnis, el autor sigue la transformación del gobierno de Evo Morales y de sus contradicciones cuando su utilización del indigenismo como una herramienta del arte de gobernar ha privilegiado a algunos pueblos indígenas sobre otros. De hecho, el despliegue de Morales de una retórica indígena en los foros globales, al plantear una reserva moral del Estado indígena de Bolivia en defensa de los recursos naturales, se contradice con su promoción nacional de las industrias extractivas (gas, petróleo y litio) en nombre de desarrollo. Su gobierno, por consiguiente, incentivó movilizaciones sociales indígenas en contra del despojo de sus derechos, a la vez que favoreció a los pequeños agricultores capitalistas y a los pobres urbanos. Canessa sostiene que “pensar la indigeneidad en los términos discursivos de los desposeídos poscoloniales es sencillamente inútil para el abordaje de estas tensiones y contradicciones”.
Con una vasta experiencia etnográfica en el país, Canessa sugiere que no hay que pensar la indigeneidad como una categoría fija, sino como discursos cuyos sentidos a menudo compiten; además, son discursos que varían según la escala de uso. En el plano global, se entiende directamente como una defensa del medio ambiente, aunque el indigenismo también lo pueden esgrimir tanto Morales (el Estado) como los grupos locales. Es en los planos nacional y local donde surgen los conflictos que muestran sentidos contradictorios sobre qué representa la indigeneidad y para quiénes. Tomando a Bolivia como caso de estudio, Canessa aborda cuestiones más amplias, como algunas consecuencias ambiguas de la transformación global del término “indígena” desde una categoría usada para describir (y desposeer) a los pueblos sujetos en los regímenes coloniales hasta convertirse en una identidad autodeclarada de liberación y derechos. Entre estos extremos, Canessa remarca la necesidad de analizar la diferenciación interna y advierte contra el peligro de “suponer que los pueblos indígenas están siempre y en todo lugar en lo correcto o incluso que son, por definición, los colonizados, nunca los colonizadores”. Concluye con la sugerencia de que, con el fin de abordar las paradojas creadas cuando la indigeneidad trabaja tanto para crear nuevas jerarquías como para desmantelarlas, es necesario indagar en la diversidad de voces y demandas indígenas.
Por su parte, el capítulo de Luis Reygadas explora las desigualdades sociales desde la perspectiva simbólica. Sobre la base de investigaciones antropológicas y sociológicas anteriores, el autor busca ofrecer una respuesta sistemática a la pregunta: ¿cómo forman los símbolos a las desigualdades? Para eso, identifica cinco procesos simbólicos principales de producción, reproducción y cuestionamiento de las desigualdades sociales: creación de categorías y límites; atribución de valores a las categorías creadas; conversión de categorías (diferencias) en desigualdades; creación y distribución de capital social; luchas por la legitimidad de las desigualdades. El autor describe estos patrones simbólicos de reproducción de las desigualdades no como una repetición estática de las asimetrías existentes, sino como campos dinámicos de fuerzas donde los actores que usan estrategias para mantener las distancias sociales compiten con los actores interesados en mitigar las desigualdades. Aunque algunos de estos mecanismos simbólicos ya han sido investigados en estudios anteriores, el esfuerzo realizado por Reygadas de reconstruir críticamente estos procesos en detalle y, además, demostrar cómo se relacionan entre ellos, representa una ampliación importante de los estudios existentes sobre la desigualdad. Así, el capítulo integra procesos simbólicos que tienen lugar en diferentes niveles y esferas sociales (economía, política, instituciones, vida cotidiana) en una matriz de análisis coherente y abarcadora. Visto a través de la lente de esta matriz, se puede determinar con precisión el nexo complejo entre los procesos materiales y simbólicos que configuran las desigualdades existentes.
Parte III. Dinámicas de producción y transformación de las desigualdades
La tercera y última sección del libro refiere a las dinámicas que producen las desigualdades y, además, a los procesos de transformación y las reacciones que estos pueden causar. Dichas dinámicas implican conflictos y disputas desarrolladas en diferentes ámbitos usando múltiples repertorios de acción, desde el escándalo público hasta el cabildeo y la corrupción. Los estudios de caso presentados en esta sección siguen los procesos en que se generan y mantienen las desigualdades, y revelan asimismo su carácter político y disruptivo. Aunque se ocupan de conflictos observados en localidades y Estados nación específicos, comparten una preocupación por interpretar las luchas locales en el contexto de sus interdependencias globales e históricas. Para ello, los capítulos reelaboran conceptos que pretenden trazar la continuidad temporal (capas de desigualdades) y los vínculos transnacionales de los procesos de producción, comercialización y consumo (cadenas globales de materias primas), así como de reproducción social (cadenas globales de cuidado).
Desde una perspectiva sincrónica, los capítulos de esta sección abordan los cambios recientes en la estructura social asociados con las estrategias individuales de movilidad (migración), así como con las políticas públicas (planes de reducción de la pobreza, políticas “multiculturales” y acuerdos neoextractivistas). Este conjunto de transformaciones abrió nuevas líneas de conflicto y nuevas preguntas conceptuales para quienes estudian la desigualdad. Se refiere a las controversias en torno a las políticas que (re)crean diferencias, como la acción afirmativa en Brasil o los derechos especiales a la tierra para las comunidades rurales afrodescendientes en Colombia.
En su capítulo, Jairo Baquero-Melo utiliza el concepto de “capas de desigualdades” para comprender la imbricación de los procesos económicos, políticos y sociales que, históricamente y en la actualidad, produjeron y reprodujeron las desigualdades en la región del Bajo Atrato, en Colombia. Si bien las categorías sociales son fundamentales para analizar la superposición de las desigualdades, para el autor estos procesos afectan múltiples grupos sociales. Más específicamente, en su estudio de caso, señala que si bien la expansión de los derechos multiculturales colectivos a la tierra que se da en Colombia desde los años noventa benefició a los afrodescendientes, otros grupos que a lo largo de la historia también fueron despojados de sus derechos laborales y de acceso a la tierra, como los campesinos mestizos, son menospreciados por la Estado. Ambos grupos comparten una experiencia de conflictos y violencia por la tierra vinculada con la agroindustria global, que sigue reconcentrando la tierra y contrarrestando las fuerzas que promueven la igualdad. Tal “legalización” de la diferencia, como él la concibe, ha sido un resultado contradictorio de las políticas multiculturales. Por lo tanto, para el autor la intersección de las categorías sociales de clase, raza y etnicidad debe considerarse en todos y cada uno de los distintos grupos de desposeídos.
Baquero-Melo sigue los procesos históricos que configuran relaciones asimétricas entre los diferentes grupos sociales a través de las categorías de clase, raza y etnia, desde los tiempos coloniales hasta la Colombia contemporánea, plagada de conflictos armados. Su estudio sobre la región del Bajo Arato, donde los desalojos forzados son parte de la experiencia habitual de campesinos mestizos y afrodescendientes, es un ejemplo de las relaciones entre desigualdad y violencia, implementada como mecanismo que produce y reproduce las desigualdades.
El capítulo de Sérgio Costa toma el caso de Brasil, donde el reciente ciclo de crecimiento económico combinado con el aumento de los gastos sociales llevó a una enorme expansión del consumo, sobre todo de bienes duraderos. Al combinar los enfoques marxista y weberiano en el estudio de las desigualdades y, en particular, las contribuciones de Kreckel (2004) y Therborn (2013), el capítulo busca reconstruir las conexiones entre los cambios recientes en la estructura social brasileña y los conflictos políticos que llevaron a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en agosto de 2016. El capítulo describe una matriz multidimensional, según la cual cinco vectores principales son relevantes para la definición de clases o estratos en dicho país: riqueza, posición en espacios jerárquicos, conocimiento, asociaciones exclusivas/excluyentes y derechos existenciales. Incluso si las distancias sociales medidas en términos de ingresos y otros activos permanecieron intactas, la aparición de un nuevo contingente de consumidores desafió a la clase media establecida, que perdió su monopolio para usar ciertos servicios y espacios comerciales (universidades, centros comerciales, aeropuertos, entre otros). Esto explica su resistencia contra los gobiernos liderados por el Partido de los Trabajadores (PT), incluso durante el período de rápido crecimiento económico en el cual la clase media establecida registró importantes ganancias materiales. Desde 2014, el estancamiento económico implicó fuertes pérdidas materiales para todas las clases sociales, y también agravó los conflictos simbólicos. Esto, combinado con las investigaciones sobre casos de corrupción que obstruyeron las asociaciones ilícitas entre los políticos y las élites empresariales, minó la sustentabilidad popular y parlamentaria de Rousseff.
Desde una perspectiva histórica mundial, como lo sugiere Korzeniewicz en este libro, la migración aparece como un mecanismo para reducir las desigualdades; sin embargo, desde una perspectiva transnacional, que sigue los vínculos y las relaciones entre los hogares que surgen de la migración, se destacan nuevos patrones de desigualdades. La migración produce desigualdades en el seno de la familia y más allá, en formas específicas de género que también interactúan con las clases sociales. El capítulo de Anna Skornia explora algunos de estos múltiples significados y efectos de la migración en las desigualdades sociales.
La incorporación de la relación entre las esferas de producción y reproducción exige una atención especial a los hogares y las familias, como sitios de producción y reproducción de las desigualdades. Los hogares y las familias, y los hombres y las mujeres en ellos, sin embargo, también son actores en los mercados específicos nacionales e, incluso, globales. En su capítulo, Skornia observa las dinámicas de los procesos migratorios laborales globales vinculados con lo que parecían ser las tareas privadas relacionadas con el ámbito familiar: el trabajo de cuidado de ancianos. Los déficits del trabajo de cuidado en el Norte Global se cubren, cada vez más, con la migración femenina del Sur Global. La autora constata que el ingreso de las mujeres en la fuerza laboral en los países del Norte no implicó un cambio sustancial en la división sexual del trabajo, sino una externalización de los trabajos de cuidado hacia los trabajadores (predominantemente mujeres) migrantes en la esfera doméstica. Estas nuevas relaciones de cuidado tienen implicancias importantes para la reproducción de las desigualdades sociales a través de las fronteras nacionales y más allá. Con la compra de servicios de cuidado proporcionados por los trabajadores migrantes en el Norte Global, el cuidado se convirtió en un recurso distribuido de manera desigual: se retira de un hogar en un país y se importa a otro.
Al estudiar a los trabajadores migrantes peruanos en Italia, Skornia analiza cómo las particularidades de las configuraciones sociales, institucionales y políticas nacionales juegan un papel esencial en la reproducción de las desigualdades relacionadas con el cuidado. Llama la atención sobre el rol del Estado en asegurar o negar el bienestar, y sus efectos sobre las desigualdades, en este caso basadas en la edad, una categoría a menudo omitida. A la vez, al observar a la familia Skornia evoca un tema importante de las ciencias sociales, a saber, el rol de la familia como mediadora entre el individuo y el colectivo, y, en el caso que nos ocupa, en la reducción o la reproducción de las desigualdades.
Rastrear los efectos locales de la producción de materias primas agrarias globales en América Latina tiene mucha relevancia para la teoría sociológica. Una nueva mirada sobre las desigualdades implica cuestionar el sesgo urbano e industrial de la sociología, mientras que casi la mitad de la población mundial vive en áreas rurales, y tres cuartas partes de ella son pobres. En este sentido, en su capítulo para este volumen, Renata Motta observa la movilización de los campesinos pobres contra las desigualdades socioambientales asociadas con la expansión de los cultivos transgénicos en la Argentina y Brasil. Si bien las dinámicas que generan nuevas desigualdades suelen operar en múltiples escalas, como los mercados capitalistas globales y los proyectos de desarrollo nacional, los efectos se viven y experimentan localmente –en el nivel del hogar, como en el caso de problemas de salud, y en el de la pequeña granja o chacra, ya que los campesinos son despojados del control sobre las semillas–. Asimismo, es justo ahí, en los niveles de los afectados, donde se construye la resistencia.
Con los aportes de la literatura de género y medio ambiente y, en particular, con la tríada conceptual de la (re)producción económica, social y ambiental, Motta estudia dos casos de movilización social para afirmar que, no casualmente, la expansión del mercado de agrobiotecnología se basó en la erosión de las responsabilidades estatales y empresariales por la reproducción social y ambiental. La conexión entre estos fenómenos se encuentra en el capitalismo agrario neoliberal, que se caracteriza por una regulación laxa del Estado respecto de sus efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud, mientras que de manera simultánea presiona por una fuerte presencia del Estado para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, Motta afirma que la movilización social es el proceso clave para enfrentar los desajustes entre las esferas productiva y reproductiva, en las que se basan los defensores de los cultivos transgénicos.
Referencias
Anthias, F. (2013), “Social Categories, Embodied Practices, Intersectionality: Towards a Translocational Approach”, en D. Célleri, T. Schwarz y B. Wittger (eds.), Interdependencies of Social Categorisations, Madrid, Iberoamericana.
— (2016), “Interconnecting Boundaries of Identity and Belonging and Hierarchy-Making within Transnational Mobility Studies: Framing Inequalities”, Current Sociology, 64(2): 172-190.
Beck, U. (1986), Risikogesellschaft. Auf Dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt, Suhrkamp.
— (1996), “World Risk Society as Cosmopolitan Society?: Ecological Questions in a Framework of Manufactured Uncertainties”, Theory, Culture and Society, 13(4): 1-32.
Beck, U., A. Giddens y S. Lash (1994), Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Stanford, Stanford University Press.
Berger, P. y A. Weiß (eds.) (2008), Trasnationalisierungund soziale Ungleichheit. Wiesbaden, VS.
Boatcă, M. (2015), Global Inequalities beyond Occidentalism, Farnham, Ashgate.
Braig, M., S. Costa y B. Göbel (2013), “Soziale Ungleichheiten und globale Interdependenzen in Lateinamerika: eine Zwischenbilanz”, Berlín, desiguALdades.net, Working Paper, nº 4.
Brubaker, R. (2015), Grounds for Difference, Cambridge, Harvard University Press.
Burawoy, M. (2000), Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World, Berkeley, University of California Press.
Célleri Endara, D. y otros (2013), Interdependencies of Social Categorisations, Madrid - Frankfurt, Vervuet.
Chernilo, D. (2007), A Social Theory of the Nation-State, the Political Forms of Modernity beyond Methodological Nationalism. Critical Realism, Londres, Routledge.
Connell, R. (2007), Southern Theory: Social Science and the Global Dynamics of Knowledge, Cambridge - Malden, Polity.
Fine, R. (2007), Cosmopolitanism. Key Ideas, Londres, Routledge.
Göbel, B., M. Góngora-Mera y A. Ulloa (eds.) (2014), Desigualdades socioambientales en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
Gonzales de la Rocha, M. y otros (2004), “From the Marginality of the 1960s to the ‘New Poverty’ of Today: A LARR Research Forum”, Latin American Research Review, 39(1): 183-203.
Habermas, J. (1998), Die Postnationale Konstellation: Politische Essays, Fránkfurt, Suhrkamp.
Haddad, F. (2012), “Electoral advertisement”, disponible en <www.youtube.com/watch?v=WY95GnE-YnU>.
Honneth, A. (1992), Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Fránkfurt, Suhrkamp Verlag.
Khagram, S. y P. Levitt (2007), “Constructing Transnational Studies”, en S. Khagram y P. Levitt (eds.), The Transnational Studies Reader, Londres - Nueva York, Routledge.
Korzeniewicz, R. P. y T. P. Moran (2009), Unveiling Inequality: A World-Historical Perspective, Nueva York, The Russel Sage Foundation.
Kraemer, K. (2007), “Umwelt und soziale Ungleichheit”, Leviathan, 35(3): 348-372.
Kreckel, R. (2004), Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit, Frankfurt, Campus.
Latin American Research Review (LARR) (2004), From Marginality of 1960s to the ‘“New Poverty” of Today: A LARR Research Forum, 39(1): 183-203.
Luhmann, N. (1985), “Zum Begriff der sozialen Klasse”, en N. Luhmann (ed.), Soziale Differenzierung. Zur Geschichte einer Idee, Opladen, Westdeutscher Verlag.
McMichael, P. (2009), Contesting Development: Critical Struggles for Social Change, Londres, Routledge.
Nun, J. (1969), “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”, Revista Latinoamericana de Sociología, 2: 178-236.
— (2001), Marginalidad y exclusion social, Buenos Aires, FCE.
Pérez Sáinz, J. P. (2014), Mercados y bárbaros: La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina, San José, Flacso.
Pieterse, J. N. (2002), “Global Inequality: Bringing Politics Back In”, Third World Quarterly, 23(6): 1023-1046.
Piketty, T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, Cambridge - Londres, The Belknap Press of Harvard University Press.
Pries, L. (2008) “Trasnationalisierungund soziale Ungleichheit. Konzeptuelle Überlegungen und empirische Befunde aus der Migrationsforschung”, en P. Berger y A. Weiß (eds.), Trasnationalisierungund soziale Ungleichheit, Wiesbaden, VS, pp. 41-64.
Randeria, S. (2007), “The State of Globalization: Legal Plurality, Overlapping Sovereignties and Ambiguous Alliances between Civil Society and the Cunning State in India”, Theory, Culture & Society, 24(1): 1-34.
Reygadas, L. (2008), La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad, Barcelona, Anthropos.
Roth, J. (2013), Entangled Inequalities as Intersectionalities: Towards an Epistemic Sensibilization, Berlín, desiguALdades.net, Working Paper, nº 43.
Shachar, A. (2009), The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality, Cambridge, Harvard University Press.
Sen, A. (1999), Development as Freedom, Oxford, Oxford University Press.
Skornia, A. K. (2014), Entangled Inequalities in Transnational Care Chains: Practices across the Borders of Peru and Italy, Bielefeld, Transcript.
Stewart, F. (2010), “Horizontal Inequalities in Kenya and the Political Disturbances of 2008. Some Implications for Aid Policy”, Conflict, Security & Development, 10(1): 133-159.
Stewart, F., G. Brown y L. Mancini (2005), Why Horizontal Inequalities Matter: Some Implications for Measurement, Oxford, University of Oxford - CRISE, Working Paper, nº 19.
Therborn, G. (2013), The Killing Fields of Inequality, Cambridge, UK, Polity Press.
— (2006), “Meaning, Mechanisms, Patterns, and Forces. An Introduction”, en G. Therborn (ed.), Inequalities of the World, Londres, Verso.
Tilly, C. (1998), Durable Inequality, Berkeley, University of California Press.
Weiß, A. (2005), “The Transnationalization of Social Inequality. Conceptualizing Social Positions on a World Scale”, Current Sociology, 53(4): 707-728.
[1] Queremos agradecer a la Red de Investigación sobre Desigualdades Interdependientes en América Latina (<www.desiguALdades.net>), auspiciada por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, por el apoyo a nuestra investigación y a esta publicación. Nuestro sincero agradecimiento a todos los autores que amablemente aceptaron nuestra invitación a participar en este proyecto conjunto, y que revisaron de manera profusa su trabajo en respuesta a nuestras consultas y comentarios. Agradecemos muy especialmente a Ramiro Segura, por el dedicado y cuidadoso trabajo realizado para hacer posible esta publicación.
[2] El exalcalde de San Pablo, Brasil, el cientista político Fernando Haddad, formuló de manera apropiada esta contradicción en su exitosa campaña para las elecciones municipales de 2012: “Gracias a Lula y Dilma [expresidentes brasileños], los pobres en Brasil consumen más. Como alcalde, quiero ayudar a extender este logro, no solo a consumir más y mejor, sino también al uso de servicios públicos de buena calidad, a tener mejor educación, transporte y vivienda. Por lo tanto, declaro que Lula y Dilma mejoraron la calidad de vida dentro su hogar; y, como alcalde, voy a dar lo mejor de mí para mejorar su calidad de vida de la puerta de su casa para afuera” (Haddad, 2012).