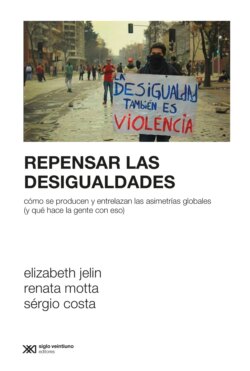Читать книгу Repensar las desigualdades - Elizabeth Jelin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Desigualdad: hacia una perspectiva histórica mundial
Roberto Patricio Korzeniewicz
¿Por qué una unidad de análisis histórica mundial?
Uno de los supuestos más asentados en las ciencias sociales es que la desigualdad y la estratificación en el mundo se formaron principalmente por fuerzas que operan dentro de las naciones. Esta suposición es tan fundamental, y está arraigada de manera tan profunda, que la elección de las naciones como unidad de análisis privilegiada en general no ha estado bien fundada desde el punto de vista teórico. En este sentido, gran parte del trabajo sobre desigualdad y estratificación en las ciencias sociales contemporáneas, elaborado mediante una combinación de sentido común, tradición académica y el formato en que los datos pertinentes han estado disponibles con más facilidad, naturaliza a las naciones como los espacios que contienen dentro de sus fronteras los procesos fundamentales que son relevantes para comprender el tema.
Para un estudio más productivo de la estratificación y la desigualdad, nos basamos aquí en una tradición diferente y sostenemos que se debe pensar más críticamente lo que debería constituir una unidad de análisis adecuada. ¿Qué es una unidad de análisis adecuada? Es aquella que contiene dentro de sus límites los procesos sociales que son relevantes para la comprensión del fenómeno a investigar (Weber, 1996 [1905]). Para el estudio de la estratificación y la desigualdad, la unidad de análisis adecuada es global e histórica.[3]
Un texto fundacional de las ciencias sociales modernas, La riqueza de las naciones de Adam Smith (1976 [1776]), sirve para ilustrar la importancia de elegir una unidad de análisis adecuada. En varios pasajes de ese libro, el autor analiza las disparidades de la riqueza dentro la ciudad, y entre esta y el campo, de una manera que se asemeja a los debates de estas disparidades dentro y entre las naciones ricas y pobres de hoy. En vez de seguir el sentido común vigente para explicar la riqueza de las ciudades y la pobreza del campo a finales del siglo XVIII como resultado de los procesos que ocurren de manera independiente en cada uno de estos territorios acotados, en La riqueza de las naciones Smith elige una unidad de análisis alternativa, que abarca ambos conjuntos de espacios (la ciudad y el campo).
Según Smith, los habitantes de las ciudades históricamente utilizaron la asociación corporativa para regular la producción y el comercio de tal modo que restringía la competencia del campo. Como resultado de tales acuerdos, en sus relaciones con el campo[4] (“y el conjunto del comercio, que sustenta y enriquece a cada ciudad, consiste en estos últimos tratos”) los habitantes de la ciudad poseían “grandes ganancias” y podían “comprar, con una cantidad menor de su trabajo, el producto de una cantidad mayor del trabajo del campo” (Smith, 1976 [1776]: I, 139-140). En este contexto, la riqueza de las ciudades y la pobreza del campo resultan inextricablemente relacionadas, ya que fue en gran parte para regular y configurar los flujos (por ejemplo, de bienes, capital y personas) que constituyen esta relación que se construyeron y regularon los límites territoriales entre el campo y la ciudad.
Si bien esos acuerdos tendían a aumentar los salarios que los empleadores de las ciudades debían pagar, “en recompensa, estaban habilitados para vender los suyos mucho más caros; de modo que hasta ahora era tan ancho como largo, como suelen decir; y en el trato de las diferentes clases entre sí en la ciudad, ninguno de ellos perdió por estas regulaciones” (Smith, 1976 [1776]: I, 139). Lo que Smith describe es, por lo tanto, un proceso de exclusión selectiva: a través de acuerdos institucionales se estableció un pacto social que restringía la entrada a los mercados, los habitantes de las ciudades lograron una combinación virtuosa de crecimiento, autonomía política y equidad relativa que al mismo tiempo transfirió presiones competitivas al campo.
Adam Smith proporciona ideas importantes sobre el papel crucial desempeñado por el acaparamiento de oportunidades en la configuración de la prevalencia relativa de la riqueza y la escasez en la ciudad y el campo. Pero estas ideas se habrían perdido si su unidad de análisis en La riqueza de las naciones no hubiera podido abarcar, en su narrativa, ambos conjuntos de espacios (ciudades y zonas rurales) y su interacción. Por ejemplo, Smith podría haber atribuido la riqueza de las ciudades al esfuerzo individual, la frugalidad y los valores de sus habitantes –y explicar así la relativa pobreza de los pobladores rurales como consecuencia de los logros insuficientes en alguna o todas estas dimensiones–. Pero su descripción evitó tal naturalización de los límites entre el campo y la ciudad, y destacó en cambio los procesos relacionales (incluidas la creación y aplicación de los límites de demarcación de “ciudad” y “campo”) que, para él, desempeñan un papel central en la explicación de la distribución desigual de la riqueza a través de estos espacios.
Del mismo modo, Korzeniewicz y Moran (2009) plantean que los registros de la desigualdad y estratificación contemporánea que asumen que el Estado nación constituye la unidad de análisis fundamental –y también, como sucede más a menudo, limitan sus observaciones a los países ricos– omiten procesos clave que dan forma a estos fenómenos aun dentro de las poblaciones ricas que estudian.[5] Estos procesos fundamentales que conforman la desigualdad y la estratificación social se han desplegado globalmente y durante un largo período de tiempo –y el estudio de estos fenómenos requiere una perspectiva histórica mundial–.[6] Esta perspectiva revela que los acuerdos institucionales que dan forma a la desigualdad dentro y entre países siempre han sido a la vez nacionales y globales, que los patrones más significativos de movilidad social implican retos a los patrones existentes de desigualdad entre las naciones y que los propios criterios de análisis habitualmente utilizados siguen desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento de la desigualdad a nivel global. Nuestra comprensión de cada una de estas cuestiones cambia de manera drástica si se tienen en cuenta estas relaciones, lo que solo puede lograrse ampliando el alcance de nuestro análisis al mundo en su conjunto.
Los esfuerzos para construir un mapeo como ese han estado limitados tanto por la escasez de datos comparables adecuados como por el supuesto teórico que, hasta ahora, ha guiado la investigación sobre estratificación y movilidad. De hecho, las limitaciones empíricas que enfrentamos están relacionadas con supuestos teóricos predominantes. En su mayor parte se ha concebido que la estratificación y la movilidad social tienen lugar principalmente –si no por completo– dentro de las fronteras nacionales, y estos supuestos se afianzaron de manera profunda en la recolección de datos mientras esta metodología se desarrollaba durante el último siglo. Por lo tanto, la mayoría de los datos sobre desigualdad, por ejemplo, se ha extraído de encuestas nacionales de individuos y hogares desarrolladas en primer lugar por agencias nacionales de estadísticas con el propósito de configurar políticas a nivel nacional. Además, estos datos nacionales recopilados sobre todo en los países ricos se han utilizado en los trabajos de las ciencias sociales para identificar las tendencias y los patrones en –y construir narrativas “universales” sobre– la estratificación, la desigualdad y la movilidad social.
¿Qué tan diferentes son nuestros reportes de desigualdad y estratificación cuando observamos estos procesos y resultados desde una perspectiva global en vez de nacional? ¿Qué constituye la movilidad social cuando es vista desde el mundo como un todo? ¿Quién tiene la capacidad relativa para acceder a los diferentes caminos para la movilidad social y en qué medida, con el tiempo?
En este sentido, cambiar la unidad de análisis produce una perspectiva alternativa sobre la desigualdad y la estratificación. En lugar de estar limitados a nivel nacional, los acuerdos institucionales constituyen mecanismos relacionales de regulación, que operan dentro de los países y, a la vez, configuran las interacciones y los flujos entre ellos. No es fácil representar empíricamente esta conclusión, ya que los datos necesarios para construir tal descripción no están disponibles de inmediato. Un modelo preciso desde el punto de vista empírico, extendido en el tiempo y el espacio en una verdadera perspectiva histórica mundial requiere la creación de datos a escala global (no nacional), datos que hasta ahora no existen. En su ausencia, las siguientes son solo dos ilustraciones de cómo podría funcionar ese mapeo.
Korzeniewicz y Moran (2009) tomaron 85 países con datos de distribución del ingreso por deciles (el porcentaje o participación del ingreso acumulado por cada 1/10 de la población) disponible circa 2007, y calcularon para cada decil su ingreso promedio; por ejemplo, la participación en el ingreso que corresponde al 10% más rico de los Estados Unidos (USA10) es de casi el 28%, lo que se traduce en un ingreso promedio de US$127.500 por decil basado en el INB per cápita de los Estados Unidos en 2007. Estos 850 deciles de países se clasificaron de pobre a rico para establecer deciles mundiales (es decir, cada uno con el 10% de la muestra representativa), sus límites y su composición. Por ejemplo, la primera casilla en la parte superior del gráfico 1.1 representa el 10% más rico de nuestra muestra mundial, los deciles de países con un ingreso promedio de más de US$27 894. Aunque el tamaño de la población de un decil es equivalente, cada decil mundial contiene diferentes números de deciles de países porque los países tienen diferentes poblaciones nacionales (el gran número de deciles en los dos deciles más ricos del mundo refleja, así, a las poblaciones más chicas en esa parte del mundo).
Como se observa en el gráfico 1.1, casi todos los deciles de naciones de ingresos altos están contenidos dentro de los dos deciles más ricos del planeta, lo que ilustra por qué los estudios de movilidad y estratificación que se centran exclusivamente en este tipo de países están destinados a producir una interpretación muy estrecha de estos fenómenos. Como veremos más adelante, lo que representa la movilidad en estos estudios –por ejemplo, ascender en la escala profesional– significa desde una perspectiva global un movimiento dentro de lo que, de hecho, constituye una élite mundial (es decir, el movimiento dentro del 20% más rico del mundo). La movilidad más significativa, como se señala a continuación, implica el salto de fronteras para asegurar un flujo más drástico de los ingresos. Producir una mejor explicación de la estratificación global y la desigualdad mundial para identificar dichos patrones de movilidad requiere un enfoque diferente (histórico-mundial) en la recopilación e interpretación de datos sociocientíficos.
Para llegar a un mapeo más preciso de cómo la estratificación y la movilidad han cambiado en las últimas décadas, por ejemplo, resultarían más útiles los datos que combinan información sobre las distribuciones dentro del país (entre poblaciones rurales y urbanas, hombres y mujeres, calificados y no calificados) con medidas de cómo se desempeñan estas poblaciones dentro del país en relación con las poblaciones de otros países. Este mapeo proporcionaría una evaluación más productiva de los cambios en la posición relativa de varias poblaciones entre sí (diferentes ocupaciones dentro de un país u ocupaciones similares entre naciones) y de los retornos cambiantes de varias estrategias de movilidad social (utilidades según habilidad y educación).
Para concretar esta enorme tarea, Korzeniewicz y Albrecht (2012) mapearon los cambios en la estratificación ocupacional global entre 1982 y 2009 a partir de los datos salariales disponibles en las publicaciones periódicas del Union Bank of Switzerland (UBS). Desde 1971, cada tres años, el UBS publica encuestas de precios y salarios que se pueden utilizar para reconstruir, para más de tres docenas de ciudades de todo el mundo (incluidas las de países de ingresos altos, medios y bajos), salarios promedio para más de una docena de categorías ocupacionales (que van desde obreros de la construcción y trabajadoras fabriles no calificadas, conductores de ómnibus y maestros de escuelas primarias, hasta gerentes e ingenieros). Este ejercicio permite evaluar cómo las ganancias relativas de determinadas ocupaciones han cambiado con el tiempo, qué ocupaciones se han caracterizado por una mayor o menor convergencia global en sus ganancias y la medida en que los cambios en los ingresos relativos pueden atribuirse a varios procesos posibles de movilidad ascendente o descendente (ganancias según educación, crecimiento económico nacional, y migración).
Gráfico 1.1. Estratificación global, deciles de 850 países clasificados de ricos a pobres
Fuente: Korzeniewicz y Moran (2009). © Russell Sage Foundation. Reproducido con permiso.
Durante 1982-2009, los salarios variaron más entre las ciudades ubicadas en los países de ingresos altos y bajos que entre las ocupaciones. Para tomar un ejemplo, en todo el período, el salario promedio por hora en Nueva York basado en 12 ocupaciones encuestadas fue 10 veces más alto que en Bombay, y el rango de salarios por hora en Bombay (con una diferencia salarial de US$4,04 entre obreros de la construcción y jefes de departamento) fue menos de la mitad de la brecha entre el salario más alto en Bombay y el salario más bajo reportado en Nueva York (una diferencia de US$9,06). En otras palabras, una vez más, las ganancias potenciales que un trabajador en Bombay puede obtener a través del crecimiento económico a lo largo del tiempo o por el aumento de su capital humano individual (es decir, al adquirir la educación y las capacidades necesarias para convertirse en ingeniero en lugar de obrero de la construcción) son pequeñas en comparación con las ganancias relativas que puede lograr al mudarse a Nueva York.
Bombay no es la única ciudad que tiene sus salarios eclipsados por los de Nueva York. Entre las 12 ocupaciones relevadas en 1982, el salario por hora más bajo en la ciudad de Nueva York era el de las trabajadoras fabriles no calificadas, que ganaban un promedio de US$5,34 en dólares actuales; en ese mismo año, ese valor era superior a la ocupación mejor remunerada (en general ingenieros o jefes de departamento) en Bogotá, El Cairo, Estambul, Yakarta, Manila, Ciudad de México y Bombay. En la encuesta de 2009, casi treinta años más tarde, el salario por hora más bajo en la ciudad de Nueva York era el de los mecánicos de automóviles, que ganaban un promedio de US$13,46 en dólares actuales: en ese mismo año (en que se tomaron muestras de más ciudades con menores ingresos que en 1982) este era superior a la ocupación mejor remunerada en Bratislava, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Delhi y Mumbai, Yakarta, Kiev, Kuala Lumpur, Manila, Ciudad de México, Nairobi, Praga, Riga, Santiago de Chile, Sofía, Tallin y Varsovia.
Un segundo hallazgo que confirma los argumentos presentados en Korzeniewicz y Morán (2009) es que hay una estabilidad considerable en el ranking relativo de las distintas combinaciones de ocupación y ciudad incluidas en el estudio de Korzeniewicz y Albrecht (2012). Por otra parte, durante el período 1982-2009 hubo una estabilidad considerable en la brecha salarial relativa entre países de altos ingresos (como los Estados Unidos) y países de ingresos medios (como la mayoría de los países de América Latina).
Pero, por supuesto, faltan algunos datos cruciales en la discusión que hasta ahora hemos presentado: el proyecto UBS ha comenzado a incluir ciudades de China continental en su encuesta recién a partir de 2006. Al agregar a China, con las tasas de crecimiento excepcionales de las últimas décadas, el perfil global de estratificación ocupacional cambia de manera significativa. Si hubiera datos disponibles sobre los salarios comparables para nuestras 12 ocupaciones en China en 1982, el ranking y la distribución relativa de estos salarios muy probablemente habrían sido similares a los descriptos para Bombay. En 2009, los salarios en Pekín experimentaron un crecimiento considerable. Los salarios de las ocupaciones mejor remuneradas en China ya superan a los de las ocupaciones mejor remuneradas en muchos países de América Latina.
El aumento absoluto de los salarios en las ciudades chinas –que los datos de UBS analizados en Korzeniewicz y Albrecht (2012) solo consideran para el intervalo 2006-2009, pero es aún más evidente cuando se toman en cuenta los años siguientes (véase, por ejemplo, Albrecht y Korzeniewicz, 2014)– refleja los patrones más amplios de crecimiento económico en China que, en efecto, están transformando la estratificación global, como se explica en mayor detalle más adelante. Antes de pasar a una discusión más específica de los efectos del crecimiento en China (y, en menor medida, la India) sobre la estratificación global, cabe realizar un breve desvío para resaltar algunos de los alcances de estos argumentos a los efectos de comprender algunas implicaciones más amplias de la adopción de una perspectiva global sobre la desigualdad, la estratificación y la movilidad sociales.
Patrones globales de movilidad social
Gran parte de la literatura existente sobre la movilidad social se centra en cómo ella se produce principalmente a través de cambios (hacia arriba o hacia abajo) en la posición relativa de los individuos o grupos dentro de las distribuciones de los ingresos nacionales. Sin embargo, desde una perspectiva global ha habido dos caminos principales de movilidad social que involucran, por un lado, cambios en la posición relativa de las naciones dentro de la distribución internacional del ingreso, y, por otro, cambios en la posición relativa de los individuos o grupos en la distribución global del ingreso, que se logran al “saltar” o moverse entre ubicaciones categoriales.
Si bien los estudios de movilidad socioeconómica en las naciones ricas suelen asumir que sus conclusiones son universalmente relevantes, estas conclusiones se derivan de la limitada gama de interacciones que tienen lugar entre y dentro de los estratos relativamente ricos en el mundo (sobre todo, los dos deciles de ingreso más altos en el gráfico 1.1). Un enfoque tan estrecho proporciona una perspectiva parcial y fragmentada de los patrones de movilidad. Para hacer un paralelo histórico, sería como si tuviéramos que suponer que un estudio de las trayectorias individuales de la nobleza francesa o británica en el siglo XV sirviera para representar el carácter general de la estratificación social y movilidad en el tiempo. Tomar el mundo como la unidad de análisis relevante nos permite reevaluar los tres caminos principales que, de hecho, han caracterizado a la movilidad social.
Camino A: movilidad dentro del país
Este es el camino de movilidad más evidente. Por este camino, por ejemplo, los individuos o grupos cambian su posición relativa dentro de las distribuciones de ingreso nacional a través de la revalorización o la devaluación de capital humano (en general, habilidades y educación). Expresada de manera más amplia como una prueba del desplazamiento gradual de la posición social por el logro como el principal criterio de conformación de la estratificación social, la búsqueda de esta estrategia a nivel individual ha sido el foco principal en el estudio de la movilidad para gran parte de las ciencias sociales durante el siglo XX.
Los estudios sobre movilidad intergeneracional en los países ricos terminan midiendo el movimiento en la parte superior de la distribución del ingreso global, los deciles 9 y 10 del gráfico 1.2. En 2005, el ingreso promedio para un graduado de la escuela media en los Estados Unidos fue de más de US$31.500, mientras que la misma cifra para alguien con un título de licenciatura o superior fue de más de US$56.000 (US Census Bureau, 2006). El cambio de un ingreso a otro por cierto representa un hito importante para los individuos y grupos que realizan esa transición: dentro de los Estados Unidos, este logro educativo implicaría un movimiento de USA4 a USA8. Pero incluso ese cambio importante dentro de los países representa, en el gráfico 1.1, un movimiento más limitado en la estratificación global, ya que ambos ingresos (US$31.500 y US$56.000) están contenidos en el decil 10 del ingreso global.
Por otro lado, la movilidad global a través del logro educativo hoy es más significativa cuanto mayor es el nivel de desigualdad dentro del país, y en particular en los países de ingreso medio.
Gráfico 1.2. Migración como movilidad social global
Fuente: Korzeniewicz y Moran (2009). © Russell Sage Foundation. Reproducido con permiso.
Después de todo, el acceso restringido a la educación es uno de los principales mecanismos a través de los cuales se reprodujeron los altos niveles de desigualdad en algunas naciones durante todo el siglo XX. En un país como Brasil, donde los niveles de desigualdad son extremadamente altos, y menos del 10% de la población tiene un título universitario, un cambio para un individuo o un grupo similar al descripto para los Estados Unidos implicaría un movimiento de BRA5 o BRA6 a BRA10, lo que se traduce en un desplazamiento del decil global 7 al 9. Desde el punto de vista de la posición relativa en la estratificación global, las utilidades de la educación en las naciones de ingresos medios y desigualdad alta son aún más considerables que en las naciones ricas.
Sin embargo, hay obstáculos significativos que complican este camino de movilidad. Más importante aún, la utilidad relativa en cualquier nivel dado de capital humano y logro educativo está sometido a cambios significativos con el paso del tiempo. Por ejemplo, tener educación primaria completa era un estándar alto de ventaja educativa a finales del siglo XIX, pero hoy no se considera como un indicador alto del logro del capital humano. La alfabetización informática casi no existía cuarenta años atrás, pero sin duda hoy es una habilidad crucial. En particular en las naciones más pobres, los esfuerzos para obtener los beneficios asociados con un capital humano y un nivel educativo mayores a menudo implican participar en una carrera cuya meta se mueve constantemente hacia adelante.
En gran parte de la literatura predominante actual, los cambios en las utilidades diferenciales del trabajo calificado y no calificado y en quién tiene acceso a estas oportunidades son fundamentales para la comprensión de la estratificación y movilidad social. Estos cambios en los retornos son, de hecho, uno de los ejes fundamentales alrededor de los cuales se ha constituido históricamente la desigualdad. Pero lo que suele faltar en la literatura mainstream, y lo que una perspectiva histórica mundial nos hace observar, son las formas cambiantes en que la “habilidad” ha sido construida con el tiempo como un criterio a través del cual las utilidades se distribuyen de manera diferencial en varias poblaciones.
Esta perspectiva ayuda a comprender, por ejemplo, por qué ciertos criterios (“alfabetización”, “educación primaria”, “educación secundaria”, “conocimientos informáticos”) sirven para reclamar (o justificar) mayores utilidades en un período pero no en el tiempo, por qué algunos trabajos se perciben como “no calificados” en ciertos países pero como “expertos” en otros, o por qué los nuevos procesos de producción podrían leerse como una “descalificación” en algunos países pero como una “mejoría” en otros. En otras palabras, una perspectiva histórica mundial destaca que los criterios de “capital humano” que sustentan la desigualdad son en sí el resultado de acuerdos institucionales vinculados a los procesos de destrucción creativa schumpeterianos.
Schumpeter sugiere que, en vez de una única transición de un estado de equilibrio a otro, debemos concebir que el capitalismo entraña una transformación continua:
El capitalismo es, por naturaleza, una forma o método de cambio económico que no es ni jamás podrá ser estacionario. La apertura de nuevos mercados, nacionales o extranjeros, y el desarrollo organizacional desde el taller hasta las preocupaciones tales como las del US Steel [Acero de los Estados Unidos] ilustran el mismo proceso de mutación industrial –si puedo usar ese término biológico– que sin cesar revoluciona la estructura económica desde adentro: destruyendo lo viejo y creando lo nuevo, incesantemente. Este proceso de Destrucción Creativa [en mayúsculas en el original] es el hecho esencial del capitalismo. En esto consiste el capitalismo y es donde reside toda preocupación capitalista (Schumpeter, 1942: 82-3).
En el modelo schumpeteriano, la introducción y la agregación de las innovaciones perturban las disposiciones económicas y sociales existentes. Con el tiempo, este es el proceso fundamental que impulsa los ciclos de prosperidad (que se caracterizan por una inversión intensa en nuevas oportunidades productivas) y de depresión (que se caracterizan por una absorción más amplia de prácticas innovadoras y una eliminación de actividades más vetustas).
En vez de reflejar una capacidad objetiva para satisfacer ciertos requerimientos técnicos (o cualquier cosa relacionada con las tareas realizadas en la producción), la variedad de las poblaciones relevantes en las categorías de calificados y no calificados en todo el mundo está vinculada a los procesos de destrucción creativa. En su mayor parte, los “calificados” en cualquier conjunto de distribución particular están constituidos por aquellos que están involucrados en el extremo más “creativo” de los procesos de destrucción creativa descriptos por Schumpeter. La desacreditación y creación de los no calificados es el resultado de la constante “destrucción”, y los procesos de construcción de la desigualdad categorial están vinculados a los criterios que se utilizan en cualquier momento histórico dado para agrupar a las poblaciones en las categorías “calificadas” y “no calificadas” (hoy “no calificadas” se refiere a la mayor parte de esas actividades, que alguna vez se consideraron “calificadas”, y que ahora son realizadas por poblaciones en o desde fuera de los dos primeros deciles globales de los ingresos del gráfico 1.1). Históricamente, la incorporación a los puestos calificados se ha visto limitada por la regulación de la competencia (como en las ciudades descriptas por Adam Smith). El uso de criterios de adscripción para clasificar las poblaciones y, por lo tanto, construir lo que es “calificado” o “no calificado” (ciudad y campo, pero también mujeres y hombres, negros o blancos, naciones pobres o naciones ricas) ha sido constitutivo de la propia creación y reproducción de la desigualdad.
Mientras que las estrategias revisadas antes se centran en la movilidad a nivel individual, la movilidad dentro de los países ha incluido las diferentes formas de acción colectiva (movimientos sociales, organización empresarial) y de movilización política (de la participación electoral a las asambleas revolucionarias) a través de las cuales diversos actores han intentado mejorar su dominio sobre los recursos dentro de las fronteras nacionales –lo que Hirschman (1970) describe como el ejercicio de la voz–.[7] En gran medida, la misma constitución de los Estados nación sobre el desarrollo de la economía mundial ha sido parte integral del ejercicio de la “voz” de los actores sociales relevantes.
Desde una perspectiva histórica mundial, el impacto de estas estrategias ha sido siempre complicado: el éxito de los reclamos por parte de un actor (el trabajo organizado en los países ricos) podría ir a la par de la exclusión de otros (los inmigrantes de países más pobres). Así, el mismo proceso (la búsqueda de una distribución más equitativa de los recursos por parte de los Estados de bienestar en los países ricos) puede tener resultados muy diferentes si examinamos sus efectos solo dentro de los límites de cada uno de los Estados nación o del mundo en su conjunto.
Entonces, los que abogan por una mayor equidad ¿cómo deberían evaluar el resultado de las luchas que al mismo tiempo aumentan la riqueza y el bienestar de algunos (trabajadores varones urbanos en los países de mayores ingresos después de la Segunda Guerra Mundial) mientras que fortalecen los acuerdos institucionales que conducen a la exclusión de otros (los inmigrantes de países más pobres)?
Hay muchas respuestas posibles. Algunos sostienen que todos los países tienen sus respectivas poblaciones en situación de desventaja, que solo pueden definirse a sí mismas y a sus objetivos en relación con su entorno nacional, y que la lucha de las poblaciones más pobres en los países ricos no solo es significativa en y por sí misma, sino que además ayuda a elevar los estándares de bienestar en todo el mundo. Otros se centran en los efectos de la exclusión en mejorar la desigualdad relativa y facilitar la reproducción de la privación absoluta en los países más pobres, y sostienen que los avances de las poblaciones desfavorecidas en los países ricos son insignificantes respecto de las necesidades de la mayoría de la población mundial. Y, por supuesto, la mayoría de los defensores de una mayor equidad probablemente rechazaría aproximarse a la cuestión como un dilema, y en su lugar buscaría reconocer como valiosos todos los esfuerzos para fomentar los intereses de los menos privilegiados en relación con las poblaciones más ricas –sin importar si estos esfuerzos ocurren dentro de los límites nacionales o globales–.
Camino B: movilidad entre países
El segundo camino de la movilidad en la estratificación social global ha consistido en la búsqueda del crecimiento económico nacional. China y la India hoy encarnan gran parte del optimismo sobre las recompensas potenciales de este camino. Como señalamos antes, si la tasa actual de crecimiento de estos dos países se mantiene tan alta como lo es en la actualidad, podría cambiar el semblante de la estratificación global. Históricamente existió la movilidad de naciones individuales, como en los casos de Suecia a finales del siglo XIX, Japón justo después de la Segunda Guerra Mundial o Corea del Sur en las décadas del setenta y ochenta del siglo XX. Pero en el pasado, la movilidad ascendente de naciones individuales tuvo lugar en un escenario en el que continuó la desigualdad sistémica o esta se hizo aún más pronunciada. El mayor tamaño de China y la India hace que la historia sea diferente, ya que su movilidad efectiva, incluso si se limita a estos dos casos concretos, implicaría un cambio en la lógica que ha prevalecido hasta ahora en la economía mundial.
En los últimos dos siglos, el desarrollo de altos niveles de desigualdad entre los países estaba estrechamente vinculado a los acuerdos institucionales que caracterizaron a los niveles más bajos de desigualdad dentro del país en las naciones más ricas del mundo. En cierto sentido, los acuerdos institucionales –una forma particular de distribuir las ganancias y pérdidas relativas que surgen de los procesos más cotidianos de destrucción creativa– han constituido una innovación histórica schumpeteriana. Pero con el tiempo, los mismos acuerdos institucionales creados a través de la innovación se empiezan a caracterizar por rigideces, lo que crea nuevas oportunidades competitivas para la movilidad global –como en el ejemplo de Adam Smith del campo y la ciudad, la efectividad de las barreras de entrada ha generado nuevos nichos de oportunidad; como en la mano de obra barata movilizada en China o la India durante sus primeras décadas de crecimiento sostenido–.
Debemos señalar aquí que la búsqueda del crecimiento económico nacional a menudo se retrata en términos de una disposición de las personas para permitir una mayor desigualdad en su propio país a cambio del crecimiento de la riqueza general disponible para su distribución. Aun si se deja de lado el hecho de que no todas las estrategias de crecimiento económico conllevan un aumento de la desigualdad dentro del país (como lo indica la literatura sobre “crecimiento con equidad”), incluso la existencia de tal compensación no sería indicativa de una falta de preocupación por la desigualdad. La búsqueda del crecimiento económico implica el reconocimiento del papel crucial de la desigualdad entre países en la conformación de la estratificación mundial. Cuando las personas en Corea del Sur y China respaldan políticas diseñadas para generar crecimiento económico, en vez de desentenderse de las preocupaciones por la desigualdad están reconociendo la importancia potencial de ese camino para participar en la movilidad social ascendente dentro de un sistema global de estratificación.
Pero ese camino de crecimiento económico nacional no ha sido fácilmente accesible para vastas partes del mundo, y las historias de éxito han sido más la excepción que la regla para la mayoría de la población mundial. Durante la mayor parte de los últimos dos siglos, el camino de la movilidad social a través del crecimiento económico nacional no ha cumplido su promesa. Incluso en el caso de México, ligado durante los últimos quince años a un acuerdo de libre comercio con Canadá y los Estados Unidos, el crecimiento económico no ha sido lo suficientemente alto como para permitir que un solo decil del país equipare a los de los Estados Unidos.
Como en el caso de los logros educativos esta es, otra vez, una situación en la que las metas siempre se mueven hacia adelante. De esto se trata, en el fondo, la noción de destrucción creativa de Schumpeter. Los procesos de innovación constante han garantizado, históricamente, la eventual obsolescencia de cualquier estándar vigente que caracteriza un momento determinado en el tiempo –estándares de educación o tecnologías productivas–. En un país como México, esto podría significar correr muy rápido para quedarse quieto (si no quedar rezagado). Durante los últimos dos siglos, esta ha sido la historia más frecuente en la mayoría de los países. El desarrollo y la implementación de panaceas de crecimiento (Japón en los años setenta, Corea del Sur en los ochenta o China en la actualidad) rara vez han proporcionado un modelo replicable para el éxito y, de hecho, han sido parte integral de la constante creación de obsolescencia.
Camino C: saltar la desigualdad categorial
Llegamos así al único medio más inmediato y eficaz de movilidad social global para las poblaciones en la mayoría de los países: la migración. Dado el papel crucial de la nacionalidad en la configuración de la estratificación global, “saltar” las categorías al pasar de un país más pobre a uno más rico es una estrategia de movilidad muy efectiva (véase el gráfico 1.2).
El gráfico 1.2 regresa a nuestra muestra de estratificación global para resaltar ciertos patrones de migración internacional. En el gráfico se utilizan datos de 2007 para presentar de manera estilizada la posición global relativa de los deciles por país de seis naciones del gráfico 1.1, con flujos de migración considerable entre ellos: Guatemala, México y los Estados Unidos en un lado, Bolivia, la Argentina y España en el otro. México es un país receptor de migrantes procedentes de Guatemala y un país de envío de migrantes a los Estados Unidos, así como la Argentina es un país receptor de migrantes procedentes de Bolivia y un país de envío de migrantes a España. El objetivo principal del gráfico es ilustrar cómo la estratificación global produce fuertes incentivos para la migración de individuos o grupos de personas en los países relativamente más pobres. En el caso de Guatemala, por ejemplo, en 2007, cualquier persona perteneciente a los siete deciles más pobres experimentaría movilidad ascendente al acceder a los ingresos del segundo decil más pobre en México. En el caso de México, los incentivos son aún más sorprendentes, ya que todos, excepto el decil más rico, encontrarían una movilidad ascendente al acceder al ingreso promedio del segundo decil más pobre de los Estados Unidos.
Como en el otro ejemplo, en Bolivia cualquier persona que pertenezca a los ocho deciles más pobres participaría en un proceso de movilidad ascendente al obtener acceso al ingreso promedio del segundo decil más pobre de la Argentina. En el caso de la Argentina con relación a un país más rico (España en 2007), los incentivos son, de nuevo, aún más sorprendentes ya que en en ese año todos, excepto el decil más rico de la Argentina, habrían encontrado movilidad ascendente al acceder al ingreso medio del segundo decil más pobre en España[8] (y, por supuesto, la reversión de algunos de los flujos migratorios entre España y la Argentina a lo largo de los últimos diez años, dado que aumentó el desempleo en España, ilustra más aun el grado en que dichos flujos son contingentes sobre la evolución de las diferencias de ingresos). Dichas disparidades ayudan a explicar por qué los inmigrantes por causas económicas a menudo están dispuestos a abandonar una situación profesional en su país de origen para trabajar en posiciones relativamente más bajas en su país de destino –lo que subraya, una vez más, el significado contingente de “capacidad” y “capital humano”–.
Por supuesto, la migración no es solo el producto de diferencias en los incentivos del ingreso. Migrar requiere acceso a múltiples recursos, desde los necesarios para cubrir los costos de transporte y de entrada a un país extranjero hasta las redes sociales que pueden facilitar el acceso a vivienda y trabajos –y estos recursos no están igualmente disponibles para todos los grupos de población de un país dado–. E incluso en presencia (o ausencia) de fuertes incentivos de ingresos, las decisiones de migrar también se basan en consideraciones más amplias relativas a la seguridad, la salubridad, el bienestar y las relaciones personales. Sin embargo, Albrecht y Korzeniewicz (2015) y Korzeniewicz y Albrecht (2016) indican que aun cuando se tienen en cuenta estas consideraciones más amplias, las diferencias de ingresos siguen siendo la variable más significativa para explicar los patrones globales de los flujos migratorios.
Los dos caminos ya analizados de movilidad, la mejora del capital humano y la búsqueda del crecimiento económico nacional, requieren mucho tiempo para generar las utilidades pretendidas y están plagados de un grado alto de incertidumbre respecto de si dichas devoluciones llegarán como se espera. Por el contrario, la tercera vía de la movilidad en la estratificación global que estamos describiendo, la migración, aunque a menudo requiere un gran nivel de determinación y valentía, tiende a ofrecer ganancias mucho más inmediatas y ciertas (aunque un tipo diferente de incertidumbre podría requerir, precisamente, de grandes dosis de determinación, en particular para los migrantes indocumentados). Así, mientras que los académicos siguen convencidos de que las fronteras nacionales proporcionan los límites apropiados para comprender la movilidad social, los migrantes, en su cruce de tales fronteras, revelan que los límites de la estratificación son globales.
Los mecanismos institucionalizados de exclusión selectiva tuvieron un impacto directo sobre las tendencias de la desigualdad: ayudaron a reducirla dentro de los países, pero la potenciaron entre ellos al restringir la migración. Por lo tanto, la disminución de la desigualdad experimentada en varios países ricos al principio del siglo XX fue en gran medida la consecuencia de la introducción de las instituciones que fijan salarios en esos países que en efecto limitaron la competencia en sus mercados de trabajo.[9] Es cierto que gran parte de la literatura enfatiza la importancia de las tendencias macroeconómicas que aumentaron la demanda de mano de obra no calificada (con la consiguiente reducción de las diferencias salariales), la agremiación o las políticas estatales favorables, pero la introducción de las políticas restrictivas de migración internacional fue la condición sine qua non para el funcionamiento de cada una de estas variables (por ejemplo, Williamson, 1991).[10]
De hecho, tal interpretación se ajusta a la explicación de La riqueza de las naciones sobre la evolución de los diferenciales de riqueza ciudad/campo. Para Smith, la efectividad de las barreras institucionales impuestas por las ciudades a la movilidad de la población del campo fue demostrada mediante la profundización de las desigualdades entre el campo y la ciudad. Pero a largo plazo, para Smith, estas desigualdades –y los bajos precios y salarios en el campo– inevitablemente generarán incentivos para que los empleadores de las ciudades salgan del pacto institucional existente para aprovechar las mayores oportunidades de ganancias fuera de los límites de la ciudad. Esto iniciaría la desaparición de la asociación corporativa de las ciudades.
Como en el escenario ciudad/campo de Smith, el incremento de las disparidades de ingresos entre las naciones a lo largo del tiempo ha generado fuertes incentivos (salarios mucho más bajos en los países pobres) para “externalizar” trabajos calificados y no calificados a países periféricos en una “desviación del mercado” (market bypass) que, en efecto, supera las restricciones del siglo XIX en los flujos de mano de obra. El aumento de la desigualdad mundial se convierte en una fuerza impulsora también para la migración, que sostiene la promesa de ofrecer una vía rápida para la superación de la brecha entre riqueza y pobreza. En este sentido, la migración encarna la movilidad social. De hecho, un flujo verdaderamente libre de personas en todo el mundo proporcionaría los medios más rápidos para transformar por completo los equilibrios que han caracterizado la estratificación global durante los últimos doscientos años.
La transformación de la desigualdad global
Korzeniewicz y Moran (2009) sostienen que los patrones persistentes de alta desigualdad al interior de los países, como en gran parte de América Latina y África, parecen estar vinculados en su origen a la explotación del trabajo forzado y al acceso restringido de grandes segmentos de la población a la propiedad y a los derechos políticos, lo que implica la persistencia de lo que llamamos exclusión selectiva. Tal exclusión está justificada en general por criterios categoriales. En comparación, los patrones de menor desigualdad en los países más ricos, donde los trabajadores independientes y los pequeños propietarios tienen un acceso considerable a la propiedad y los derechos políticos, parecen implicar una inclusión relativamente mayor –a través de políticas estatales redistributivas, la capacidad de las organizaciones gremiales para mejorar el poder de negociación de los trabajadores y el uso efectivo de la educación para mejorar las capacidades y, por lo tanto, los salarios–.
Pero, de hecho, mientras los acuerdos institucionales centrados en la exclusión selectiva y la desigualdad categorial parecen ser las características distintivas de los patrones de desigualdad dentro de un país, la exclusión selectiva y el despliegue de la desigualdad categorial han sido también centrales para el desarrollo y la persistencia de lo que parecen constituir patrones de baja desigualdad en un país.
En el patrón de alta desigualdad dentro del país, los acuerdos institucionales mejoran las oportunidades económicas para algunos, al tiempo que restringen el acceso de grandes sectores de la población a diversas formas de oportunidad (“educativas”, “políticas”, “económicas”). Las oportunidades mejoradas para algunos y el acceso restringido de la mayoría están relacionados: la exclusión selectiva sirve para reducir la competencia entre las élites a través de acuerdos institucionales que, al mismo tiempo, aumentan las presiones competitivas entre las poblaciones excluidas (en las arenas o los mercados a los que estas poblaciones están restringidas). En el patrón de alta desigualdad en el país, esta exclusión selectiva opera sobre todo dentro de las fronteras nacionales.
El rol de la exclusión selectiva es menos evidente en el patrón de baja desigualdad dentro del país. De hecho, los acuerdos institucionales característicos de los países ricos con un patrón bajo de desigualdad parecen diferir de aquellos que involucran un patrón alto de desigualdad dentro del país, en la medida en que mejoran un acceso más amplio a la educación, la política y la oportunidad económica para su población en general. Mientras que los países caracterizados por los patrones de alta desigualdad se distinguen de manera más clara por la exclusión, la adscripción y la desigualdad categorial, los países con un patrón de baja desigualdad aparecen como la personificación misma de la oportunidad universal y garantizan la posibilidad de éxito a través del logro individual.
Pero los acuerdos institucionales característicos de los países con un patrón bajo de desigualdad restringen con claridad el acceso a las oportunidades a amplios sectores de la población, excepto que ahora las poblaciones excluidas se encuentran principalmente fuera de las fronteras nacionales. La exclusión selectiva, en este caso, opera sobre todo a través de la existencia misma de las fronteras nacionales, al reducir las presiones competitivas dentro de estas fronteras, mientras aumenta las presiones competitivas entre la población excluida fuera de esas mismas fronteras (de nuevo, en las arenas o los mercados a los que estas poblaciones están restringidas). Por consiguiente, el establecimiento del patrón de baja desigualdad y la persistencia de altas desigualdades entre los países no evolucionaron como dos procesos separados: en realidad, son el resultado de los acuerdos institucionales fundamentales ceñidos a la desigualdad mundial.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, hubo flujos bastante altos y más abiertos de personas de las zonas más pobres del mundo hacia las más ricas. En ese momento, como lo observaron autores como Williamson (1991), las barreras nacionales de entrada eran relativamente menos pronunciadas. En el siglo XX, las barreras nacionales de entrada se profundizaron como parte de un esfuerzo por restringir las presiones competitivas y reducir la desigualdad dentro de las naciones más ricas.
Una vez más, estos patrones de interacción tienen un parecido sorprendente con el modo en que Adam Smith (1976 [1776]) describe la relación entre la ciudad y el campo en el breve repaso que hicimos al comienzo de este capítulo. Lo que Smith describió es un proceso de exclusión selectiva: a través de acuerdos institucionales que establecieron un pacto social que restringía la entrada a los mercados, los habitantes de las ciudades lograron una combinación virtuosa de crecimiento, autonomía política y equidad relativa que al mismo tiempo transfirió presiones competitivas al campo.
Por supuesto, no pretendemos dar a entender que la distribución global desigual de ventajas y desventajas competitivas se debió solo a los acuerdos institucionales que transfirieron presiones competitivas de un lugar a otro. Sin duda, la historia es mucho más compleja. Las áreas que fortalecieron y protegieron sus propios derechos de propiedad (más en general, restringidos a sectores limitados de sus poblaciones) proporcionaron incentivos fenomenales a los posibles productores que estaban ausentes en otros lugares. Aquí, como en las ciudades de Adam Smith (1976 [1776]: I, 426), “el orden y el buen gobierno, y junto con ellos la libertad y la seguridad de los individuos, de esta manera, fueron establecidos […], en un momento en que los ocupantes de la tierra [en otros lugares] estaban expuestos a todo tipo de violencia”.[11] Además, una vez que obtuvieron cierta ventaja competitiva, las áreas caracterizadas por una desigualdad relativamente menor tendieron a disponer de una cantidad mucho mayor de recursos para mantener y ampliar esa ventaja (a través de la innovación tecnológica y una mejora más constante de la fuerza de trabajo).
Pero al centrarse solo en las naciones ricas, como es la práctica de la mayoría de las ciencias sociales, estos acuerdos institucionales aparecen, en verdad, como los de las ciudades de Adam Smith, que se caracterizan en primer lugar por la inclusión; asimismo, el crecimiento económico y los mercados parecen constituir esferas virtuosas donde la ganancia es sobre todo resultado del esfuerzo. Desde esa perspectiva, el éxito parece ser el resultado del logro individual, medido por criterios universales, en esferas (educación, mercados laborales) que se caracterizan por un acceso relativamente irrestricto.
Al igual que en la ciudad y el campo de Smith, la interacción de tal virtuosismo con los procesos de exclusión selectiva solo puede observarse cuando cambiamos nuestra unidad de análisis para abarcar el mundo en su conjunto. Este cambio revela que la prevalencia de lo que serían características “logradas” en las naciones que hoy son ricas se basa en los procesos que operan entre las naciones que ocultan cómo los acuerdos institucionales “virtuosos” implican, al mismo tiempo, privilegios basados en la exclusión y la “adscripción”.[12]
De hecho, desde la perspectiva que proponemos en este capítulo, los criterios de adscripción centrados en la identidad nacional aún hoy son la base fundamental de la estratificación y la desigualdad en el mundo contemporáneo. Desde esa perspectiva, la actual distribución desigual del ingreso y la riqueza en el mundo probablemente no existiría sin los acuerdos institucionales que limitan el acceso a los mercados y los derechos políticos basados en las fronteras nacionales. En este sentido, si bien no es verdad que las poblaciones de las naciones ricas hayan alcanzado sus privilegios haciendo que gran parte del resto del mundo sea pobre, sostenemos que los privilegios relativos que caracterizan a las naciones de altos ingresos (que no constituyen más que el 14% de la población mundial) históricamente requirieron la existencia de acuerdos institucionales para garantizar la exclusión de la gran mayoría a esta oportunidad.
Como en el pasado, la persistencia de semejante desigualdad categorial se justifica mediante la apelación a imágenes y formas de construcción de identidad, que aparecen como naturales y no como los artefactos sociales que en verdad son. En este sentido, la idea de nación como una categoría “natural” ha permeado tan profundamente el sentido común (y permitido, así, que a menudo tales ideas sean poco cuestionadas) como la noción de, digamos, la supremacía blanca en el siglo XIX.
En el libro Unveiling Inequality (Korzeniewicz y Moran, 2009), se analiza cómo los desafíos actuales a la desigualdad mundial han tomado dos formas: el aumento de la migración (tanto documentada como indocumentada), y el apogeo de (en primer lugar) China y (más recientemente) la India. Tales desafíos no habrían sorprendido a Adam Smith. Desde su perspectiva, como ya indicamos, la organización política de los habitantes de la ciudad les permitió obtener, a través de la exclusión selectiva, ventajas competitivas importantes vis-à-vis los pobladores rurales. Pero con el tiempo, el éxito de estos acuerdos en la generación de ventajas condujo a su erosión. La acumulación de stock en las ciudades, por ejemplo, provocó una competencia creciente entre los acaudalados, y, por ende, la disminución de las ganancias. Por fin, estas presiones competitivas “expulsan el stock al campo, donde, mediante la creación de una nueva demanda de mano de obra rural, necesariamente aumentan sus salarios” (Smith, 1976 [1776]: I, 143). Al volver a introducir la competencia entre aquellos que hasta ahora habían estado protegidos de tales presiones, los mecanismos de exclusión selectiva entre el campo y la ciudad se empezaron a quebrar.
A la manera de Smith, el crecimiento de la desigualdad entre países durante la mayor parte de los últimos dos siglos se ha convertido en una fuerza impulsora para la migración de trabajo y capital. Las crecientes disparidades de ingresos entre las naciones en el tiempo han generado fuertes incentivos (salarios extremadamente más bajos en los países pobres) tanto para la migración de trabajadores a los mercados de salarios más altos como para la “externalización” de empleos calificados y no calificados a países periféricos. Ambas tendencias ejercen una “desviación del mercado” que, en efecto, supera las limitaciones institucionales de los flujos de mano de obra del siglo XX que caracterizaron el desarrollo del patrón de baja desigualdad durante la mayor parte del siglo XX. Estos son los procesos en curso de la disminución reciente (aunque se está debatiendo su magnitud) de las desigualdades entre países.
La desigualdad entre países siempre se ha caracterizado por la movilidad de las naciones individuales. Pero en el pasado, como mostramos, la movilidad ascendente de las naciones individuales tuvo lugar en un entorno en que la desigualdad sistémica continuó, o se hizo aun más pronunciada. Las grandes poblaciones de China y la India hacen que la historia de hoy sea diferente, ya que su movilidad efectiva, incluso si se limita a cualquiera de esos dos países, implica un cambio potencialmente drástico en los patrones de desigualdad entre países.
La magnitud de esta transformación puede ilustrarse con los contornos cambiantes de la estratificación social global. El gráfico 1.3 muestra la distribución porcentual de la población mundial según niveles de ingreso (calculado a partir de datos del ingreso nacional) en 1980 y 2008. En 1980, esta distribución tenía una clara distribución trimodal, con la población mundial dividida en grupos de ingresos bajos, medios y altos (o naciones periféricas, semiperiféricas y centrales), con la mayoría de la población mundial en descenso al extremo inferior del espectro.
Gráfico 1.3. Distribución porcentual de la población mundial según niveles de ingresos
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del World Bank (2013).
Ahora comparemos cómo la distribución de la población mundial cambió en 2008 como consecuencia, principalmente, del rápido crecimiento de China (y, en menor medida, de la India). Lo que solía ser una distribución trimodal se ha convertido en bimodal. El movimiento ascendente de salarios e ingresos en China, ya discutido, está transformando no solo la posición relativa de varias ocupaciones, sino también los patrones más amplios de la estratificación social global.
La interpretación histórica mundial presentada aquí difiere de la que prevalece entre muchos observadores contemporáneos, para quienes la reducción de la desigualdad entre países se interpreta normativamente como:
1 una mera consecuencia de la difusión gradual de la modernización / la industrialización / los mercados hacia las áreas de la economía mundial, que han permanecido tradicionales y/o autárquicos; y/o
2 un esfuerzo de las élites mundiales para mejorar sus privilegios a través de la expansión de los mercados y los acuerdos de explotación.
Desde una perspectiva histórica mundial, hay mucho más en juego. Si las tendencias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI continuaran de manera sostenida, la desigualdad entre los países podría romper con la lógica que dio forma a la estratificación global durante más de un siglo: el uso de acuerdos institucionales, entramados en las identidades nacionales, que excluyó selectivamente a la gran mayoría de la población mundial del acceso a las oportunidades.
Pero tal resultado no es seguro, y hay intereses poderosos que se resisten a esa transformación. ¿Cómo entender, si no, el actual recrudecimiento de los movimientos políticos nacionalistas y xenófobos de muchos países ricos en el mundo? Estos movimientos demuestran el capital político que se puede ganar en las naciones ricas al retratar la inclusión de las poblaciones más pobres del planeta (en sus flujos migratorios o sus desafíos competitivos) como una amenaza. Así, el esfuerzo en las naciones ricas para asegurar y fortalecer sus fronteras, para restablecer los mercados protegidos, para reconstruir la “edad de oro” de mediados del siglo XX, ¿no se trata de un esfuerzo para reafirmar los privilegios de algunos a través de “acuerdos institucionales que garantizan la exclusión de la vasta mayoría de los otros del acceso a las oportunidades”?
Narrativas en cuestión
Desde la aparición de las ciencias sociales, y en el transcurso de su posterior desarrollo, la desigualdad y la estratificación han sido concebidas sobre todo como procesos que ocurren dentro de las fronteras nacionales. Este enfoque ha producido una serie de narrativas extendidas influyentes, una de las cuales sostiene que el bienestar relativo de las personas se basa sobre todo en la capacidad de las instituciones locales para promover el crecimiento económico y la equidad. Otra afirma que, con el tiempo, las personas pasaron a estar estratificadas en mayor medida por su esfuerzo y logro relativo que por las características con que nacen. Una tercera, corolario de las otras dos, señala que la movilidad social ascendente es fundamentalmente el resultado de la adopción por parte de los países de mejores instituciones nacionales y de la adquisición de un mayor capital humano por parte de los individuos. Mirar el despliegue de la desigualdad social en el mundo durante un largo período –en otras palabras, desde una perspectiva histórica mundial– cuestiona estas narrativas.
Además, el cambio de la unidad de análisis relevante del Estado nación al sistema mundial cambia nuestra comprensión de lo que algunos llamarían las “posiciones relevantes” desde donde evaluar las tensiones actuales asociadas con la “globalización” y de la desigualdad.[13] Como argumentamos en este capítulo, desde una perspectiva global por cierto hay compensaciones: los mismos mecanismos institucionales a través de los cuales se ha reducido históricamente la desigualdad en algunas naciones a menudo han acentuado la exclusión selectiva de las poblaciones de los países más pobres, lo que aumentó así la desigualdad entre las naciones.
Por lo tanto, nos enfrentamos a un dilema similar a los que caracterizaron la expansión de los mercados mundiales a fines del siglo XIX. Ese fue otro período de incertidumbre, en el que el crecimiento de los mercados generó tanto una comunidad defensora de la globalización como también una reacción proteccionista. Los patrones actuales de estratificación, movilidad y desigualdad social podrían transformarse en el futuro como consecuencia de las mismas oportunidades generadas por el crecimiento de las desigualdades entre países durante gran parte del siglo XX –de manera similar a la forma en que Adam Smith planteó cómo el desarrollo desigual de la ciudad y el campo generó las mismas fuerzas del mercado que, eventualmente, pondrían fin a esa desigualdad–. Por otro lado, los intereses desafiados por esa transformación podrían participar en el tipo de reacción proteccionista experimentada en la primera parte del siglo XX para revertir tales desafíos (aunque el tamaño de la India y China, junto con sus vínculos con otros países en Asia y en otros lugares, podría contribuir a producir resultados muy diferentes de aquellos del siglo XX). Determinar dónde colocarse frente a estas opciones implicará decisiones difíciles para las fuerzas progresistas en el mundo occidental, pero es importante tener en cuenta que la necesidad de tomar tales decisiones representa, en sí mismo, un signo del privilegio relativo del que tales fuerzas han disfrutado hasta ahora.
Referencias
Albrecht, S. y R. P. Korzeniewicz (2014), “Global Wages and World Inequality: The Impact of the Great Recession”, en C. Suter y C. Chase-Dunn (eds.), Structures of the World Political Economy and the Future Global Conflict and Cooperation, Berlín, Lit.
— (2015), “Global Migration Flows and Income Differentials”, en M. Pilati y otros (eds.), How Global Migration Changes the Workforce Diversity Equation, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing.
Hirschman, A. (1970), Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge, Harvard University Press.
Hopkins, T. (1982), “World-Systems Analysis: Methodological Issues”, en T. Hopkins e I. Wallerstein (eds.), World-Systems Analysis: Theory and Methodology, Beverly Hills, Sage Publications.
Hopkins, T. e I. Wallerstein (eds.) (1982), World-Systems Analysis: Theory and Methodology, Beverly Hills, Sage Publications.
Korzeniewicz, R. P. y S. Albrecht (2012), “Thinking Globally About Inequality and Stratification: Wages Across the World, 1982-2009”, International Journal of Comparative Sociology, 53(5-6): 419-443.
— (2016), “Income Differentials and Global Migration in the Contemporary World-Economy”, Current Sociology, 64(2): 259-276.
Korzeniewicz, R. P. y T. P. Moran (2009), Unveiling Inequality, Nueva York, Russell Sage Foundation.
Rawls, J. (1971), A Theory of Justice, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University.
Schumpeter, J. (1942), Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva York, Harper and Row.
Smith, A. (1976 [1776]), An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, Chicago, The University of Chicago Press.
Tilly, C. (1999), Durable Inequality, Berkeley, University of California Press.
Union Bank of Switzerland (2009), Prices and Earnings around the Globe (1971-2009), Zurich, Union Bank of Switzerland.
US Census Bureau (2006), “Median Income Levels”, disponible en <www.census.gov>.
Weber, M. (1996 [1905]), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Los Angeles, Roxbury Publishing Co.
Williamson, J. (1991), Inequality, Poverty, and History: The Kuznets Memorial Lectures of the Economic Growth Center, Nueva York, Basil Blackwell - Yale University.
World Bank (2013), World Development Indicators, Washington DC, World Bank.
[3] Muchos de los argumentos en este capítulo se basan, en gran medida, en mi trabajo colaborativo con Timothy P. Moran y Scott Albrecht.
[4] “Los habitantes de una ciudad, reunidos en un solo lugar, pueden combinarse fácilmente. En consecuencia, los oficios más insignificantes realizados en las ciudades han sido incorporados, en algún lugar u otro; e incluso donde nunca se han incorporado, el espíritu corporativo, el recelo a los extraños, la aversión a tomar aprendices o a comunicar el secreto de su oficio, en general, prevalecen en ellos, y con frecuencia les enseñan, mediante asociaciones y acuerdos voluntarios, para evitar esa libre competencia que no pueden prohibir por ordenanzas” (Smith, 1976 [1776]: I, 141).
[5] Charles Tilly (1999: 36) señala que el enfoque en la desigualdad en tanto resultado relacional tiende a producir resistencia en las ciencias sociales. Para Korzeniewicz y Moran (2009), un registro relacional de este tipo solo puede construirse mediante su inclusión en el tiempo y el espacio.
[6] Esta idea ha sido el centro metodológico de lo que Terence K. Hopkins e Immanuel Wallerstein (1982) denominaron una perspectiva de los sistemas mundiales.
[7] “Recurrir a la voz, expresarse en vez de irse, para el cliente o miembro significa intentar cambiar las prácticas, políticas y resultados de la empresa en la que compra o de la organización a la que pertenece. La voz se define aquí como cualquier intento de cambiar, en lugar de escapar, de una situación objetable, ya sea a través de una petición individual o colectiva a la administración directamente a cargo, a través de una apelación a una autoridad superior con la intención de forzar un cambio en la gestión o a través de diversos tipos de acciones y protestas, incluidas aquellas destinadas a movilizar a la opinión pública” (Hirschman 1970: 30).
[8] El uso de datos ajustados de paridad de poder de compra (Purchasing Power Parity, PPP) altera estos hallazgos solo ligeramente. Para México, todos los deciles de país por debajo de MEX8 (en vez de MEX9) son de movilidad ascendente en USA2. Para Guatemala, los resultados son los mismos. Para la Argentina, todos los deciles de país por debajo de ARG7 (en vez de ARG9) son de movilidad ascendente en ESP2. Para Bolivia, todos los deciles de país por debajo de BOL7 (en vez de BOL8) son de movilidad ascendente en ARG2.
[9] Estas instituciones también brindaron oportunidades para que las poblaciones rurales (algunas sí, no otras) mejoraran rápidamente sus ingresos al mudarse a las áreas urbanas, lo que contribuye aún más a disminuir la desigualdad dentro de los países entre las naciones más ricas.
[10] Williamson (1991: 17), por ejemplo, sostiene que la disminución de la desigualdad en los países industrializados después de los años treinta fue principalmente el resultado de fuerzas pre-fisc que alteraron los retornos de los sectores de la fuerza de trabajo, calificados y no calificados, en favor de esta última e indica que para estas fuerzas fue clave “una erosión en la prima sobre […] habilidades, y [un] aumento relativo en la falta de mano de obra no calificada”.
[11] “Por lo tanto, toda reserva acumulada en manos de la parte industriosa de los habitantes del país, naturalmente, se refugió en las ciudades, como los únicos santuarios en los que podría estar segura para la persona que la adquirió” (Smith, 1976 [1776]: I, 427).
[12] Por supuesto, no todo es exclusión. Las instituciones de alta desigualdad excluyen a sectores importantes de la población de otras naciones de algunos mercados, pero buscan incluirlos en otros (como el que constituye la propiedad intelectual).
[13] Rawls (1971: 8) indica que su teoría de la justicia se aplica a una sociedad nacional concebida “como un sistema cerrado, aislado de otras sociedades”. La perspectiva de los sistemas mundiales adoptada en este capítulo proporciona una comprensión alternativa (en particular, en la medida en que la ciudadanía igualitaria no está disponible a nivel global como Rawls supone que está a nivel nacional).