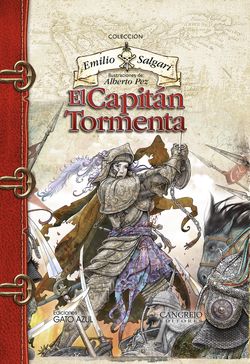Читать книгу El Capitán Tormenta - Эмилио Сальгари - Страница 7
3 El León de Damasco
ОглавлениеEl alba comenzaba a despuntar ya, iluminando la llanura de Famagusta, llena de humeantes escombros. El cañón no había permanecido silencioso durante toda la noche ni un instante y todavía arrojaba fuego, retumbando su estruendo en las viejas casas de la ciudad sitiada y en las angostas calles, la mayor parte de ellas obstruidas por las ruinas.
El Capitán Tormenta, luego de haber advertido al gobernador de la plaza de que el polaco y él aceptarían el reto coridiano del árabe, examinaba los estragos causados por los proyectiles turcos en el fuerte.
A poca distancia, el polaco, auxiliado por su escudero, se colocaba la coraza, maldiciendo de continuo, ya que jamás le parecía bien puesta. Se encontraba algo pálido y podría decirse que un poco intranquilo.
El bombardeo había sido interrumpido por ambos bandos.
En el campo otomano se escuchaban las palabras del muecín (sacerdote mahometano), que concluían siempre con una exhortación a terminar con los cristianos. En Famagusta estos efectuaban su almuerzo con aceitunas y algún trozo de pan casi incomible, ya que las provisiones escaseaban de tal manera que, para no perecer de hambre, los habitantes se veían obligados a comer hierba cocida y cuero.
Una vez que hubo acabado la plegaria del muecín pudo verse a un guerrero turco galopar en dirección a Famagusta. Iba acompañado de otro que llevaba un estandarte con la media luna y la cola de caballo sobre un trapo blanco.
Era un apuesto joven de veinticuatro a veinticinco años, ataviado con ricas ropas. Se cubría el pecho con una reluciente armadura recamada en plata. Empuñaba una cimitarra y en su faja se distinguía un yatagán de hoja un poco curvada.
Cuando se encontró a trescientos pasos del fuerte, hizo una indicación a su escudero para que plantara en tierra el estandarte, para dar a entender a los sitiados que se presentaba protegido por la bandera blanca, y exclamó con poderosa voz:
—¡Muley-el-Kadel, hijo del bajá de Damasco, desafía por tercera vez a los capitanes cristianos con armas blancas! ¡Si no admiten el reto, los trataré de viles canallas, no merecedores de luchar con los grandes guerreros de la Media Luna! ¡Que vengan, por tanto, a enfrentarse conmigo de uno en uno si tienen en las venas sangre de hombres! ¡Muley-el-Kadel los está aguardando!
El Capitán Laczinski, que finalmente había podido colocarse la coraza, se encaminó al parapeto del fuerte y con voz que semejaba el mugido de un toro, y volteando al mismo tiempo en forma terrible su imponente espada respondió:
—¡Muley-el-Kadel no retará de nuevo a los capitanes cristianos, ya que de aquí a cinco minutos lo mataré sobre el caballo igual que a una pulga! ¡Somos dos los que hemos jurado arrancarle el pellejo!
El polaco, dirigiéndose al Capitán Tormenta, le preguntó no sin cierta ironía, que no pasó inadvertida a la joven duquesa:
—Todavía tengo un cequí. ¿Cara o cruz?
—Escoja usted.
—Prefiero cara. Será un magnífico augurio para mí y desastroso para el turco. A quien le corresponda la cruz será el que se le enfrente.
El polaco tiró el cequí y lanzó una exclamación.
—¡Cruz! —dijo—. ¡Ahora tírelo usted!
El Capitán Tormenta tiró, por su parte, la moneda.
—¡Cara! —dijo con fría entonación—. Le corresponde a usted, Capitán Laczinski, ir al combate primero contra el hijo del bajá de Damasco.
—¡Lo atravesaré de parte a parte! —repuso el polaco.
El polaco subió a su caballo, a una orden del comandante el puente levadizo del fuerte descendió, y los dos valientes avanzaron al galope por la llanura. Todos los moradores y defensores de Famagusta, conocedores de que ambos capitanes cristianos habían aceptado el desafío del turco, se habían congregado en los muros, deseosos de presenciar aquel duelo a muerte.
Los guerreros venecianos y los mercenarios colocaban sus cascos y cimeras en las puntas de las espadas y alabardas, exclamando a grandes voces:
—¡Viva el Capitán Tormenta!
—¡Viva el Capitán Laczinski!
La joven duquesa y el polaco marchaban al galope, uno al lado del otro, en dirección al hijo del bajá, que los aguardaba contemplando su cimitarra.
La primera mantenía una serenidad y sangre fría completas. El Capitán aventurero, en cambio, parecía más nervioso que nunca y maldecía a su caballo, al que suponía poco preparado para semejante lucha.
—¡Tengo la certeza de que este necio animal me jugará alguna mala pasada, justo en el instante de herir al turco! ¿Qué le parece, Capitán Tormenta?
—Creo que su corcel se comporta como un caballo de batalla —replicó la joven.
—¡Usted no sabe absolutamente nada de caballos! ¡No es polaco!
—Es posible —respondió la duquesa—; yo sé más de golpes de espada.
—¡Hum! ¡ Si yo no lo librase de esa cabeza de leño, no sé de qué forma se las arreglaría usted! Pero pienso hacer lo necesario por enviarle al otro mundo y salvar mi piel, ya que tengo mucho interés en conservarla cuanto me sea posible.
—¡Ah! —contestó simplemente la duquesa.
—Aunque si solamente me hiriese…
—¿Y en ese caso…?
—Me convertiré en musulmán y seré Capitán turco. Para esos necios es suficiente renegar de la Cruz, y yo, por mi parte, renegaría incluso de mi patria, con tal de tener mando y cequíes.
—¡Gran Capitán cristiano! —comentó el Capitán Tormenta, examinándole despectivamente.
—Soy un aventurero, y me es indiferente combatir por la Cruz o por Mahoma. Mi conciencia no sufrirá por eso —contestó con cinismo el polaco—. Usted piensa de otra forma, ¿no es cierto, señora?
—¿Cómo dice? —inquirió el Capitán Tormenta, deteniendo su caballo, mientras fruncía el ceño.
—¡Señora! —insistió el polaco—. Yo no soy un estúpido, igual que los otros, para no haber advertido que el célebre Capitán Tormenta es un supuesto Capitán. Si lo desea, al instante libro un duelo con usted para abrir su coraza, de un simple golpe y sin herirla. Y demostraría a todos lo que en realidad es, señora mía. ¡En tal caso sí que reiré de verdad!
—De acuerdo; puesto que ha adivinado mi secreto, Capitán Laczinski, si no sucumbe a manos del turco, ofreceremos a los moradores de Famagusta otro espectáculo.
—¿Qué espectáculo?
—El de unos capitanes cristianos luchando entre ellos como mortales enemigos —respondió con frío acento la duquesa.
—Conforme. Pero le prometo que, ya que es mujer, le haré el mínimo daño posible. ¡Me conformaré con rajar su armadura!
—En cambio yo haré cuanto pueda por atravesarle la garganta. Así no podrá propalar un secreto que me atañe.
—Ya iniciaremos de nuevo la conversación más tarde, señora, puesto que el turco empieza a inquietarse.
Tras una pausa, agregó, lanzando un suspiro:
—¡No obstante, me sentiría feliz dando mi nombre a una mujer tan valerosa!
La duquesa ni siquiera contestó y prosiguió en silencio.
Ya se encontraba solamente a diez pasos del hijo del bajá de Damasco, que contemplaba a los dos capitanes como ponderando su fuerza.
—¿Quién va a ser el primero en enfrentarse con el León de Damasco? —inquirió.
—El oso de los bosques de Polonia —replicó Laczinski—. Si tienes largas y fuertes garras como las fieras que habitan los desiertos de tu tierra, yo tengo la imponente fuerza de los plantígrados de mi país. ¡Te dividiré en dos partes con un sencillo golpe de mi espada!
Al turco debió de agradarle la arenga, pues estallando en una carcajada y blandiendo su cimitarra exclamó:
—¡Mis armas te aguardan! ¡Vamos a ver si el viejo oso de Polonia derrota al joven León de Damasco!
Más de cien mil ojos se hallaban clavados en ambos combatientes, ya que los dos ejércitos adversarios se habían reunido en sus correspondientes campamentos, deseosos de asistir a tan caballeroso duelo.
El polaco asió con la mano izquierda las bridas de su montura, en tanto que el turco las aferraba entre los dientes, a causa de que tenía las manos ocupadas, permaneciendo después fijos los dos, como intentando hipnotizarse con la mirada.
—¡Puesto que el León no embiste, lo hará el oso! —exclamó el Capitán Laczinski, efectuando un molinete con la espada—. ¡No me agrada aguardar!
Espoleó con viveza al corcel y se precipitó sobre el turco que le esperaba cubriéndose el pecho con la cimitarra y el yatagán.
En cuanto vio a su lado al aventurero, con una ligera presión de las rodillas el turco hizo que su caballo diera un súbito salto de costado, y asestó al polaco un tremendo golpe de cimitarra.
Este, que no aguardaba semejante sorpresa, detuvo, sin embargo, el tajo con extraordinaria celeridad y contestó al instante, sucediéndose sin descanso las estocadas.
Ambos caballeros combatían con igual denuedo, cubriendo al mismo tiempo las cabezas de sus cabalgaduras para no quedar desmontados inopinadamente.
El Capitán aventurero, maldiciendo de todo, chocaba con furia su espada contra la cimitarra, intentando partirla, y en algunas ocasiones rebotaba sobre la coraza. Por su parte, Muley-el-Kadel buscaba sin cesar el pecho de su enemigo con el yatagán, haciendo saltar chispas de la armadura del polaco.
Los espectadores lanzaban de vez en cuando grandes gritos para estimular a los combatientes.
El Capitán Tormenta continuaba mudo e inmóvil en su caballo. Examinaba con atención la forma de luchar de cada adversario, en especial la del León de Damasco, para poder sorprenderle si tenía que batirse con él.
Como discípula de su padre, que tenía fama de ser una de las mejores espadas de Nápoles, ciudad que ya contaba en aquella época con los más hábiles espadachines, se consideraba lo suficientemente fuerte para enfrentarse al turco y derrotarlo sin arriesgarse.
Mientras tanto, el duelo prosiguió entre ambos campeones con mayor fiereza. El polaco, que tenía más confianza en su fortaleza que en su destreza, se dio cuenta de que el turco poseía músculos de extraordinaria resistencia, y procuró emplear una de tantas estocadas secretas que entonces se enseñaban.
Aquello fue su ruina. El turco, que quizá no la desconocía, paró el golpe con suma rapidez y replicó con otro de su cimitarra con una celeridad tal que el aventurero fue incapaz de detenerlo.
El acero le alcanzó por encima de la armadura, tocándole en la parte derecha del cuello y ocasionándole una gran herida.
—¡El León ha derrotado al oso! —exclamó el turco, en tanto que cien mil voces acogían la súbita victoria con un atronador vocerío.
El polaco había dejado caer la espada de su mano. Permaneció un instante sobre su caballo, con las manos en la herida, como si intentara contener la sangre que brotaba a borbotones y, por último, cayó pesadamente a tierra con gran fragor de hierro, quedando inmóvil al lado del corcel.
El Capitán Tormenta no parpadeó ni tan siquiera. Alzó la espada y, avanzando hacia el vencedor, dijo:
—¡Ahora nos toca a nosotros dos, señor!
El turco contempló a la joven duquesa, entre admirado y condescendiente.
—¡Tú! —exclamó—. ¡Si eres un muchacho!…
—¡Que le dará trabajo! ¿Quiere descansar un momento?
—¡No es necesario! ¡Terminaré enseguida contigo! ¡Eres en exceso flojo para combatir contra el León de Damasco!
—¡No por ello pesará menos mi espada! ¡En guardia!
—Díme, por lo menos, antes cuál es tu nombre.
—Me conocen por el Capitán Tormenta.
—No la primera ocasión que oigo mencionar ese nombre —repuso Muley-el-Kadel.
—Ni yo tampoco el suyo.
—Ya sé que eres un héroe.
—¡En guardia, que lo voy a atacar!
—Ya estoy en guardia, si bien me desagrada matar a un joven leal y valeroso como tú.
—¡Vuelvo a repetirle que tenga cuidado con la punta de mi espada! ¡Por San Marcos!
—¡Por el Profeta!
La duquesa, que además de ser una expertísima esgrimista era también muy buena amazona, espoleó su montura, pasando con la velocidad de una flecha y con la espada en la línea junto al turco.
En el instante en que este se disponía a cubrirse con la cimitarra, le lanzó una estocada hacia la gola, donde la coraza no llegaba.
Muley-el-Kadel, que ya se hallaba prevenido, detuvo el golpe con rapidez. Aunque no por completo, y la espada, al ser rechazada hacia arriba, tocó la cimera, arrancándosela y enviándola a considerable distancia.
—¡Estupenda estocada! —exclamó el León de Damasco, sorprendido—. ¡Es mejor este muchacho que el oso de Polonia!
El Capitán Tormenta prosiguió su carrera durante una veintena de metros y, obligando a su corcel a dar una veloz vuelta, se dirigió de nuevo hacia el turco con la espada siempre en línea, presta a herir.
Pasó por la izquierda, deteniendo un golpe de cimitarra, y empezó a girar en torno al turco, espoleando con energía al caballo de continuo.
Muley-el-Kadel, sorprendido por semejante maniobra, no era capaz de afrontar a un adversario tan ágil. Su caballo árabe, totalmente agotado por el cansancio, daba vueltas sobre sus patas traseras sin poder seguir al del joven Capitán, que parecía estar endemoniado.
Tanto turcos como cristianos lanzaban grandes gritos, animando a los combatientes.
—¡Valor, Capitán Tormenta!
—¡Viva el defensor de la Cruz!
—¡Muera el cristiano!
—¡Por Alá! ¡Por Alá!
La duquesa, que continuaba conservando toda su serenidad, se iba aproximando cada vez más al turco. Sus ojos relampagueaban, su cutis había adquirido un color rosado y sus rojos labios temblaban.
El círculo que iba encerrando al turco se estrechaba más a cada momento y el caballo de este empezaba a perder fuerza y agilidad.
—¡Tenga cuidado, Muley-el-Kadel! —exclamó al cabo de unos segundos la duquesa.
Casi no había terminado la frase, cuando su espada alcanzó al turco debajo de la axila izquierda, en un punto no protegido por el peto.
Muley-el-Kadel lanzó una exclamación de cólera y dolor, al mismo tiempo que en las filas bárbaras se elevaba un clamor semejante al de la marea en una noche de huracán.
En los muros de Famagusta los guerreros agitaban sus picas y alabardas, gritando con voces desaforadas:
—¡Viva nuestro joven Capitán! ¡Laczinski ha sido vengado!
En lugar de precipitarse sobre el herido y asestarle el golpe definitivo, como era su derecho, la duquesa hizo parar al caballo y examinó entre compasiva y orgullosa al joven León de Damasco, que hacía extraordinarios esfuerzos para sostenerse en la silla.
—¿Se declara derrotado? —inquirió, haciendo avanzar su caballo.
Muley-el-Kadel intentó levantar la cimitarra para continuar el combate, pero le fallaron las fuerzas. Se tambaleó, se agarró a las crines del caballo y se desplomó en tierra, igual que el polaco, entre un gran fragor de hierro.
—¡Mátelo! —gritaban los guerreros de Famagusta—. ¡No se compadezca!
La duquesa bajó del corcel con la espada cubierta de sangre y se aproximó al turco, que había logrado ponerse de rodillas.
—¡Lo he derrotado! —le dijo.
—¡Mátame! —contestó Muley-el-Kadel—. ¡Es tu derecho!
—¡El Capitán Tormenta no mata al que no puede defenderse! Es un hombre valeroso y le perdono la vida.
—No supuse que fuera tanta la generosidad de los cristianos —reconoció Muley con voz débil—. ¡No olvidaré jamás la generosidad del Capitán Tormenta!
—¡Adiós y cúrese pronto!
La duquesa se encaminaba a su caballo, cuando los turcos, enfurecidos, la rodearon.
—¡Muerte al cristiano! —exclamaban.
Ocho o diez jinetes se aproximaban enarbolando las cimitarras, decididos a vengar la derrota del León de Damasco.
Un griterío enfurecido se alzó entre los cristianos de Famagusta.
—¡Viles traidores!
Realizando un supremo esfuerzo, Muley-el-Kadel se había incorporado, pálido, pero con los ojos llameando.
—¡Canallas! —gritó, dirigiéndose a sus compatriotas—. ¿Qué hacen?
¡Retírense todos o haré que los empalen como indignos de estar entre los valerosos y nobles guerreros!
Los jinetes habían interrumpido su avance, confundidos y atemorizados. En aquel instante, dos disparos de culebrina surgieron del fuerte de San Marcos, seguidos de una lluvia de proyectiles que hizo rodar por tierra a siete de los infieles. Los demás hicieron volver a sus caballos, huyendo a todo galope hacia el campamento turco, entre las risotadas y burlas de sus camaradas, que no habían estado de acuerdo con aquella inoportuna intervención.
—¡Esa es la lección que tienen ganada! —exclamó el León de Damasco, en tanto que su escudero acudía en su ayuda.
La artillería turca no había respondido a los disparos de los cristianos.
El Capitán Tormenta, que todavía llevaba la espada en la mano, decidido a vender cara su vida, hizo un ademán despidiéndose de Muley-el-Kadel con la mano izquierda, subió sobre su caballo, y se alejó en dirección a Famagusta, en tanto que la tropa cristiana lo acogía con un verdadero huracán de aplausos y hurras.
En el instante en que se marchaba, el polaco, que no había muerto, alzó con lentitud la cabeza y le siguió con la mirada mientras murmuraba:
—¡Confió en que nos volveremos a ver, jovencita!
A Muley-el-Kadel no le pasó inadvertido el movimiento del Capitán Laczinski.
—¡Ese no está muerto! —advirtió a su escudero—. ¿El oso de Polonia tendrá el alma atornillada?
—¿Debo matarlo? —indagó el escudero.
—¡Llévame junto a él!
Apoyándose en el guerrero y conteniendo con la mano la sangre que manaba en abundancia, se aproximó al Capitán.
—¿Pretende rematarme? —inquirió este con voz lastimera—. Desde este momento soy correligionario suyo…, ya que he renegado de mi religión.
¿Matará a un mahometano?
—¡Haré que lo curen! —respondió el León de Damasco.
—¡Eso es lo que deseo!, —se dijo a sí mismo el aventurero—. Ah, Capitán Tormenta: ¡me las pagarás!