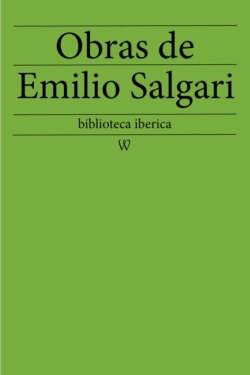Читать книгу Obras de Emilio Salgari - Эмилио Сальгари - Страница 22
Capítulo 17: La cita nocturna
ОглавлениеTodavía no se calmaba por completo el huracán. La noche era tempestuosa. Mugía y ululaba el viento en mil tonos, retorciendo las ramas de los árboles y haciendo volar masas de hojas, arrancando árboles jóvenes y sacudiendo los centenarios. De cuando en cuando un relámpago deslumbrador rasgaba las espesas tinieblas, y los rayos caían e incendiaban las plantas más elevadas de la selva.
Era una noche infernal; noche propicia para intentar un ataque contra la quinta. Por desgracia, los hombres de los paraos no estaban allí para prestar ayuda a Sandokán en su empresa.
Guiados por la luz de los relámpagos, los dos piratas buscaban el riachuelo con el fin de ver si se había refugiado en la bahía alguno de los barcos.
—¡Nada! —dijo Sandokán con voz sorda cuando llegaron a la boca del riachuelo-. ¿Les habrá sucedido alguna desgracia a mis paraos?
—Yo creo que no han salido todavía de sus refugios —respondió Yáñez—. Habrán visto que amenazaba otro huracán y no se han movido. Ya sabes que no es fácil atracar cuando se enfurecen los vientos y las olas.
—Tengo el presentimiento de que han naufragado.
—No, son muy sólidos. Dentro de algunos días los veremos llegar.
—Los citaste a reunirse con nosotros en la bahía, ¿verdad?
—Sí. Vendrán, no lo dudes. Ahora busquemos un asilo. Llueve a torrentes y este huracán no tiene trazas de ceder pronto.
—Nos vendría bien la cabaña de Giro Batol, pero dudo poder encontrarla.
—Construyamos un refugio con esas hojas gigantescas de plátano -dijo Yáñez.
Con los kriss cortaron algunos bambúes que crecían a la orilla del riachuelo, y los clavaron bajo un soberbio árbol cuyas ramas y hojas eran tan espesas que bastaban ellas solas para protegerlos de la lluvia. Cruzaron las cañas formando una especie de esqueleto de tienda de campaña, y las cubrieron con las hojas de plátano para reforzar la improvisada techumbre.
Se tendieron adentro, comieron un racimo de plátanos y procuraron conciliar el sueño, a pesar de que el huracán se desencadenaba con mayor violencia en medio de truenos ensordecedores.
La noche fue pésima.
Se vieron obligados más de una vez a reforzar la cabañita y a recubrirla con nuevas hojas para resguardarse de la espantosa lluvia que caía sin cesar.
Sin embargo, hacia el amanecer se calmó un poco el temporal y pudieron dormir hasta las diez de la mañana.
—Vayamos a buscar el almuerzo —dijo Yáñez en cuanto abrió los ojos.
Registrando entre las peñas pudieron pescar varias docenas de ostras de gran tamaño y algunos crustáceos. De postre, plátanos y naranjas. Terminada la comida volvieron a remontar la costa, con la esperanza de descubrir los paraos. Pero no se veía ninguno en toda la extensión del mar.
—Es posible que la borrasca no les haya permitido volver —dijo Yáñez.
—Pero yo estoy inquieto por esta tardanza —contestó el Tigre.
—No te preocupes, son marineros hábiles.
Durante gran parte del día dieron vueltas por las playas; pero al ponerse el sol volvieron a internarse en los bosques inmediatos a la quinta de lord James Guillonk.
—¿Crees que Mariana habrá encontrado nuestro mensaje? -preguntó Yáñez.
—Estoy seguro.
—Entonces acudirá a la cita.
—Si es que está libre.
—¿Qué quieres decir, Sandokán?
—Temo que lord James la vigile.
—¡Mil demonios!
—De todos modos iremos a la cita.
—¡Cuidado con cometer imprudencias! En el parque y en la quinta ha de haber decenas de soldados. -No hay duda. Obraré con calma, te lo prometo.
—Entonces, ¡andando!
Caminaron con gran cuidado, ojo avizor y oído atento, para no caer en alguna emboscada. Llegaron a las cercanías del parque hacia las siete de la tarde. Quedaban todavía algunos minutos de crepúsculo, suficientes para poder examinar la quinta.
Seguros de que no había centinelas escondidos en esos lugares, se aproximaron a la empalizada y la escalaron.
Una vez dentro, se ocultaron en medio de un grupo de grandes peonías. Desde allí podían observar cómodamente lo que sucedía en el parque y en la casa.
—En una ventana veo a un oficial —dijo Sandokán.
—Y yo veo un centinela cerca del pabellón —dijo Yáñez—. Si se queda allí después que se haga de noche va a molestarnos más de la cuenta.
—¡Lo despacharemos! —contestó el Tigre.
—Sería mejor sorprenderlo y amordazarlo. ¿Tienes algún cordel?
—Mi faja.
—Muy bien. Entonces... ¡Ah, bribones!
—¿Qué pasa, Yáñez?
—¡Han puesto rejas en todas las ventanas!
—¡Malditos! —exclamó Sandokán con los dientes apretados.
—Lord James ha de conocer muy bien la audacia del Tigre de la Malasia. ¡Por todos los rayos, cuántas precauciones!
—Entonces, también vigilarán a Mariana y no podrá venir a la cita.
—Es probable.
—¡Pues yo la veré, como sea!
—¿Cómo?
—¡Escalaré la ventana! Para eso me pediste que trajera una cuerda.
—¿Y si nos sorprenden los soldados?
—¡Lucharemos!
—¿Los dos solos?
—Ya sabes que nos tienen miedo, y que nosotros nos batimos por diez.
—Sí, siempre que las balas no vengan demasiado espesas. ¡Mira! Unos soldados se marchan, salen del parque.
—¿Irán a vigilar los alrededores?
—Eso temo.
—¡Mejor para nosotros!
—Puede que sí. Ahora esperemos a la medianoche. Encendió con grandes precauciones un cigarro, se tendió al lado de Sandokán y fumó con tanta tranquilidad como si estuviera en la cubierta de uno de sus paraos.
En cambio Sandokán, rojo de impaciencia, no podía estar quieto un instante. Creía que le habían preparado una emboscada. ¿No habría caído el mensaje en manos de lord James?
Por fin llegó la medianoche.
Sandokán se levantó dispuesto a dirigirse a la casa. Pero Yáñez lo detuvo.
—¡Despacio! —le dijo—. Prometiste ser prudente.
—¡No tengo miedo! ¡Estoy decidido a todo!
—Pero yo estimo mucho mi pellejo, amigo. ¿Olvidas que hay un centinela al lado del pabellón?
—¡Pues vamos a matarlo!
—Bastará con que no dé la voz de alarma.
—¡Lo estrangularemos!
Al llegar a unos cien pasos de la quinta, Yáñez dijo: -¿Ves ese soldado? Creo que se durmió con el fusil entre las manos. Lo amordazaremos con mi pañuelo. Yo tengo preparado el kriss. ¡Si da un solo grito, lo mato!
Arrastrándose como serpientes, llegaron junto al soldado.
—¿Estás listo? —preguntó Sandokán en voz baja.
—¡Adelante!
Con un salto de tigre Sandokán cayó sobre el joven soldado y lo tiró a tierra.
Yáñez se lanzó detrás. Amordazó al prisionero, lo ató de manos y pies y le dijo, en tono amenazador:
—¡Si haces un solo movimiento, te atravieso el corazón!
En seguida se volvió hacia Sandokán.
—Y ahora, ¿sabes cuáles son las ventanas de Mariana?
—Sí —exclamó el pirata—. Encima de aquel emparrado.
De pronto retrocedió con un verdadero rugido. -¡Han cerrado con rejas sus ventanas!
—¡No importa! -repuso Yáñez.
Recogió varias piedrecillas y lanzó una contra los vidrios, produciendo un ligerísimo ruido. Los dos piratas retenían el aliento, presa de viva emoción.
No contestaron. Yáñez lanzó otra piedra, y luego otra más.
De súbito se abrió la ventana y Sandokán vio dibujarse a la luz azulada de la luna una figura que reconoció en seguida.
—¡Mariana! -murmuró levantando los brazos hacia la jovencita, que se había inclinado sobre la reja.
Al verlo la joven lanzó un grito ahogado.
—¡Ánimo, Sandokán! —dijo Yáñez, saludando galantemente a la joven—. ¡Súbete a la ventana! Pero apresúrate, no corren muy buenos vientos para nosotros.
Sandokán se encaramó en el emparrado y se aferró a los hierros de la ventana.
—¡Tú! —exclamó la joven, loca de alegría—. ¡Gracias a Dios!
—¡Mariana! —murmuró el pirata, cubriéndole de besos las manos—. ¡Por fin vuelvo a verte!
—¡Verte después de haberte llorado por muerto! Esta es una alegría demasiado grande, amor mío.
—No muere con tanta facilidad el Tigre de la Malasia, Mariana. Pasé sin un rasguño entre los tiros de tus compatriotas; atravesé el mar, llamé a mis hombres y he vuelto a la cabeza de cien tigres, dispuesto a todo para salvarte. -¡Sandokán! ¡Sandokán!
—Dime, Mariana, ¿está aquí el lord?
—Sí, y me tiene prisionera por temor a que reaparezcas. En las habitaciones bajas hay vigilancia durante la noche. Estoy encerrada entre bayonetas y rejas y no puedo dar un paso al aire libre. Temo que no podré ser nunca tu mujer, porque mi tío, que me odia, interpondrá entre tú y yo la inmensidad del océano.
Dos lágrimas cayeron de sus ojos.
—¡No llores, amor mío, o me vuelvo loco! Mis hombres no están lejos; hoy son pocos, pero mañana serán muchos, y ya sabes qué clase de hombres son los míos. Entraremos aunque haya que derribar barricadas y prenderle fuego a la quinta. ¿Quieres que te lleve esta misma noche? Tan sólo somos dos, pero haremos pedazos las rejas que te tienen prisionera. ¡Pagaremos con nuestras vidas tu libertad! ¡Habla, Mariana, porque mi amor por ti me da tanta fuerza que soy capaz de atacar yo solo esta casa!
—¡No! —exclamó ella—. Muerto tú, ¿qué sería de mí? ¿Crees que podría sobrevivirte? Tengo confianza en que me salvarás, pero cuando puedas derrotar a los que me tienen encerrada.
En ese momento se oyó bajo el emparrado un ligero silbido.
—Es Yáñez que se impacienta —dijo Sandokán.
—Quizás haya visto algún peligro. ¡Dios mío, ha llegado la hora de la separación! Si no volviéramos a vernos...
—¡No lo digas, amor mío, porque adonde te lleven iré a buscarte!
Se escuchó otro silbido del portugués.
—¡Márchate —dijo Mariana—, creo que corres un gran peligro!
—¡Dejarte! No puedo decidirme a dejarte.
—¡Huye, Sandokán! ¡Oigo pasos en el corredor! Resonó en la habitación una voz que gritaba: -¡Miserable!
Era el lord. Cogió a Mariana por un brazo para apartarla de la reja, y al mismo tiempo se oyó descorrer los cerrojos de la puerta de la planta baja.
—¡Huye! —gritó Yáñez.
—¡Huye, Sandokán! —repitió Mariana.
No había un solo instante que perder. Sandokán, que comprendió que estaba perdido si no huía, atravesó de un salto el emparrado y se precipitó hacia el jardín.
R