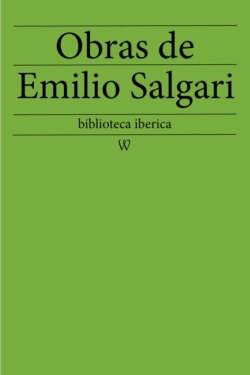Читать книгу Obras de Emilio Salgari - Эмилио Сальгари - Страница 23
Capítulo 18: Dos piratas en una estufa
ОглавлениеCualquier otro hombre que no fuera indio o malayo se hubiera roto las piernas al dar ese salto. Pero Sandokán era duro como el acero y tenía la agilidad de un mono.
Apenas tocó tierra, se puso de pie y empuñó el kriss en actitud de defensa. Por fortuna, allí estaba el portugués.
—¡Huye, loco! ¿Quieres que te acribillen?
—¡Déjame! —exclamó el pirata, presa de intensa excitación—. ¡Asaltemos la quinta!
Cuatro soldados aparecieron en una ventana, apuntándole con los fusiles.
—¡Sandokán, ponte a salvo! —se oyó gritar a Mariana.
El pirata dio un salto que fue saludado con una descarga de fusilería, y una bala le atravesó el turbante. Se volvió rugiendo e hizo fuego, hiriendo a un soldado en medio de la frente.
—¡Ven! —gritó Yáñez y lo arrastró hacia la empalizada—. ¡Ven, imprudente testarudo!
Se abrió la puerta de la casa y diez soldados, seguidos de indígenas provistos de antorchas, salieron al jardín. El portugués hizo fuego por entre el follaje. El sargento que mandaba el grupo cayó en tierra.
—¡Mueve las piernas, hermanito!
—¡No puedo decidirme a dejarla sola!
Te he dicho que huyas. ¡Ven o te llevo yo! Aparecieron más soldados. Los piratas ya no dudaron más. Se metieron en medio de la maleza y se lanzaron a la carrera hacia la cerca.
—¡Corre, hermanito! —dijo el portugués—. Mañana les devolveremos los tiros.
Temo haberlo estropeado todo. Ahora ya saben que estoy aquí y no se dejarán sorprender.
—Pero si los paraos han llegado, tendremos cien tigres para lanzarlos al asalto.
—¡Me da miedo el lord! Es capaz de matar a su sobrina antes que dejar que caiga en mis manos.
—¡Demonio! —exclamó Yáñez con furia—. No había pensado en eso.
Iba a detenerse a tomar un poco de aliento, cuando en medio de la oscuridad vio unos reflejos rojizos.
—¡Los ingleses! —exclamó—. Nos persiguen a través del parque. ¡Volemos, Sandokán!
A cada paso la marcha se hacía más difícil. Por todos lados había grandes árboles que apenas dejaban paso. Sin embargo, como eran hombres que sabían orientarse, pronto llegaron a la cerca.
Sandokán, ya más prudente, trepó por la empalizada con la ligereza de un gato. Apenas llegó a lo alto oyó hablar en voz muy queda. Se apresuró a descender y se reunió con Yáñez, que no se había movido.
—Al otro lado hay hombres emboscados —le dijo.
—¿Muchos?
—Media docena.
Alejémonos de aquí y busquemos otro camino. Temo que ya es demasiado tarde. ¡Pobre Mariana! -Por ahora no pensemos en ella. Somos nosotros los que corremos peligro.
—¡Vámonos!
—¡Calla, Sandokán! Oigo que hablan al otro lado. Escuchemos.
Efectivamente, se oyeron dos voces. El viento traía las palabras con claridad hasta los oídos de los piratas.
—No podrán huir —decía uno.
—Así lo espero —decía el otro—. Somos treinta y seis y podemos vigilar todo el recinto.
Después de estas palabras se oyó un crujir de ramas y hojas, y después, silencio.
—¡Han crecido bastante en número estos bribones! —murmuró Yáñez— Van a rodearnos, hermanito, y si no actuamos con mucha prudencia caeremos en la red que nos tienden.
—¡Calla! Los oigo hablar de nuevo —susurró Sandokán. El de voz más fuerte decía:
—Tú, Bob, quédate aquí. Yo me ocultaré detrás de ese árbol. Ten los ojos fijos en la empalizada..
—¿Crees que nos encontraremos con el Tigre de la Malasia?
—Ese audaz pirata se ha enamorado de la sobrina del lord, un bocadito que está reservado al baronet Rosenthal, así que imagínate si el hombre estará tranquilo. Seguro que intentó raptarla esta noche.
—¿Y cómo pudo desembarcar sin ser descubierto?
—Se aprovecharía del huracán. Se dice que hay paraos a lo largo de las costas de nuestra isla.
—¡Qué temeridad! No he visto nunca nada igual.
—Pero esta vez no se escapará. No hay que olvidar que son mil libras esterlinas si lo matamos.
—¡Bonita suma! —dijo sonriendo Yáñez—. Lord James te valúa en mucho dinero, hermanito.
—Espero ganarlo —contestó Sandokán.
Se irguió y miró hacia el parque. Los soldados habían perdido el rastro de los fugitivos y buscaban a la ventura.
—Por ahora no tenemos nada que temer de ellos —dijo el pirata—. Nos esconderemos en el parque. -¿Dónde?
—Ven conmigo, Yáñez. Me has dicho que no cometa locuras, y quiero demostrarte que soy prudente. Ven, te conduciré a un lugar seguro.
Se alejaron.
Sandokán obligó a su compañero a atravesar una parte del parque, y lo guió hasta una pequeña construcción de un solo piso que servía de invernadero de flores, situado a unos quinientos pasos de la casa de lord Guillonk. Abrió la puerta sin hacer ruido y avanzó a tientas. -¿Dónde estamos? -preguntó Yáñez. -Enciende un pedazo de yesca.
—¿No verán luz desde fuera?
—No hay peligro.
La estancia estaba repleta de enormes tiestos llenos de plantas que exhalaban delicados perfumes, y amoblada con sillas y mesitas de bambú muy ligeras. En el extremo opuesto el portugués vio una estufa de dimensiones gigantescas, capaz de contener media docena de personas.
—¿Y es aquí donde vamos a escondernos? —preguntó—. Caramba, este sitio no me parece muy seguro.
Los soldados no dejarán de venir a explorarlo, pensando en el dinero prometido por tu captura.
—No te digo que no vengan.
—Entonces nos prenderán.
—Pero no se les ocurrirá buscarnos dentro de una estufa.
Yáñez no pudo refrenar una carcajada.
—¿En esa estufa?
—Sí; nos esconderemos ahí dentro.
—¡Pero, hermanito, quedaremos más negros que los africanos!
—Qué importa, después nos lavaremos.
—¡Pero, Sandokán!
—Si no quieres venir, te las arreglarás con los ingleses. No hay mucho donde escoger: o te metes en la estufa o te prenden.
—Bueno, vamos a visitar nuestro nuevo domicilio para ver si, al menos, es cómodo.
Abrió la portezuela de hierro, encendió otro pedazo de yesca y entró en la inmensa estufa, estornudando con sonoridad. Sandokán lo siguió sin vacilar.
El sitio era bastante amplio, pero había una gran cantidad de cenizas y carbones. Los dos piratas podían estar de pie cómodamente.
El portugués, que no perdía nunca su buen humor, se echó a reír con más fuerza, no obstante lo peligroso de la situación que enfrentaban.
—¿Quién habría imaginado que el terrible Tigre de la Malasia viniera a esconderse aquí? —dijo, muerto de la risa—. ¡Por mil truenos! ¡Estoy seguro de que no nos pasarán lista!
—No hables tan alto, hermano —dijo Sandokán—. Pueden oírnos.
—¡Todavía han de estar muy lejos!
—No tanto como crees. Antes de entrar al invernadero vi a dos soldados.
—¿Vendrán a visitar este sitio?
—Seguramente.
—¿Y si quieren ver también la estufa?
—No nos dejaremos prender tan fácilmente, Yáñez. Tenemos armas y podríamos sostener un asedio.
—¡Y muertos de hambre! Porque supongo que no te contentarás con comer cenizas. Además las paredes de nuestra fortaleza no me parecen muy sólidas. Con un buen empujón se vendrían al suelo.
—Antes nos lanzaremos al ataque. ¡Silencio! Oigo voces cercanas. Ten dispuesta la carabina.
Afuera se oía hablar a varias personas que se acercaban. Crujían las hojas y las piedrecillas del camino rodaban bajo los pies de los soldados.
Sandokán abrió con precaución la portezuela para mirar afuera. Contó seis soldados, a quienes precedían dos negros.
—¡Ya vienen! —dijo a su compañero cerrando la puerta—. ¡Estemos prontos para lanzarnos sobre esos importunos!
—Tengo el dedo puesto en el gatillo de mi carabina.
—¡Desenvaina también el kriss!
Entraron los soldados al invernadero, iluminándolo completamente. Registraron todos los rincones.
—¿Se habrá echado a volar ese condenado pirata? —dijo una voz.
—¿O habrá desaparecido bajo tierra? -dijo otro soldado.
—Ese hombre es capaz de todo, amigos míos --dijo un tercero-. Les aseguro que es un hijo del compadre Belcebú.
—Yo creo lo mismo -dijo el primero con voz temblorosa-. Lo vi una sola vez, pero te digo que no es un hombre, es un tigre, que tuvo el valor de arrojarse encima de cincuenta soldados sin que lo tocara una sola bala.
—¡Me das miedo, Bob!
—¿Y a quién no le daría miedo?
—Ni Lord Guillonk se atreve a hacer frente a ese hijo del infierno.
—Pero tenemos que buscarlo o perderemos las mil libras esterlinas que lord Guillonk ofrece.
—Aquí no está, vamos a buscarlo a otra parte.
—Mira, allá hay una estufa enorme donde pueden esconderse varias personas. ¡Manos a las carabinas y vamos a ver!
—¿Quién se va a esconder ahí? No cabe ni un pigmeo de Abisinia.
—Pero la registraremos.
Sandokán y Yáñez se echaron atrás todo lo que pudieron y se dejaron caer entre las cenizas y los carbones. Se abrió la portezuela y un rayo de luz se proyectó en el interior, pero no era capaz de alumbrar toda la estufa. Un soldado introdujo la cabeza y volvió a sacarla estornudando.
—¡Al diablo el que tuvo la idea de hacerme meter la nariz en ese humo negro! —exclamó furioso.
—Estamos perdiendo un tiempo precioso —dijo otro soldado—. El Tigre debe estar en el parque, tal vez pronto a saltar la cerca.
—Vayámonos, no será aquí donde ganemos las mil libras esterlinas.
Los soldados se retiraron a toda prisa, cerrando ruidosamente la puerta del invernadero.
Cuando el portugués no oyó más ruidos, dio un gran suspiro de satisfacción.
—¡Por los mil naufragios! —exclamó—. En unos cuantos minutos he vivido cien años. No daba ni una piastra por nuestros pellejos. Podemos encender un cirio a Nuestra Señora de los Mares.
—No niego que el momento ha sido de prueba —respondió Sandokán—. Cuando vi tan cerca aquella cabeza, no sé cómo me contuve para no hacer fuego.
—¡Buena la habrías hecho! Pero en fin, por ahora no tenemos nada que temer. Buscarán por el parque y terminarán por convencerse de que desaparecimos. ¿Y cuándo nos marcharemos? Porque supongo que no pensarás permanecer aquí unas cuantas semanas. Los paraos pueden haber llegado ya a la boca del riachuelo.
—No tengo intención de quedarme más aquí. Esperemos a que baje un poco la vigilancia y nos echamos a volar. Quiero saber si se han reunido nuestros barcos, porque sin su ayuda no nos será posible raptar a Mariana.
—¿Qué te parece si buscamos alguna cosa que poner entre los dientes y algo con qué refrescar la garganta? -propuso Yáñez.
—Vayamos.
El portugués creía ahogarse en la estufa; tomó la carabina, se deslizó hasta la portezuela y salió cuidando de no dejar en el suelo rastro de cenizas.
—¿Ves a alguien por ahí? —preguntó Sandokán.
—Está muy oscuro.
—Entonces vayamos a saquear los plátanos.
Así lo hicieron. Iban ya a volverse, cuando Sandokán se detuvo y dijo:
—Espérame aquí, Yáñez, quiero ver dónde están los soldados.
—Es una imprudencia —contestó el portugués—. Deja que anden por donde quieran. ¿Qué nos importa a nosotros?
—Tengo un proyecto en la mente.
—¡Vete al diablo con tus proyectos! Esta noche no se puede hacer nada.
—¡Quién sabe! —respondió Sandokán—. Quizás podamos marcharnos sin esperar a mañana. Además, mi ausencia será muy breve.
Empuñó el kriss y se alejó silenciosamente bajo la oscura sombra de los árboles.
Ya cerca del último grupo de plátanos descubrió a gran distancia algunas antorchas que se dirigían hacia la empalizada.
—Se alejan —murmuró—. Veré qué sucede en la casa de lord James. ¡Si pudiera ver un solo instante a Mariana, me iría más tranquilo!
Se dirigió hacia el sendero y se detuvo bajo unos mangos. Su corazón dio un vuelco al ver iluminada la ventana de Mariana.
Dio tres o cuatro pasos más, muy inclinado hacia tierra para que no pudiera descubrirlo algún soldado, y de nuevo se detuvo.
Iba a lanzarse hacia la casa, cuando vio a un hombre ante la puerta del edificio. Era un centinela apoyado en su carabina.
—¿Me habrá visto? —pensó.
Su duda duró sólo un instante. Vio la sombra de Mariana en la ventana y sin acordarse del peligro avanzó. Apenas dio unos pocos pasos cuando oyó una voz. —¿Quién vive? —gritó el soldado. Sandokán se detuvo.
R