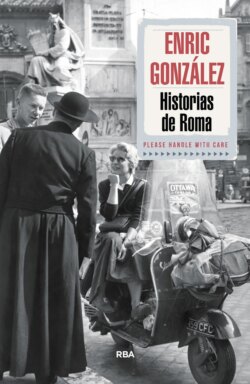Читать книгу Historias de Roma - Enric González - Страница 5
1
ОглавлениеEn casa, es decir, en Palazzo Massimo, teníamos capilla. Y campanario. Eso me impresionaba. Me hacía sentir importante, como un cardenal o un torero. Cada 16 de marzo sonaban las campanas para conmemorar un milagro ocurrido tiempo atrás en el palacio. El de Palazzo Massimo, conviene subrayarlo de antemano, fue un milagro extraordinariamente sutil. El 16 de marzo de 1583, en una de las estancias, murió el joven Paolo Massimo. La familia fue a buscar a Felipe Neri, al que llamaban, con las explosivas labiales del romanesco, Pippo bbono, para que resucitase al chico. El futuro santo salpicó el cadáver con agua bendita e hizo sus invocaciones, hasta que el joven Paolo abrió los ojos, recobró la vida y se incorporó en el lecho. ¿Saben qué dijo el resucitado? Que muchas gracias, pero que prefería volver a morirse. Y falleció otra vez. Ese milagro ambiguo, tan abierto a interpretaciones, podría ser una parábola sobre Roma: viva y muerta, esforzada e indolente, teatral e indescifrable.
San Felipe Neri, natural de Florencia pero afincado en Roma, estaba bastante especializado en prodigios extraños. Una de sus hazañas más célebres ocurrió en 1544, cuando tenía treinta años. Rezaba a Dios para que le concediera un gran corazón y Dios le concedió un corazón enorme. Según la tradición, el corazón de San Felipe se hizo tan grande que se le rompieron las costillas. Uno se pregunta qué tipo de relación mantenían exactamente Dios y San Felipe Neri.
El lector puede preguntarse también qué hacíamos en Palazzo Massimo. Mi mujer, Lola, solía hacerlo. ¿Qué hacemos en Palazzo Massimo? Mejor lo cuento desde el principio.
El principio, evidentemente, es remoto. Dicen que Roma fue fundada el 21 de abril de 753 antes de Cristo. La fecha es tan buena como cualquier otra: si no fue ese el año, sí fue por esa época. Ya conocen la leyenda de Rómulo, Remo y la loba; no creo que haga falta repetirla. Hubo que inventarla porque, a diferencia de otras capitales del occidente europeo, nacidas como campamentos militares romanos, la Urbe ignora sus propios orígenes.
En el principio hubo una tribu latina especialmente belicosa y organizada, lo bastante como para apropiarse de un lugar excelente: un grupo de colinas suaves con varios manantiales, situadas junto a un río navegable hasta el mar.
El lugar debía ser bien conocido por otros pueblos de la península, porque parece probable que el nombre de Roma derive del etrusco rumon, que significa «río», o del osco ruma, que significa «colina». Los etruscos vivían más al norte, los oscos hacia el este y el sur, y tanto unos como otros gozaban, en la tardía edad de hierro europea, de una civilización más sofisticada que la latina.
Roma fue un éxito inmediato. Los latinos convertidos en romanos sobrepasaron rápidamente a sus vecinos, gracias a su flexibilidad y a su capacidad para integrar gente e ideas foráneas. Si hubo en la Antigüedad un pueblo relativista y propenso al mestizaje, ese fue el romano. Según la leyenda, el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, pertenecía a la tribu osca de los sabinos. La mezcla con los otros pueblos de la península fue constante. Nadie vio inconveniente en copiar todo lo posible de los griegos, que mercadeaban por allí desde hacía tiempo, ni en importar divinidades foráneas. La relación relajada y pactista con lo divino sigue siendo una característica de la ciudad, y no es descabellado sospechar que ha acabado permeando el catolicismo.
No me extenderé en los asuntos arqueológicos. Quizás hablaremos de ellos de vez en cuando, porque abundan en la ciudad los vestigios de piedra. Impresionan como los esqueletos de dinosaurio, y conviene mirarlos como si lo fueran. Tal vez hayan visto en Londres o en Berlín los restos fosilizados de un archaeopterix, el pequeño saurio jurásico alado y con plumas, considerado uno de los eslabones entre los dinosaurios y su resultado evolutivo, las aves. Algo así es, por ejemplo, la iglesia de Santa María en el Trastevere: un eslabón entre el Imperio romano y su resultado evolutivo, el imperio de la Iglesia católica. En cierto sentido, la Roma imperial no se extinguió: se transformó en otra cosa que aún vive. Miren el Coliseo, por ejemplo. Podría estar entero, porque nunca sufrió una guerra ni un terremoto. Las piedras que faltan, y su cobertura de mármol, fueron utilizadas para otras construcciones, como la de San Juan de Letrán, catedral de la ciudad. Casi nada se ha perdido. Lo que vemos es el fruto de una lenta transformación de la materia. Otras ciudades se reinventan. Roma, no. Roma mantiene una relación estrictamente pasiva con el tiempo.
Tras la caída del Imperio romano, los sucesivos saqueos, las epidemias y el traslado del poder político hacia las capitales bárbaras del norte, Milán y Rávena, convirtieron la Urbe en una ciudad fantasma. Quedaron un pequeño asentamiento en el Trastevere y algunos grupos de pastores sobre las siete colinas. Y quedó el cristianismo, que pasó sus primeros siglos maldiciendo Roma, la «nueva Babilonia», y luego, tras la caída del imperio, comprobó que era insustituible y copió tanto su organización como su espíritu.
Si quieren entender algo de la Roma de hoy, y la tarea, les prevengo, es ardua, recuerden que esta ciudad la hicieron los papas. Recuerden que en 1870, el año en que nació Lenin, comenzó a construirse el puente de Brooklyn y Rockefeller fundó la Standard Oil, el papa era aún rey absoluto de Roma, y no existía en la ciudad otra ley que la ley de la religión católica, apostólica y romana. Teocracia pura.
No le importará al lector, espero, que empecemos a saltar desde las antigüedades más solemnes a las actualidades más prosaicas. Así andaremos todo el rato.
Debería contar cómo llegué a Roma. El asunto carece de relevancia, pero, dado que estas páginas son un paseo personal por la ciudad y por mis recuerdos de ella, no resulta del todo inapropiado. Quien haya sufrido anteriormente mis digresiones sobre Londres y Nueva York y, pese a ello, reincida con este librito sobre Roma, sabe ya a qué se expone; a quien no sepa dónde se ha metido, ánimo: la última página está a un par de cabezadas de distancia.
Llegué a Roma desde Washington, que se me hizo pesado. No por la ciudad, aunque maldije más de una vez los bosques, el calor y las nevadas, y ahora pienso que tenían su gracia. Tampoco por la gente: conocí a personas estupendas, como Javier del Pino, corresponsal de la SER, y Sonia, su esposa, padres de dos niñas preciosas. Quien solo conoce a Javier de escucharle por la radio sabe que es muy buen periodista, pero no sabe lo formidable que es el tipo. Si la existencia fuera un bufé libre, no me importaría seguir de por vida jugando al billar con Javier, y perdiendo.
No, lo pesado fue el trabajo, oficinesco e insatisfactorio. Era la época de las grandes mentiras sobre Irak, y a mí me tocó contar varias de ellas. Por razones que prefiero no entender, la autoridad competente de mi periódico (como, por otra parte, todo el resto de la prensa española) sentía la necesidad compulsiva de mantener el mismo rumbo informativo que The New York Times, aunque un día después. Mi labor, en muchas ocasiones, era la de simple amanuense. Enviaba a Madrid crónicas rebosantes de «informa The New York Times», «señala el diario neoyorquino» y «según el citado periódico».
No resultaba descabellado sospechar que The New York Times era parte interesada, porque en ese momento la inmensa mayoría de los medios estadounidenses ejercían de palmeros de la invasión. Los atentados del 11 de septiembre habían generado un belicismo extraordinario y la guerra, como se sabe, ayuda a vender periódicos. Las informaciones que firmaban redactores como Judith Miller (posteriormente despedida) mantenían un contacto muy tenue con la realidad: insistían en las armas de destrucción masiva, en las virtudes salvíficas de las invasiones, en que aquello iba a ser un paseo militar entre vítores de los iraquíes y en que Irak iba a convertirse en una democracia ejemplar. Años más tarde, con el destrozo consumado, The New York Times hizo una autocrítica pública. La prensa española, en cambio, no. ¿Para qué? Siempre precisamos que aquello que dábamos a toda página, con titulares tremebundos, lo copiábamos de otros. Nosotros fuimos inocentes. Nuestros editoriales siempre se posicionaron contra la guerra. Ya ven.
Contaba los días para que expirara mi contrato de delegado en Washington. Y al fin llegó junio de 2003, con su fecha de vencimiento. El director me propuso varias vías de escape. Una llevaba a Pekín. Otra, a Buenos Aires. Una tercera, a Roma. Pedí un poco de tiempo para pensarlo, porque Pekín resultaba, sin ninguna duda, la opción profesional más atractiva, pero me dolía rechazar Buenos Aires. Una de esas noches, a la hora del martini en la veranda (Washington tenía sus detalles), mi mujer aclaró las cosas. Propuso que interrumpiera por un momento mis delirios entusiásticos sobre los Juegos Olímpicos de Pekín, los derbis River-Boca y demás eventos históricos, y que pensáramos en cosas más simples: dónde queríamos vivir, cómo me apetecía trabajar, qué me interesaba aprender.
Cada uno es libre de dar a su vida el sentido que le apetece. Para mí, la vida es educación: un proceso de aprendizaje. No hablo de alcanzar algún tipo de sabiduría, no fastidiemos, sino de enterarse, dentro de lo posible, de cómo funciona el mundo y, en un sentido más pedestre, de parchear un poco la incompetencia congénita. Será que quiero llegar a la muerte con conocimiento de causa. Por eso me gusta cambiar en el trabajo: cuando sé hacer una cosa, empiezo a aburrirme y necesito ponerme a otra más o menos nueva y más o menos desconocida. No me importa equivocarme; de hecho, lo hago con una frecuencia que mis jefes consideran preocupante. Lo que llevo mal es la monotonía y el futuro previsible.
¿Qué me interesaba aprender? Cosas muy vagas. ¿Se pueden aprender la humanidad, la belleza, el tiempo? No, no creo. Pero si hay un lugar para intentarlo, ese lugar es Roma.
Y el 1 de septiembre de 2003 volamos desde Washington a Roma.
Lo primero, en cualquier parte, es el idioma. Oh, el italiano es muy fácil, se pilla enseguida, dirá el lector. Le doy la razón, con reservas, si el objetivo se limita a pedir una puttanesca en el restaurante. Más allá, la ignorancia de la lengua italiana entraña enormes peligros. No hay nada más proceloso que deducir una lengua que se desconoce, pero resulta familiar. Ya saben, los temibles «falsos amigos», las palabras que suenan como las propias y, sin embargo, tienen un significado muy distinto.
A modo de advertencia, reseñaré dos casos, ocurridos ambos a sendos sacerdotes.
En el primero, un joven cura español recién llegado a Roma desea comprar un cacharro para la pequeña cocinilla de su residencia. Necesita, concretamente, un cazo de buen tamaño. Acude a una ferretería y lo pide en lo que deduce como versión italiana, esto es, pide un «cazzo grosso». En la tienda aún se ríen cuando recuerdan el día en que apareció un cura y, plantado ante el mostrador, exigió un cipote de gran tamaño.
En el segundo caso, otro sacerdote, catalanoparlante, se siente mal y acude a un centro hospitalario. En urgencias le preguntan qué le pasa, y el hombre traduce mentalmente. Está mareado y deduce que el mareado castellano y el marejat catalán confluirán en algo así como mareggiato. «Sono mareggiato», informa. Mareggiato no significa nada, pero amareggiato, sí. Significa algo así como amargado o resentido. No recomiendo a nadie que se presente en un hospital para confesar sus resentimientos: existe un riesgo cierto de acabar bajo observación psiquiátrica.
Queda claro, por tanto: lo primero es el idioma.
Un viejo amigo de París, Fernando Linares, que había trabajado como corresponsal en Roma años antes, me habló de un tipo que tenía una academia de español. Una academia llamada Don Quijote, nada menos. Yo ya me manejaba más o menos con el español, lo que necesitaba eran clases de italiano, pero de todas formas telefoneé al profesor, de nombre Ángel Amezketa, y acordamos un encuentro en la Vineria Reggio de Campo dei Fiori. Fue el primero de muchísimos encuentros con Ángel, casi siempre en Campo, casi siempre en la Vineria.
Ángel era poeta. Y también uno de esos personajes excéntricos, con un pasado asombroso, que un día u otro quedaron atrapados en el peligroso remanso del tiempo romano. Ya hablaremos de Ángel más adelante. El caso es que el día en que nos encontramos me sugirió que llamara a un antiguo alumno suyo y, tras unos instantes de confusión, porque el antiguo alumno se llamaba, y se llama, Alunno, es decir, alumno, conseguimos entendernos.
Andrea Alunno, uno de los romanos más romanos que conozco, tan romano que en cuanto pudo se largó a vivir a Madrid, se convirtió al cabo de unos días en nuestro profesor particular. Venía a desayunar con nosotros a una cafetería cercana al hotel y durante un par de horas nos introducía en los arcanos de la lengua italiana, subjuntivos incluidos. Andrea, que también aparecerá más adelante, es hoy un buen amigo. Entonces, sin embargo, era solamente un tipo joven, empleado como técnico en una gran empresa de telefonía móvil, que se escaqueaba del trabajo para obligarnos a repetir conjugaciones irregulares.
Hay tantas Romas como queramos. Digamos que, simplificando y en términos exclusivamente urbanísticos, hay una Roma antigua (el llamado centro storico), una Roma de finales del XIX (las avenidas que rompen la armonía del centro, la atrocidad de la «máquina de escribir» blanca en Piazza Venezia, es decir, el horrible Monumento a la Patria perpetrado por los Saboya, y algunos elegantes barrios residenciales como Prati, Parioli o el menos conocido Macao, detrás de Termini) y una Roma mussoliniana: más avenidas que rompen la armonía del centro, unos cuantos edificios pretendidamente imperiales y ese barrio tremendo de las afueras construido para la nonata Exposición Universal de Roma de 1942 y lógicamente denominado EUR. Luego están la Roma desarrollista, hacia las afueras, donde la mayoría de la gente normal vive en edificios bastante normales, y la Roma pobre y oscura, cruel, sexual y violenta de la borgata pasoliniana.
Ir a la periferia, a vivir como gente normal en condiciones normales, estaba descartado desde el principio. Teníamos el hotel en Prati y aprendimos a apreciar su amplitud, su calma y el espacio de sus viviendas. Una vez apreciadas esas ventajas, decidimos optar por lo más complicado, que era lo más interesante, y buscar piso en esa Roma estrecha, oscura, caótica y semipeatonal (circulan coches, pero no siempre hay aceras donde refugiarse) del centro storico.
Por una vez, no me tocó a mí solo. Lola estaba conmigo desde el primer día y se encargó de visitar todo tipo de antros alquilables, mientras yo hacía lo que hace cualquier corresponsal recién llegado: presentarme en los sitios, pedir acreditaciones y empezar a integrarme en la tertulia futbolística que se celebraba cada tarde, cerca de mi mesa, en la redacción del diario La Repubblica.
Al cabo de un par de semanas, Lola tenía ya controlados dos o tres pisos más o menos habitables y con un alquiler más o menos razonable. Había visto también un apartamento absurdo, lleno de escaleras, columnas y bóvedas, a un precio escalofriante. Habría hecho mejor callándose. Pero me habló del apartamento absurdo de precio escalofriante en Palazzo Massimo, el palacio del milagro ambiguo, y en ese mismo momento, sin haberlo visto, yo supe, y ella supo, que era el que me gustaba.
Además de ofrecer las ventajas ya citadas, el apartamento en cuestión estaba en obras de duración indeterminada. Me pareció irresistible.
Así fue como alquilamos el último piso, un palomar en realidad, del Palazzo Massimo de Pirro: número 145 de Corso Vittorio Emanuelle, entre Campo dei Fiori y Piazza Navona. En ese apartamento imposible, un laberinto de escaleras con algún rellano exiguo a modo de habitación, tuvimos una explosión de gas (sin víctimas), dos inundaciones por goteras, innumerables rebeliones de la tarima de madera, empeñada en combarse, y algún otro incidente que no recuerdo ahora.
Tres años después nos trasladamos a un piso más sensato, junto al Panteón. Pero lo que a mí me gustaba era el disparate de Palazzo Massimo.