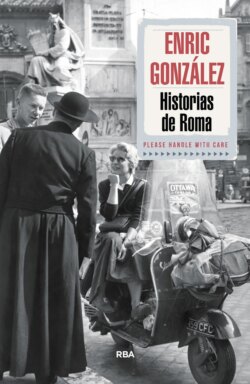Читать книгу Historias de Roma - Enric González - Страница 7
3
ОглавлениеCampo dei Fiori es la gran plaza laica de la vieja Roma: la única, creo, que carece de iglesia y de vírgenes en las esquinas. Dicen que fue, hace mucho, un campo florido, y que el nombre viene de ahí. Podría ser.
Campo no descansa nunca. De madrugada se instala el mercado, que se recoge a mediodía para dejar espacio a los paseantes y las terrazas; en cuanto oscurece se convierte en una zona de juerga nocturna y ya tarde, pasada la medianoche, acoge grupos de beodos, improvisados partidos de fútbol multitudinarios, cargas policiales en fin de semana y, de vez en cuando, alguna que otra puñalada. En Roma, las puñaladas suelen escaparse. La lengua italiana es rica en esos quiebros. Cuando en una manifestación, una fiesta, un partido de fútbol u otro evento se produce un brote de violencia y muere alguien, el comentario será un «ci scappa il morto» trufado de escepticismo y mesura. Cosas que pasan. En Campo, en ciertas madrugadas, ci scappa la coltellata entre grupos de jóvenes ebrios. Lo cual no significa que el lugar sea peligroso, ni mucho menos. Solo resulta desaconsejable para grupos de jóvenes ebrios que anden buscando bronca con otros grupos de jóvenes ebrios.
En Campo fue ejecutado, por «herético, impenitente, pertinaz y obstinado», Giordano Bruno. Su pecado consistió en afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el universo era infinito, lo que le conducía a tesis cercanas al panteísmo. Debió ser un hombre de carácter difícil, porque consiguió ser expulsado de Roma, de Ginebra (donde se hizo calvinista y luego anticalvinista), de Oxford y de París, hasta que un amigo veneciano, Giovanni Mocenigo, le atrajo de vuelta a Roma para traicionarle. El papa Clemente VIII adjudicó su caso al inquisidor Roberto Belarmino, el mismo que poco después llevó la acusación contra Galileo Galilei; tras ocho años encarcelado en el Vaticano, Bruno fue conducido a Campo dei Fiori el 17 de febrero de 1600. Se le ató a una estaca y se le quemó vivo.
El cardenal Belarmino fue canonizado tres siglos después, en 1930, por el papa Pío XI: no me digan que no tiene mérito, a esas alturas. Solo hubo que esperar setenta añitos más para que el papa Juan Pablo II pidiera públicamente perdón por la ejecución de Giordano Bruno y en general por las hazañas de San Roberto Belarmino. Mucho antes de eso, en 1889, la Roma laica, ya capital de Italia y no de los Estados Pontificios, rindió homenaje a Bruno con una estatua en el centro de la plaza, allí donde la Inquisición montaba sus hogueras.
Me gustaba concluir la jornada en Campo, cuando la plaza empezaba a acoger a los primeros noctámbulos. Me encontraba con Ángel Amezketa en la Vineria, por donde a una hora u otra pasaba todo el mundo (una vez vi a Francis Ford Coppola sentado en la terraza con unos amigos) y donde se comentaba la actualidad, casi idéntica a la actualidad de ayer y, probablemente, a la de mañana. Ángel bebía vino; yo, cerveza, Peroni doppio malto, la llamada gran riserva, una de las mejores que se fabrican en Italia. Artesanales al margen, la mejor es la Menabrea, piamontesa, pero no resulta demasiado fácil encontrarla en Roma.
Ángel fue seminarista con los jesuitas, huyó de España para no hacer la mili, recaló en Ginebra para trabajar en la ONU y apareció un día de 1969 por Roma, con un pasaporte válido para quince días: los quince días más largos de todos los tiempos, porque de momento han durado hasta hoy. En Roma fue bibliotecario con el padre Pedro Arrupe, el mítico prepósito general de la Compañía de Jesús, y profesor de español en la FAO hasta montar la academia Don Quijote. Ha tenido muchas novias y muchos amigos. Pasear con él por el barrio implica saludar a decenas de personas.
Vive en uno de los lugares más bellos de Roma, y eso es decir mucho: en la Torre della Scimmia, o Torre de la Mona, erigida en la Edad Media como fortaleza y puesto de vigilancia. En ese edificio ocurrió algo aún más raro que los milagros de San Felipe Neri en Palazzo Massimo. Dice la leyenda que hace unos cuantos siglos, el propietario de la torre tenía un hijo de meses (o una hija, para el caso da lo mismo) y un simio de especie indeterminada. Un día, el simio tomó en brazos a la criatura y se la llevó a la azotea, aparentemente para lanzarla. El padre, aterrado, prometió a la Virgen que si el bebé se salvaba pondría en lo alto de la torre, como homenaje eterno, una estatua de María y un farolillo encendido. Según la leyenda, en cuanto el padre formuló esa promesa, el mono depositó cuidadosamente a la criatura en el suelo. La historia puede ser falsa, pero la estatua de la Virgen y el farolillo encendido siguen allí arriba.
Si están en Roma, acérquense a la Via della Scrofa y caminen en dirección a Piazza del Popolo hasta llegar a Via dei Portoghesi. Son cuatro pasos. En esa esquina, miren a su izquierda: eso que verán al fondo de la calle es la Torre della Scimmia, en una de las vistas más bellas de una ciudad pródiga en vistas bellas. No creo que les interese saberlo, pero el barbero que ocupa los bajos era mi barbero, y la barbería, antigua, es muy graciosa: cada dos por tres entra un turista para fotografiar el interior.
Cada uno es libre de hacer lo que quiera mientras le cortan el pelo. Yo, sin embargo, creo que lo suyo, en Roma, consiste en leer Il Messaggero, el diario tradicional de la ciudad, conservador, popular, entretenido. Hay otros dos diarios romanos, Il Tempo, de circulación exigua, y el progresista La Repubblica, que solo es romano de nacimiento porque se vende, y mucho, en toda Italia.
Ángel Amezketa es, ya lo he dicho, poeta, lector de Wittgenstein y dandi irredento. Si se cruzan por Campo o por Navona con un tipo alto y flaco, tocado con un sombrero, enfundado en unos pantalones de color mostaza y calzado con zapatos a la última moda, salúdenle de mi parte: es él.
A veces compartíamos velada en Campo con el escultor Nito Contreras, un amigo de Ángel. La mujer de Nito, Gianna Pizzi, era una artista deliciosa y una mujer bellísima. Uno de los pocos objetos que venero es una tablilla con bajorrelieves dorados que le compré a Gianna cuando ella ya no podía apenas salir de su casa, afectada por una enfermedad degenerativa. Recuerdo que cuando Gianna murió, Ángel me habló de los cementerios romanos. Al día siguiente me acerqué al cimitero acattolico, más conocido como Cementerio de los Ingleses, el lugar en el que, dada la prohibición de la Iglesia católica de enterrar en sus camposantos a personas de otras creencias, se daba sepultura a protestantes, ortodoxos, musulmanes y judíos. También a actores y suicidas, gente considerada de mala vida o mala muerte.
Los muertos son importantes en Roma. En la época antigua constituían el único elemento creíble y más o menos creído de una religión ecléctica, vaga y puramente utilitaria. Los difuntos recibían sepultura junto a las carreteras o en jardines, para que no perdieran contacto con los vivos. Ese sentimiento que relaciona a los muertos con los vivos no ha desaparecido en la época actual. Reflejo indirecto de ello es el gran insulto romano, exportado al conjunto de Italia: «Li mortacci tua!». Puede decirse cariñosamente o con sorpresa, pero cuando se pronuncia con rabia, resulta muy rabioso. Se supone que alguien que no tiene muertos, sino muertuchos, ha de ocupar el lugar más mísero en la escala de lo despreciable.
Quizá se me contagió algo de eso. Cuando murió Enough, mi dulce gataza inglesa, a causa de un tumor, me pareció esencial enterrarla en un buen lugar. Mi amigo Andrea y su padre me ofrecieron un sitio espléndido en su pequeña finca al sur de Roma: una colina suave y verde, salpicada de olivos, orientada al sur. Allí se quedó Enough.
El Cementerio de los Ingleses está relativamente céntrico, cerca de la puerta de San Paolo y al lado de la pirámide Cestia (un capricho funerario de un romano de hace veinte siglos), y aconsejo visitarlo. En él se encuentra la tumba del poeta John Keats (1795-1821), con la célebre lápida que redactaron sus amigos: «Esta tumba contiene los restos mortales de un joven poeta inglés que en su lecho de muerte, con el corazón amargo ante el poder maligno de sus enemigos, quiso que estas palabras fueran grabadas sobre su lápida: Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito sobre el agua». A unos metros fue colocada después una respuesta al epitafio, igualmente grabada en mármol: «¡Keats! Si tu querido nombre fue escrito sobre el agua, cada gota cayó del rostro de quien te llora».
Suele considerarse que los enemigos con poder maligno a los que se cita en la tumba eran críticos y acreedores, aunque debería incluirse entre ellos al médico romano de Keats, que le trataba la tuberculosis con una terapia de hambre: una anchoa y una rebanada de pan al día. En el cementerio acatólico se encuentra también la tumba de otro poeta inglés muerto muy joven, Percey Shelley (1792-1822), gran amigo de Keats y esposo de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Keats vivía en la Piazza di Spagna, en la villa que se alza a la derecha de la escalinata. Hoy es un museo dedicado a Keats y Shelley.
Las cenizas de Antonio Gramsci (1891-1937), fundador con Palmiro Togliatti del Partido Comunista Italiano, reposan a la sombra de un árbol y de una lápida alta, desprovista de símbolos. Togliatti, en cambio, fue enterrado en el cementerio católico, el Verano, bajo una hoz y un martillo; corría ya 1964, se celebraba el Concilio Vaticano II y eran otros tiempos. Togliatti, llamado El Mejor, dijo unas cuantas tonterías, como cualquier comunista de la época («Stalin es un titán del pensamiento»), pero fue uno de los padres de la Constitución italiana y un dirigente político esencialmente inteligente y sensato. En 1948 sufrió un atentado fascista junto a la Cámara de los Diputados, quedó gravemente herido y los sindicatos convocaron una inmediata huelga general; todo el país se sintió al borde de una revolución o de una nueva guerra y esa circunstancia crítica produjo una de las anécdotas extraordinarias del ciclista Gino Bartali.
Ya sé que estábamos en el cementerio, y antes en Campo dei Fiori, pero tengo que contar esto de Bartali. ¿Qué habría sido de Italia, y de Roma, sin Gino Bartali y sin Fausto Coppi? Bartali era grandullón, católico y conservador; Coppi era menudo, golfo y filocomunista. Bartali era el trabajo; Coppi, el talento. Su rivalidad y su amistad animaron a todo el país en los años oscuros del fascismo prebélico, la guerra y el hambre. Bartali no combatió, pero colaboró con la Resistencia y gracias a los documentos que transportaba ocultos en el manillar de la bici salvó la vida a decenas de judíos; Coppi hizo la campaña de África y pasó dos años en un campo de concentración británico.
Tras el atentado a Togliatti, el 14 de julio de 1948, el primer ministro, Alcide de Gasperi (cuyo secretario se llamaba Giulio Andreotti, ¿les suena?), telefoneó a Bartali, que estaba corriendo el Tour de Francia, y le ordenó que, por el bien de la patria, ganara. Bartali, que tenía ya treinta y cuatro años y fumaba como un cosaco, venció en la etapa del 15 de julio bajo una intensa nevada, se vistió el maillot amarillo al día siguiente y llegó primero a la meta de París. Su victoria destensó los ánimos políticos. En cuanto recuperó el conocimiento, Togliatti hizo dos cosas: preguntar cómo iba el Tour y pedir a los sindicatos que desconvocaran la huelga, por ese orden.
Ah, Coppi y Bartali. Se les añora, aunque su época fuera siniestra. Al principio me sorprendía el halo de nostalgia que parece envolver Roma. No lo digo porque Adriano Celentano siga siendo un ídolo y un fenómeno televisivo, porque Gianni Morandi cante todavía, porque el Festival de la Canción de San Remo mantenga audiencias formidables o porque Mina sea objeto de culto, que también, sino porque la ciudad tiende a añorarse a sí misma. Por bien que se encuentre, siempre ha conocido mejores tiempos. Y los evoca a menudo.
Ángel y Nito, como era de suponer, hablaban mucho del 68, de las barricadas del 69, de la efervescencia de los 70. En esos años se quebró el sueño propiciado por el desarrollismo democristiano y el cine (desde Vacaciones en Roma a La dolce vita o Un americano en Roma) y se entró en la «década de plomo»: terrorismo, hiperpolitización, la sombra inminente de la revolución o el golpe de Estado. Los setenta fueron duros, pero efervescentes en Roma. ¿Se imaginan una ciudad en la que topas por la calle con Fellini o Pasolini, con De Sica o Antonioni, con Moravia o Montanelli?
Ángel conoció a Fellini. Por entonces los bares bohemios estaban en torno a la vía del Babuino, territorio felliniano. También conoció a Borges y a Picasso y a mucha otra gente. Se corrió juergas importantes junto a Gregory Corso, uno de los poetas de la generación beat, y guarda algunos breves manuscritos que Corso (otro enterrado en el cementerio acatólico) redactó en esas noches de vino y rosas.
Sentados en la Vineria, Ángel fumaba su Gitanes y peroraba sobre lo divertida que fue Roma y lo letárgica que se había vuelto; en general, Nito asentía con un suspiro muy gallego, y yo escuchaba. De una forma u otra, siempre se acababa hablando de Berlusconi. De los tiempos de Bettino Craxi, rebosantes de dinero y corrupción, en los que el magnate Berlusconi surgió mágicamente de la nada, y del Berlusconi de hoy. En otro tiempo, quien mandaba en Italia era el elegante y sutil Gianni Agnelli, el avvocato, patrón de la Fiat y del país. Ahora es Berlusconi. Resulta indiscutible que la cosa ha decaído un poco.