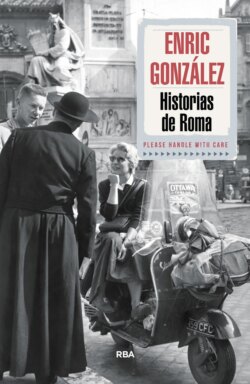Читать книгу Historias de Roma - Enric González - Страница 6
2
ОглавлениеEl apartamento-palomar de Palazzo Massimo era propiedad de la familia Fendi, la de los bolsos, y poseía un excelente pedigrí como nidito de amor para senadores (el edificio del Senado, Palazzo Madama, se encontraba a pocos metros), arquitectos municipales y otros personajes pudientes. Se trataba de un lugar idóneo para impresionar a las conquistas femeninas, siempre que estas poseyeran unas piernas robustas y un espíritu aventurero. Había que subir cuatro pisos de los de antes para llegar a la puerta del apartamento, estrechísima, tras la cual comenzaba otra escalera igualmente estrecha que conducía a otra escalera y a la «lavandería», donde estaba previsto ubicar la lavadora e incluso, según los agentes inmobiliarios, al personal de servicio, a condición de que dicho personal consistiera en una sola persona de estatura inferior a 120 centímetros con aptitudes para el contorsionismo.
Saliendo de la lavandería y volviendo a subir por la primera escalera se accedía, a mano derecha, a una tercera escalera que conducía a un dormitorio pequeño y a un baño, y, a mano izquierda, a una estancia abuhardillada en la que era imposible no golpearse la cabeza y a una cocinilla diminuta (la nevera era un minibar) pensada, con toda lógica, para que cupiera, sin desperdiciar un centímetro, esa persona enana y contorsionista que dormía más abajo. Una cuarta escalera llevaba al salón, espléndido, con vistas al oeste, al sur y al este.
La quinta escalera, metálica y bamboleante, conducía a una habitación aérea, una garita llena de cielo en la que estaba previsto instalar un jacuzzi (imagino que el modelo especial para contorsionistas enanos). Ya he dicho que los anteriores inquilinos no solían dedicar el apartamento a un uso familiar, sino, digamos, recreativo. Nosotros dudamos un poco, pero nos pareció evidente que una vez llena la bañera todo se habría venido abajo, y renunciamos. En esa garita acabé poniendo una mesa y una silla, y en ella, al cabo de un tiempo, escribí una cosa que se publicó bajo el título de Historias de Nueva York.
Fue complicado meter muebles ahí dentro. Casi tanto como conseguirlos. Nuestros bártulos habían viajado en barco desde Baltimore hacia Nápoles, y allá por noviembre, al cabo de una travesía que duró meses, fuimos informados de que se encontraban ya en las aduanas napolitanas. Comprobamos que era imposible sacarlos de allí: siempre faltaba un papel, un trámite, una autorización. Casualmente, uno de esos días entrevisté al entonces ministro del Interior, Giuseppe Pisanu, y tras la conversación formal charlamos un momento sobre cosas intrascendentes. Le comenté lo mío con las aduanas de Nápoles y no se extrañó en absoluto. «Deben de esperar una propina», sentenció. Llamó a uno de sus colaboradores, un ex agente de la CIA (hablo en serio), y le encargó que telefoneara a Nápoles. Dos días más tarde, los trastos estaban en Roma. Sin propinas, que yo sepa.
Ya he dicho que la puerta del apartamento era estrecha. Me tocó una nevera en una rifa de la Asociación de la Prensa Extranjera (sigo hablando en serio) y hubo que dejarla en el rellano, porque no cabía. Al final la desmontamos fuera y volvimos a montarla en el interior. Pero el sofá, procedente de los grandes espacios de Washington, vía Nápoles, era de una pieza. Hizo falta contratar una grúa e iniciar los consiguientes trámites municipales (que a día de hoy aún deben de seguir su curso, supongo) para subir el sofá hasta la azotea y desde allí, con cuerdas, introducirlo por una ventana. Ese era el plan.
El plan tenía sus complicaciones, porque entre el lugar donde podía colocarse la grúa y el tejado del edificio había una columna del estadio de Domiciano, con un par de milenios a cuestas y algún beodo meando en el pedestal; también había un señor que cobraba por aparcar en una plazoleta de aparcamiento gratuito, la señora madre del señor que cobraba por aparcar y algún turista despistado. Con la fachada tampoco se podía bromear, porque era la del Palazzetto Istoriato. Vista de lejos parecía, como todo, una ruina carcomida por la vegetación y la roña, pero no era necesario fijarse demasiado para apreciar, pese al desgaste, los frescos renacentistas que decoraban el exterior del muro con escenas del Viejo Testamento.
La grúa estaba ya contratada cuando llegó Paolo, con un grupo de tipos silenciosos. No me pregunten quién era Paolo, porque nunca llegué a saberlo con exactitud: tal vez fuera el encargado de las obras en el piso, tal vez fuera el capataz de la familia Fendi, tal vez fuera un «conseguidor» genérico, tal vez pasara por allí. A Paolo se le había ocurrido que no hacía falta ninguna grúa. «Vamos a subir hasta el tejado del palacio contiguo —propuso— y desde ahí estos amigos saltarán con el sofá hasta su casa.» Dijo algo así, creo. Paolo hablaba en dialecto cerrado. El proyecto era evidentemente disparatado y respondí que no, que de ninguna manera, que no merecía la pena que alguien se matara por el puñetero sofá.
Aún no había concluido la frase, con mi torpe manejo del idioma, y Paolo estaba ya cargando el sofá con su tropa y alejándose, escaleras abajo. «Non fa niente, non fa niente, sono moldavi», iba explicando, coreado por los propios moldavos: «Niente, niente». Y así, «niente, niente», al cabo de un rato Paolo y sus moldavos voladores aterrizaron sobre la casa con el sofá. No hubo víctimas ni daños materiales, salvo alguna teja rota.
Nuestro apartamento tenía sus inconvenientes. El edificio, sin embargo, era majestuoso. Y no lo digo solamente por el campanario, la capilla y los curiosos milagros de San Felipe Neri. Los mismos sótanos, construidos hace unos dos mil años, habrían sido un monumento histórico en cualquier otro sitio. Sobre ellos se alzó la grada sur del estadio de Domiciano, lo que hoy llamamos Piazza Navona. Los muros del edificio, o de los edificios, porque se trataba de tres o cuatro palacios adosados y parcialmente amontonados, eran más recientes. Durante unos siglos estuvo aquí el Palazzo del Pórtico y en 1471, solo tres años después de la muerte de Gutenberg, alojó en su parte posterior, donde la fachada conservaba rastros de la decoración pictórica renacentista, un taller tipográfico en el que unos alemanes imprimían biblias. Las tropas de Carlos V, en 1527, se cargaron el pórtico, la imprenta y todo lo demás; cuando terminaron de saquear la ciudad, del antiguo palazzo, propiedad de la familia Massimo, papistas y enemigos del emperador, no quedaban más que cascotes requemados.
El palacio contemporáneo fue terminado en 1536 con una extraña fachada ventruda, siguiendo la forma redondeada que indicaban los cimientos del estadio, y adornada con columnas. Esa parte central recibió el nombre obvio de Palazzo Massimo alle Colonne, por la familia propietaria (los príncipes Massimo, vieja aristocracia de la creada por los papas y conocida como «nobleza negra», viven todavía en el primer piso) y por las columnas. Era un palazzo porque en Roma cualquier edificio grande y más o menos comunal es un palazzo. Aunque un poco venido a menos, también era un palacio en un sentido tradicional.
Junto al palacio de las columnas estaba el otro Palazzo Massimo, el de Pirro. Los romanos llamaban Pirro al dios Marte, cuya escultura decoraba originalmente el patio o cortile donde entraban los carruajes. La estatua y otros ornamentos fueron trasladados en 1738 al Museo Capitolino. Quedaron urnas vacías en los muros, plantas que se derramaban desde un jardín del primer piso (el de los príncipes), algunos coches aparcados y un curioso silencio, inusual en el centro de Roma.