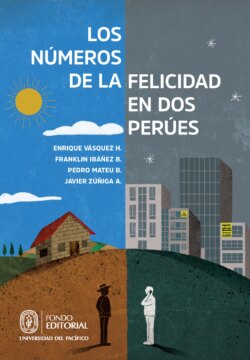Читать книгу Los números de la felicidad en dos Perúes - Enrique Vásquez H. - Страница 5
ОглавлениеCapítulo 1. Marco teórico y metodología
Este primer capítulo corresponde al marco teórico de la investigación. La felicidad y la pobreza son palabras polisémicas, ricas y variadas en sus acepciones. Existen múltiples formas de entenderlas según tiempos y lugares. Conviene comenzar esta aventura, entonces, fijando, a manera de raíces del árbol, algunas ideas fundamentales sobre ambos términos. Asimismo, resulta imprescindible determinar, con la precisión del caso, la manera en que entenderemos «felicidad» y «pobreza» en la presente investigación.
La felicidad (re)aparece
¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que las personas más buscan o desean? ¿Qué es aquello que los Estados deben asegurar y promover para el conjunto de la sociedad? Durante mucho tiempo, la respuesta a la última pregunta se ha concentrado en indicadores económicos como el producto interno bruto o el producto nacional bruto (Lepenies, 2016). La visión de los dirigentes políticos se ha centrado en elevar el PIB, el PNB u otros semejantes, como sus variaciones per cápita. Un límite concreto de estos índices o indicadores es que de algún modo comprenden al ser humano ante todo como un agente económico que consume, que gasta, que produce. Por lo tanto, los gobernantes podrían entender a sus poblaciones como a clientes: personas que necesitan dinero y bienes como primera prioridad para satisfacer sus necesidades y lograr un determinado estilo de vida. ¿Tiene que ser así? En esta discusión, como se verá, reaparece la cuestión de la felicidad en las últimas décadas.
Ciertamente era una noción clave para el mundo antiguo, pero tampoco se olvidó en el mundo moderno. La escuela utilitarista clásica de Bentham y J. S. Mill sostenía fervientemente que el objetivo del Gobierno debería ser maximizar la felicidad, en tanto que nada es más valioso que esta (Bentham, 2000; Mill, 2014). El utilitarismo «acepta como fundamento de la moral la Utilidad, o el Principio de la mayor Felicidad, mantiene que las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad, incorrectas en cuanto tienden a producir lo contrario a la felicidad» (Mill, 2014, p. 60). En efecto, entendían la utilidad casi como sinónimo de felicidad –y esta como aumento del placer y disminución del sufrimiento–. Pero, con el tiempo, un equívoco del lenguaje ordinario común o una excesiva preponderancia de lo cuantitativo y material acabaron reduciendo el sentido del término «utilidad» a las ganancias económicas, como se dice con frecuencia en los negocios. No obstante, los utilitaristas clásicos entendían la utilidad como mucho más que dinero. Pese a la posterior importancia y vigencia del utilitarismo como enfoque económico y de gobierno, la presencia de la felicidad en estas discusiones se redujo en cuanto el término utilidad estrechó su significado.
Un hito en el resurgir de la felicidad en el mundo contemporáneo fue, sin duda, la preocupación del Reino de Bután por proveer de esta a su población. Así, en 1972 se dio inicio a un índice denominado felicidad nacional bruta (FNB) o felicidad interna bruta (FIB). El indicador de referencia del Estado de Bután incluye al menos nueve dimensiones que se consideran básicas para la felicidad (Ura et al., 2012). Cuatro décadas después, la Asamblea General de la ONU adoptó la felicidad como un criterio fundamental para guiar las políticas públicas (ONU, 2011) y encargó para el año 2012 la emisión del primer Informe mundial de la felicidad – World Happiness Report (Helliwell et al., 2012). La felicidad vuelve así, progresivamente, al centro de la política. Casos concretos son la creación de un Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo en Venezuela (2013), la Secretaría del Buen Vivir en Ecuador (2013), y un Ministerio de la Felicidad en los Emiratos Árabes Unidos (2016) y en el estado indio de Madhya Pradesh (2017).
Por otro lado, la felicidad ocupa un lugar importante en la cultura contemporánea. Se la aborda desde diversas profesiones y ramas como la psicología, la economía, la antropología, la neurociencia, incluso desde la administración y la gestión de personas. Hoy existe literatura –alguna profunda, alguna superficial– para ser felices; también, cursos y talleres, música de relajación, libros de autoayuda, e incluso pastillas. Algunos de los autores conocidos de la supuesta ciencia de la felicidad son Tal Ben-Shahar (2007, 2009, 2010, 2012), Sonja Lyubomirsky (2008, 2014), Daniel Gilbert (2017) y Ed Diener y Martin Seligman (2002). No ha faltado quien vea en este anhelo una oportunidad de negocio o incluso de explotación de otras personas (Cabanas & Illouz, 2019). Tampoco ha faltado quien se dedique a desmontar la necesidad y mediocridad de muchos de los supuestos gurús y sus teorías pseudocientíficas. Es conocido el caso de Brown, Sokal y Friedman (2013, 2014), quienes critican ferozmente a algunos portavoces de la psicología positiva. Con todo, y más allá de estos debates, hay algo que está fuera de duda: la felicidad está de moda nuevamente.
Pero ¿de qué se está hablando? ¿Es posible alcanzar la felicidad? Si lo es, sería deseable que el Estado o el sector privado la promuevan; y que cada uno se dedique a ello con ahínco. Pero ¿en verdad es factible? Se debe comenzar por la pregunta central: ¿qué es la felicidad? ¿Un estado de ánimo? ¿Un sentimiento? ¿Un sinónimo de alegría o contento o dicha? ¿Un equilibro químico, electromagnético o neurológico? Hoy existe una abundante discusión teórica y métrica para concebir y medir la felicidad. Estos esfuerzos se resumen en las ideas planteadas por las escuelas eudaimonista y hedonista –de los términos griegos eudaimonia y hedone–, con clara primacía de la primera. Dada la extensión de la materia y la cantidad importante de autores, no es posible reseñar aquí todas las escuelas que han tratado el tema en la historia. Bastará con profundizar en las dos corrientes mencionadas, puesto que aún mantienen gran impacto en la comprensión contemporánea de la felicidad y sus estudios6.
Algunos apuntes lingüísticos e históricos
Preguntar a alguien «¿qué es la felicidad?» supone toparse con un amplio abanico de significados y sentidos. Por ello, conviene un breve repaso de los vocablos y la evolución de sus concepciones asociadas. La palabra española «felicidad» tiene su origen en el término latino «felicitas», cuyo campo semántico es amplio. En el mundo romano, podía significar desde alegría y placeres hasta fortuna, buen destino e incluso fecundidad. De hecho, felicitas lleva por raíz felix, cuyo origen está relacionado con la agricultura. Felix significa fecundo, fértil, fructífero; de allí que también haya devenido en próspero, afortunado, favorable. En un sentido general, se puede decir que una persona feliz es aquella afortunada; que posee una buena suerte o destino; que ostenta bienes y riqueza; o simplemente es feliz porque es fecunda o productiva. Todas estas connotaciones mantienen alguna vigencia hasta el día de hoy. Recogiendo estos múltiples sentidos, el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española señala tres significados para la palabra «felicidad»: «Estado de grata satisfacción espiritual y física», «Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Mi familia es mi felicidad» y «Ausencia de inconvenientes o tropiezos» (Real Academia Española, 2014).
Más atrás en el tiempo, en el mundo griego, los términos más usados para hablar de la felicidad son eudaimonia –como sustantivo– y makários –como adjetivo–. Los griegos fueron los primeros que teorizaron sobre la felicidad. Conviene comenzar por el segundo término. Makários se puede traducir como «feliz», «dichoso» o «bienaventurado». En los textos griegos más antiguos, este adjetivo, o uno semejante, solo se aplicaba a los dioses. Solo ellos están por encima de las preocupaciones y tribulaciones (Lefka, 2006). Por ejemplo, sostenía Jenófanes que solo un dios está por encima de los vaivenes de la vida, siempre idéntico a sí mismo, imperturbable (Kirk, Raven, & Schofield, 1987). Platón pone en labios de Sócrates la siguiente conclusión: «Los males no habitan entre los dioses, pero están necesariamente ligados a la naturaleza mortal y a este mundo aquí. Por esa razón es menester huir de él hacia allá con la mayor celeridad, y la huida consiste en hacerse uno tan semejante a la divinidad como sea posible, semejanza que se alcanza por medio de la inteligencia con la justicia y la piedad» (Platón, 1988). Aristóteles (1985), en el libro X de la Ética nicomaquea, refrenda el mismo pensamiento. La felicidad plena era un privilegio propio de los dioses.
De todos modos, allí podía notarse un modelo o meta que los humanos quisieran también alcanzar. Es así que, posteriormente, comienza a utilizarse el adjetivo para calificar a los muertos, en particular a los héroes, quienes al abandonar el mundo logran estar por encima de los avatares e infortunios (Hesíodo, 1978; Homero, 1993). De manera similar, y con posterioridad, se aplica también a los sabios, quienes conocen la verdad y saben vivir. Aunque la anterior no fuese necesariamente una creencia ampliamente extendida entre la muchedumbre, al menos se encuentra en los pitagóricos, Empédocles y Platón (1986). Por último, Sócrates anuncia que cada uno debe y puede cuidar de sí (Platón, 1981). Por tanto, para Sócrates sí sería posible que las personas comunes accedieran al menos a cierta virtud y, así, a su felicidad.
En este breve repaso histórico, conviene recordar la expresión cristiana de la felicidad, en particular el célebre discurso de Jesús conocido como las bienaventuranzas. En Mateo 5 y Lucas 6, los evangelistas ponen en boca de Jesús la palabra «felicidad» (makárioi, plural) para invitar a las personas a sumarse al proyecto de la construcción de su reino. ¡Felices los pobres! Las bienaventuranzas son felicitaciones por acoger el plan de Dios o ser parte de él. Como señalan Mateo y Lucas, existen muchas razones para ser feliz: luchar por la justicia, trabajar por la paz, practicar la compasión, ser manso de corazón, etcétera. Entonces, en el núcleo de la promesa cristiana, en el mensaje evangélico, ciertamente está también la felicidad. Como apunta Arens (2004), es significativa la cantidad de veces que se utilizan en el Nuevo Testamento términos cercanos a la felicidad: «el regocijo/arse, exulta/ción (agall – 16 veces), la alegría/arse (chara chairo’ χαρά 131 veces), y celebrar con júbilo (euphraino’ 16 veces)» (p. 75).
Así como el cristianismo, que ha impregnado la cultura occidental y, en cierto modo, la universal, otras religiones también han aportado a la comprensión de la felicidad. Por citar un solo ejemplo adicional, los reportes mundiales de la felicidad incluyen de manera regular referencias al budismo (Helliwell et al., 2012, 2015, 2016). La comprensión budista de una vida buena contiene al menos tres enseñanzas relevantes para las personas que hoy buscan la felicidad. Primero, supone un gran esfuerzo para la persona, pues implica la práctica de virtudes y la liberación de ciertas ilusiones como el vano placer desenfrenado. Segunda, el sentido de la vida no está en el poseer obsesivamente ni tampoco en el desposeer totalmente, sino que existe un camino medio, un equilibrio. Por tanto, sería posible maximizar el bienestar con un mínimo de consumo (Mutakalin, 2014). Tercera, la compasión, la benevolencia y la empatía con los demás, incluyendo las criaturas no humanas, deben ser cultivadas de manera especial.
Escuela eudaimonista de la felicidad
Volviendo a los griegos, ellos utilizaban la palabra «makários», o «makárioi», para referirse a la persona feliz o los felices. De otro lado, para teorizar sobre la felicidad o conceptualizarla, era más común usar el término «eudaimonía», que se puede traducir como «felicidad», «bienestar», «buen vivir», entre otros. Aunque los pensadores clásicos, e incluso el pueblo amplio, utilizaban el término «eudaimonía», no se ponían de acuerdo sobre su significado. Aristóteles lo constata con una formulación que podría ser muy actual:
¿Cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Sobre su nombre casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz [...] Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas como el placer, o la riqueza, o los honores [...]. (Aristóteles, 1985, p. 134-135)
Para responder la pregunta existen al menos dos importantes escuelas en la antigüedad clásica: la eudaimonista y la hedonista. El principal autor del primer enfoque, la escuela eudaimonista, es Aristóteles (1985). Su concepción de la felicidad se puede comprender desde dos puntos de vista catalogables como forma y fondo. Desde el punto de vista de la forma, la felicidad se define por sus propiedades, por sus características o por las funciones que cumple, mientras que, desde el punto de vista del contenido o fondo, se examina qué es aquello que procura o logra la felicidad.
En cuanto a la forma, la felicidad se concibe como el fin último, la meta máxima o el propósito final de la vida. Es aquello que da sentido y organiza todas nuestras metas y objetivos intermedios. Uno estudia para graduarse; se gradúa para trabajar; labora para desarrollarse profesionalmente y obtener medios para vivir decentemente, etcétera. A fin de cuentas, todo termina en la palabra felicidad. Quienes departen con amigos, se casan o practican deporte comparten el mismo motivo: ser felices. Tanto las actividades breves o cortas como los grandes proyectos tienen como telón de fondo la felicidad. Entonces, esta es fin en sí mismo: lo único que no se busca con vistas a algo más sino que es la última explicación a los actos y proyectos que una persona realiza. Es el para qué de toda nuestra vida. «¿Y para qué quiero ser feliz?». Pues para nada más, porque la felicidad explica todo. Por otro lado, la felicidad así descrita supone la realización de una vida o de un proyecto vital, es decir, alguien la alcanza progresivamente en la medida en que logra las metas o hitos intermedios que se propuso como parte de su gran proyecto. Esta realización progresiva es eminentemente un asunto personal, es decir, es una actividad que uno mismo realiza. Nadie puede ser feliz si no pone de su parte. La felicidad no se hereda, se logra por uno mismo. En suma, la felicidad es proceso y resultado logrado por el propio sujeto, está en manos de cada uno.
Esta descripción desde el punto de vista formal no dice hasta ahora nada sobre cuál es el contenido de la felicidad, y, por lo tanto, dice poco sobre cómo lograrla. Simplemente estaría afirmando que lo fundamental es cumplir con las expectativas de vida; lograr satisfacer los anhelos mayores, cualesquiera que estos sean. No se juzga el contenido de la felicidad mientras este sea un proceso de largo aliento que satisfaga las propiedades descritas, como lograrse por uno mismo o que sea buscada por ella y no por algo adicional a ella, etcétera. En los debates contemporáneos, este elemento ha sido recogido por diversas escuelas mediante la expresión «satisfacción de vida» o «satisfacción vital» –life satisfaction–. Estas escuelas valoran la complacencia por haber alcanzado las metas. Lo curioso es que alguien podría cumplir los objetivos de su vida y, sin embargo, no sentir o experimentar aquello que se llama alegría. Una persona muy satisfecha con todo lo que ha logrado puede no estar contenta con ello.
Por eso es también importante revisar cuál es el fondo o el contenido de la felicidad, como hizo Aristóteles. Analizó cuatro candidatos a ser el mejor contenido de la felicidad. Observando lo que sus contemporáneos anhelaban o perseguían en la vida, él sostenía que existen algunas maneras de vivir comunes asociadas a ciertos bienes principales: el placer, el honor, las riquezas y las virtudes. El primero de ellos es el placer, al cual muchos han dedicado la mayor parte de su tiempo. El problema con los placeres, para que sean reconocidos como el mejor contenido de la felicidad, es que todos son de corta duración y superficiales. Así sucede en particular con los placeres físicos, si bien nuestra constitución fisiológica requiere ciertamente de ellos. Desde la definición formal de los párrafos anteriores, se nota que sería contradictorio que la felicidad, en tanto proyecto que reúne todas las metas de la vida, consista sobre todo en la suma de placeres, ya que no son profundos ni duraderos.
Una segunda opción es el honor, la buena fama o admiración. Después de todo, nuestra constitución psicológica lo confirmaría: los seres humanos parecen vivir necesitando y esperando el reconocimiento otorgado por otros, o por lo menos de parte de las personas que consideran valiosas. No obstante, Aristóteles creía que este bien tampoco podía ser el centro de la felicidad, puesto que depende de quien lo otorga más que de quien lo recibe; y, como se ha visto, por la propiedad formal de la felicidad, esta consiste en la realización por cuenta propia del proyecto de vida. Debe estar más en manos propias que ajenas. Uno puede lograr las metas de su vida y no ser reconocido por los demás por capricho, rivalidad o incluso razones extravagantes. Vivir sediento sobre todo de la opinión de terceros contradice el principio de que la felicidad depende primero de uno mismo.
Un tercer candidato para otorgar la felicidad, tanto en la época de Aristóteles como en la nuestra, es el dinero. Sin embargo, ya en el mundo clásico era evidente que este no podía ser el núcleo de la vida, puesto que es solo un medio de cambio. Por ejemplo, no se consigue el dinero por acumularlo en sí, sino más bien para gastarlo en cosas que valen la pena: una cena con amigos, ropa decente, satisfacer necesidades materiales inmediatas y básicas como la comida, o proyectos de mayor envergadura como una carrera universitaria o la crianza de los hijos. Entonces, si bien necesitamos riquezas materiales para vivir, no se buscan estas por sí mismas sino para adquirir bienes que se consideran más valiosos e importantes. En cambio, la avaricia, la mezquindad y la avidez por la riqueza no conducen a nada bueno, como enseña la leyenda del rey Midas.
Después de evaluar los tres bienes anteriores, Aristóteles no los descarta por completo sino que los considera necesarios e importantes para calificar a alguien de feliz. Son ingredientes o componentes de la felicidad. Sin embargo, no constituyen su componente central. Más bien, concluye que la mejor opción podría representarse en una vida de acuerdo con la virtud, la cual está en función de la razón, nuestra característica particular como especie. El ser humano es el animal racional. Si la razón es aquello que lo distingue de otros animales y seres animados, es a partir de su desarrollo que el ser humano se constituye como tal. Por tanto, su felicidad debería radicar en lograr ser plenamente humano, es decir, vivir de acuerdo con la razón. A este respecto, es importante señalar que la vida conforme a la razón no se reduce únicamente a la virtud intelectual, es decir, no solo la capacidad de cálculo, la intuición, la creatividad y la innovación –virtudes muy de moda actualmente y que suelen utilizarse para calificar a alguien de inteligente–. La razón es una sola y tiene diversos usos, o al menos diversos dominios de aplicación. Así como se requiere de la razón para resolver problemas matemáticos, también es necesaria para resolver problemas prácticos en un sentido original del término «práctica»: acción. Un problema práctico, por ejemplo, es un dilema ético. ¿Se debe denunciar la injusticia o quedarse callado por conveniencia? ¿Para avanzar más rápido con los proyectos personales es lícito evadir ciertas reglas sociales? Estas dos preguntas enuncian situaciones en las que la inteligencia práctica, que indica cómo orientar la vida, es necesaria. El animal humano debe usar su razón para resolver estas cuestiones. Es tan inteligente el que puede resolver un problema de cálculo avanzado como el que sabe usar su intelecto para conducir su vida de manera justa y honrosa.
Lamentablemente, estas observaciones sobre el fondo de la felicidad o su contenido han sido descuidadas en muchas de las escuelas contemporáneas que la investigan. Estas la reducen, quedándose supuestamente con lo más característico de Aristóteles –los elementos formales–, a preguntas como el estar satisfecho con la vida. Pero, al no incluir elementos del contenido, no es posible evaluar si las metas son dignas, justas, nobles o valiosas más allá del propio punto de vista del agente. Así, el elemento aristotélico del fondo o contenido queda relegado y, hoy, a veces se suele llamar solo eudaimonista al conjunto de propiedades formales. Básicamente, el eudaimonismo contemporáneo –como aparece en el Informe mundial de la felicidad (Helliwell et al., 2012)– solo se limita a evaluar si alguien logró sus metas, sin importar si estas son buenas, malas o banales.
Escuela hedonista de la felicidad
Ahora se revisará otra influyente escuela del mundo clásico que también sigue presente hoy en las aproximaciones a la felicidad. Se trata del hedonismo. Promovida en especial por Epicuro, la escuela hedonista sostiene que el contenido de la felicidad, o el máximo fin de la vida, debe ser la búsqueda del placer (Epicuro, 2012). Ya en la época de Epicuro, decían sus críticos que, si el placer fuera el fin más importante de la vida humana, se la estaría reduciendo a una vida de cerdos. Le imputaban: ¿no son acaso los licenciosos quienes viven más cerca de la bestialidad que del mundo humano? A esta crítica se sumaban los rumores que corrían sobre un estilo de vida desenfrenado que Epicuro y sus discípulos practicaban (Fernández-Galiano, 1988). Sin embargo, el propio Epicuro desmentía que su doctrina sostuviera tales afirmaciones. «Así pues, cuando afirmamos que el gozo es el fin primordial, no nos referimos al gozo de los viciosos y al que se basa en el placer [físico o sensual], como creen algunos que desconocen o que no comparten nuestros mismos puntos de vista o que nos interpretan mal, sino al no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en el alma» (Epicuro, 2012, pp. 90-91). La cita anterior es tomada de la célebre Carta a Meneceo. Del texto, se destaca que él no se refería a los placeres desenfrenados. Sabía bien que los excesos traen sufrimiento, lo cual es por naturaleza contrario al placer.
Epicuro analiza los placeres y propone una tipología muy rica de ellos. Enseña que se debe explorar mediante la razón la manera correcta de disfrutar de los placeres, pues no todos poseen el mismo valor. Un hombre feliz es quien aprende a disfrutar de los placeres necesarios. Por ejemplo, es importante eliminar la situación de hambre, es decir, pasar de la insatisfacción del hambre a la satisfacción vital por una comida sencilla aunque nutritiva. En cambio, quien busca el placer de la comida exquisita abundante a menudo puede terminar en lo contrario. ¡Qué buen consejo para el mundo contemporáneo! El hombre de hoy a veces termina indigestado de tanto alimento o padeciendo los males de una comida que considera «deliciosa» pero que sabe que es insana, como la fast food. Puede bastar, entonces, el placer de las pequeñas cosas, el saber disfrutar de la vida que uno tiene. No se trata de almorzar en el mejor restaurante del mundo, sino de comer con agradado aquello que realmente alimenta el cuerpo. Lo mismo se podría decir de los placeres del alma: una buena amistad o una buena conversación pueden nutrir el espíritu más que los excesos de placeres físicos innecesarios. En suma, es el saber vivir y el saber disfrutar de los placeres lo que conduce a la felicidad. Consumir en abundancia, en cambio, no nos lleva a la felicidad sino al desperdicio (Schuldt, 2013).
En los debates contemporáneos, las escuelas denominadas hedonistas hacen hincapié en el cómo uno disfruta o cómo uno vive la vida. A diferencia de la escuela eudaimonista, entonces, puede que uno no haya logrado todas las metas que se propuso pero haya conseguido disfrute y gozo con aquello que sí obtuvo. Las escuelas hedonistas contemporáneas ponen poca atención en el hecho de que Epicuro concedía a la sensatez o prudencia un lugar especial en la búsqueda de la felicidad. Los placeres nos conducen a la felicidad, pero no se trata de una entrega ciega a ellos, sino por medio de la sabiduría. Esta enseña si conviene un placer o su postergación, o qué placeres son preferibles a otros, etcétera. Este elemento coincide también con la sabiduría o virtud presente en la filosofía aristotélica, y hoy en día pasa desapercibido incluso en las mediciones econométricas y psicométricas.
«Felicidad» en este libro
Como se acaba de apreciar, las escuelas eudaimonista y hedonista tuvieron un gran impacto en la historia de la felicidad. A veces también son identificadas como felicidad evaluativa –evaluative happiness– y felicidad afectiva –affective happiness– (Helliwell et al., 2012), aunque los acentos de estos términos no recogen todo aquello que la tradición consideraba importante. Actualmente, no hay una teoría alterna que se considere dominante. Muchos teóricos ensayan concepciones varias que recogen algunos aspectos de la discusión apenas reseñada. La literatura es abundante y muestra la dispersión de las visiones asociadas, como muestran las reseñas o estados de la cuestión provistos por Veenhoven (1997) y Prasoon y Chaturvedi (2016). Con casi 20 de años de diferencia entre ambas revisiones, se constata una explosión de concepciones de la felicidad.
La visión más difundida tal vez sea aquella adoptada por el Informe mundial de la felicidad, que, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, cubre casi todos los países del planeta, es decir, es el informe de mayor envergadura y difusión. Su autoría corresponde a los investigadores encargados John Helliwell, Richard Layard y Jeffrey Sachs (2012, 2015, 2016)7. Ellos se concentran en la pregunta siguiente: «Después de considerar todas las cosas, ¿cuán satisfecho está usted con su vida como un todo en estos días?» –«All things considered, how satisfied are you with your life as a whole these days?»–. Como se aprecia, hay una proximidad con el modelo aristotélico, puesto que se examina la vida como un todo, con las metas alcanzadas y las no alcanzadas. Se interroga sobre una evaluación de la vida, no sobre si uno está contento o alegre. Es cierto que lo último podría ser fruto de lo anterior: una vida de metas cumplidas ciertamente debería producir gozo. Pero son dos elementos que, como se ha visto, desde la antigüedad no necesariamente están juntos.
Entre los esfuerzos internacionales destaca también el Better Life Index, desarrollado por la OCDE (OECD, 2020). A diferencia del Informe mundial de la felicidad, este indicador equipara a la felicidad con 11 dimensiones de bienestar: vivienda, empleo, educación, compromiso cívico, satisfacción, balance vida-trabajo, ingresos, comunidad, medio ambiente, salud y seguridad. Año a año, indicadores para estos atributos son calculados para los 37 países que conforman la OCDE. Sin embargo, estos no son agregados en un único índice de felicidad. Asimismo, resalta también la labor del Banco Mundial (2014), que viene alentando el encuentro entre los países latinoamericanos Ecuador, México, Venezuela y Bolivia con el asiático Bután, pionero en la felicidad de Estado, con el objetivo de aterrizar algunas de las políticas butanesas en esta parte del globo.
El equipo de la presente investigación decidió comprender la felicidad en términos amplios, incluyendo más de una dimensión y definición como las presentadas. Se utilizó un instrumento aceptado internacionalmente, el cual fue desarrollado por Hills y Argyle (2002). Se lo conoce como el «Cuestionario de la felicidad de Oxford» (The Oxford Happiness Questionnaire, OHQ). Este fue a su vez inspirado por una versión más temprana conocida como el «Inventario de la felicidad de Oxford» (OHI por sus siglas en inglés), desarrollado por Argyle, Martin y Crossland (1989). Estos autores definieron la felicidad a partir de tres componentes psicológicos principales. El primero se centra en la frecuencia y grado de sensaciones, emociones y/o sentimientos positivos. El segundo corresponde al nivel promedio de satisfacción a lo largo de un período determinado. El último mide la ausencia de sentimientos negativos como la ansiedad y la depresión.
Para el presente estudio, el instrumento que se aplicó (OHQ) permitía tal comprensión de la felicidad mediante 29 preguntas (Hills & Argyle, 2002). Así, la definición de felicidad que se utilizó es compleja, amplia, comprehensiva y, en cierto sentido, ambiciosa. Debido al alto grado de abstracción de algunas de estas preguntas, a ciertas personas –sobre todo con bajo o ningún nivel de instrucción formal– se les hacía muy difícil responder en la encuesta. Por tanto, se aplicó en esos casos una versión resumida de 8 preguntas en vez de las 29. Los propios creadores del cuestionario, Hills y Argyle (2002), habían anotado esta sugerencia. Entonces, la definición que adoptamos en adelante incluye elementos que evalúan el estado de ánimo –componente hedonista–, el cumplimiento de las metas –componente eudaimonista– e incluso algunos elementos actitudinales como el optimismo –más propio de la psicología positiva contemporánea (Diener & Seligman, 2002).
La pobreza, un mal por erradicar
Pasemos ahora al segundo elemento clave del marco teórico. La pobreza sigue siendo uno de los males más grandes del mundo. Cada minuto que pasa, 75,9 personas caen en la pobreza (World Data Lab, 2020). En consecuencia, casi 7 millones de seres humanos se encuentran hoy en condición de pobreza (World Data Lab, 2020); es decir, viven con menos de US$ 1,90 al día (Banco Mundial, 2020b). Sin embargo, esta concepción de pobreza ha quedado corta en los últimos años, pues ¿acaso vivir con US$ 2,00 al día hace que las condiciones de vida de una persona realmente mejoren? ¿O el recibir ingresos suficientes para comprar una canasta de alimentos garantizan también un buen acceso a la salud, la educación, la cultura, entre otros? La respuesta a ambas interrogantes es no.
Por ello, el estar por encima o debajo de un «número mágico» no puede ser considerado como un criterio único e inapelable para establecer quiénes son pobres y quiénes no. En consecuencia, diversas instituciones internacionales (OPHI & UNDP, 2019), así como investigadores de la materia (Alkire & Foster, 2011; Sen, 1976, 1999; Townsend, 2006), vieron necesario establecer una nueva medida de pobreza que permitiera capturar mejor esta diversidad de carencias asociadas con el «ser pobre». Así nació el Índice de Pobreza Multidimensional (Alkire & Foster, 2011). En las siguientes páginas de este libro, se realizará un viaje a través de la pobreza, para conocer qué es y cómo ha sido cuantificada a lo largo del tiempo.
Una definición de pobreza
La pobreza representa una situación o condición negativa: un problema central para todas las sociedades en todo tiempo y lugar. Las Naciones Unidas identificaron la eliminación de la pobreza como el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible8. Es un problema económico, social y moral. La pobreza no solo afecta la supervivencia y el desarrollo material sino también la integración social, la satisfacción de vida y en particular la felicidad, como se espera demostrar en los siguientes capítulos. Recientemente, Adela Cortina (2017) ha logrado que la Real Academia Española incorpore en su diccionario el término «aporofobia», para expresar el rechazo a las personas pobres.
Definir la pobreza no es una tarea sencilla (Alcock, 1993). Etimológicamente, la palabra «pobreza» viene derivada del latín pauper-pauperis –paucus, «poco»; parire, «engendrar»–. Así, el término está asociado a la infertilidad: engendrar poco. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1977), el concepto de pobreza es entendido como un limitante al desarrollo humano. En ese sentido, el ser pobre implica la pérdida de atributos básicos del desarrollo, como una vida larga, saludable, digna, libre y con respecto propio y por los demás. Desde el ámbito académico, una de las primeras aproximaciones está dada por Oppenheimer y Harker (1996), quienes definen la pobreza como la ausencia de lo material, lo social y lo emocional en comparación con el promedio de la sociedad. Asimismo, Townsend (2006) aborda la pobreza como la insuficiencia de recursos necesarios para cumplir con las costumbres y demandas de la sociedad. Por otro lado, Sen (1999) conceptualiza la pobreza como la falta de capacidades que tiene una persona para participar completamente en la sociedad. Mientras que Hammill (2009) la define como la imposibilidad que enfrenta una persona para satisfacer sus necesidades básicas.
Un primer intento de medir la pobreza: el ingreso y el gasto
Por mucho tiempo, hablar de pobreza ha sido equivalente a hablar de «insuficiencia de ingreso para comprar una canasta básica de bienes» (Alcock, 1993). En esa línea, durante varias décadas fue predominante una visión monetaria, unidimensional y simple: pobre era quien estaba bajo la línea de la pobreza. Dicha línea internacional fue en algún momento de un dólar (US$ 1) al día por persona. Hoy es de US$ 1,90 (Banco Mundial, 2015). El dinero es un indicador sintético: permite convertir o sintetiza necesidades y bienes en un valor monetario único. Se puede relacionar con el sentido común del ciudadano promedio en sociedades de libre mercado, quien capta fácilmente que «todo tiene precio». Esta concepción ofrece una ventaja importante frente a otras: es fácil de cuantificar y medir. De ahí que sea útil para hacer comparaciones, no solo entre personas en una misma sociedad sino también entre sociedades diversas –después de ciertos ajustes y conversiones–, dada la internacionalidad del dólar.
Al mirar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 –acabar con la pobreza en todas sus formas–, muchas de las respuestas residen en incrementar el ingreso de las personas (ONU, 2020). Asimismo, en el Perú, el INEI (2019a) continúa calculando la incidencia de pobreza a partir de una línea monetaria, la cual, con base en el gasto mensual, indica si un hogar es capaz o no de comprar una canasta básica de consumo. Esta línea evoluciona con el tiempo y se amolda a la realidad geográfica de las personas.
Figura 1 Evolución de la línea de pobreza en el Perú (2007-2018)
Fuente: INEI (2019a). Elaboración: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2019).
De acuerdo con esta definición, al año 2018, el 20,5% de los peruanos eran pobres. Sin embargo, este número se duplica si observamos solo el mundo rural, en donde el 42,1% de los habitantes se encuentran en situación de pobreza (INEI, 2019a). En particular, Cajamarca es el departamento con mayor porcentaje de pobreza monetaria (46,8%) (INEI, 2019a). Asimismo, las personas pobres del país son principalmente los niños de entre 0 y 4 años (30,6%) y de entre 5 y 9 años (29,2%) (INEI, 2019a). Sin embargo, los resultados ofrecidos por la visión de pobreza como insuficiencia de ingreso no han sido aceptados por todos (Baulch & Masset, 2003; Tran, Alkire, & Klasen, 2015). En consecuencia, una concepción de la pobreza ha surgido en el mundo: la pobreza multidimensional.
Más allá del ingreso: el concepto de pobreza multidimensional
La pobreza no solo consiste en la falta de ingresos o riqueza económica. Una comprensión más amplia de lo que el ser humano es y necesita para vivir mínimamente bien en sociedad, para llevar adelante sus planes de vida, desborda la comprensión monetaria. De ahí se explica por qué el círculo de la pobreza no se rompe fácilmente, ni siquiera cuando los individuos llamados pobres han mejorado sus ingresos. Por ejemplo, un hogar pobre que con el tiempo logra captar ingresos muy por encima de la línea de la pobreza se ubica en condiciones potenciales para salir de su situación precaria de manera definitiva. No obstante, puede invertir el dinero en tecnología –como celulares y televisores de última generación– y, aunque mejore parcialmente su calidad de vida, es muy probable que no exista un cambio profundo y que el hogar se mantenga entrampado en la pobreza. Ejemplos similares abundan en todo el globo (Banerjee & Duflo, 2012). Más importante que el acceso a la tecnología de punta es concentrarse en una nutrición adecuada, que no es igual a comer bastante y no morir de hambre. Así, por ejemplo, alimentarse de productos deliciosos –por ejemplo, excesivas golosinas o comida fast food– no es saludable. Es fundamental que los menores reciban los nutrientes adecuados que favorezcan su capacidad cerebral, en particular en los primeros años, lo cual redundará más a largo plazo en su capacidad de estudio y en que efectivamente puedan estudiar y realizar actividades que les permitan elevar su productividad y salir de la trampa de la pobreza.
La cantidad de calorías y calidad de nutrientes que alimentan el cuerpo para un correcto desarrollo, los niveles educativos alcanzados, las condiciones de vida –que sean higiénicas, al contar, por ejemplo, con sanitarios adecuados y agua potable en el hogar–, el acceso a servicios de salud adecuados, entre otros elementos, constituyen dimensiones fundamentales para vivir bien (Alkire et al., 2015). De allí que se entienda desde hace unos años a la pobreza como un fenómeno multidimensional y que las Naciones Unidas y diversos Gobiernos hayan adoptado el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como un instrumento fundamental en la comprensión y lucha contra la pobreza. En un reciente reporte de las Naciones Unidas, se encuentran algunas significativas conclusiones:
A partir de las mediciones de la pobreza pueden inferirse algunos patrones sistemáticos de privación. Las personas de las zonas rurales están mucho más expuestas a la pobreza multidimensional que la población de las zonas urbanas (un 29% frente a un 11%), aunque existe una variación entre regiones.
Casi la mitad de la población rural de todo el mundo carece de acceso a mejoras en las instalaciones sanitarias, frente a una sexta parte de la población urbana. Y la cantidad de niños y niñas que no asisten a la escuela en las zonas rurales es el doble que en las zonas urbanas. Al mismo tiempo, los habitantes de barrios marginales representan el 48% de la población urbana de los países en desarrollo y se ven privados de numerosos servicios y oportunidades, los mismos beneficios por los que muchas personas desfavorecidas migraron de las zonas rurales.
Existe una alta probabilidad de que, si un hogar sufre privaciones en uno de los diez indicadores utilizados para calcular el IPM, también las sufra en otros. Para mejorar las condiciones de los más desfavorecidos, puede resultar más eficaz adoptar un enfoque normativo intersectorial más completo que las intervenciones que se dirigen por separado a elementos particulares de la pobreza. (PNUD, 2016, pp. 54-55)
Esta comprensión multidimensional de la pobreza se debe entender como parte de un amplio esfuerzo en la economía y las políticas públicas para captar nuevos indicadores y metas sociales que recojan mejor lo que las personas desean y merecen. Es posible incluir dimensiones como seguridad ciudadana y esparcimiento al lado de educación y atención sanitaria. El IPM es flexible. Permite agregar dimensiones según requerimientos prácticos, como disponibilidad de información, y cuestiones normativas, como la opinión de la población afectada. Por ejemplo, las dimensiones deben ser fáciles de entender y valorar como tales por los propios pobres reales. De este modo, son significativas para los hacedores de políticas y la opinión pública. Aunque la representación numérica puede ser muy técnica, el contenido del IPM no deja de ser cercano al sentido común de la sociedad que se evalúa9.
Del mismo modo, concepciones más ricas sobre lo que son una persona y una sociedad decente han dado lugar a nuevos temas y enfoques, como el desarrollo humano y las desigualdades horizontales. El enfoque del desarrollo humano ha sido también central (Sen, 2000). El fin social debería ser la promoción de las libertades: que el ser humano enriquezca sus capacidades y maximice diversos desempeños sociales. Por ejemplo, la capacidad de aparecer en público con su ropa, su cultura y su lenguaje sin sentir vergüenza sino más bien respaldo o afirmación social. Estos enfoques han dado origen a programas recogidos por los Estados, agencias de desarrollo, ONG internacionales e incluso la ONU a través del PNUD. Lo que realmente importa se ha venido enriqueciendo y ampliando. Asimismo, la desigualdad tampoco es solo un problema estrictamente económico sino que incluye otras dimensiones como el respeto social o el acceso al reconocimiento público. Así, entre dos personas del mismo estrato o clase, no habiendo desigualdad económica o vertical entre ellas, puede existir, en otros términos, disparidad horizontal. Personas con los mismos ingresos pero con diferente sexo o color de piel sufren por estas desigualdades horizontales. Entonces, así como se trata de eliminar la pobreza multidimensional, se requiere también reducir las desigualdades tanto verticales como horizontales (Stewart, 2005).
Las dimensiones de la pobreza multidimensional
Con tantas visiones distintas sobre la pobreza, ¿cómo construir un indicador único que resuma las múltiples dimensiones que esta abarca? La discusión sobre cuáles aspectos deben ser considerados, y cuáles no, es sumamente amplia (Alkire, 2013). Proyectos de consenso internacional, como los Objetivos del Milenio (2020) o los Estándares de Vida del Banco Mundial (2020a) tuvieron una fuerte influencia en la selección de dimensiones en las diversas investigaciones sobre pobreza multidimensional (Alkire, 2013). Asimismo, desde la perspectiva de pobreza como disminución en la calidad de vida, resaltan estudios como el de Cummins (1996), sobre los dominios de la satisfacción vital, o el de Anand y Sen (1994) acerca de las características básicas del bienestar utilizadas para la construcción del Índice del Desarrollo Humano.
Con el enfoque de pobreza como imposibilidad de satisfacer las necesidades humanas, Doyal y Gough (1991) abogan por la inclusión de las necesidades intermedias como agua, comida, nutrición, cuidado de la salud, educación básica, entre otras. Por su parte, Hamilton (2003) agrupa las necesidades humanas en tres grandes grupos: necesidades vitales, necesidades sociales particulares y necesidades personales. Por último, incluso las cualidades subjetivas de las personas han sido incluidas en el debate de la pobreza multidimensional. Aquí, trabajos como la Teoría de los Valores Humanos Universales de Schwartz10 (1992) o las Causas de la Alegría de Argyle (1991) han adquirido relevancia.
Tras este amplio debate, Alkire y Foster (2011) han sido los responsables de establecer un indicador coherente y válido para medir la pobreza multidimensional a lo largo del globo. Es así como surge el Índice de Pobreza Multidimensional. En línea con su trabajo, el PNUD, con el propósito de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible –acabar con la pobreza en todas sus formas– y perseguir la iniciativa «No dejar a nadie atrás», ha adoptado la visión del Índice Global de Pobreza Multidimensional (Alkire et al., 2014; Alkire, Kanagaratnam, & Suppa, 2018) para cuantificar la tasa de pobreza en 108 países del mundo y poder tomar acciones concretas para su erradicación. Este, tomando como base el trabajo de Alkire y Foster (2011), se compone de tres dimensiones: (i) salud, (ii) educación y (iii) estándares de vida. Cada una de estas, a su vez, es aproximada por una combinación de componentes que se detalla en la figura 2.
Figura 2 Componentes del Índice Global de Pobreza Multidimensional
Fuente: Alkire et al. (2014). Elaboración: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2019).
La situación de la pobreza multidimensional
Actualmente, el Índice Global de Pobreza Multidimensional señala que la pobreza multidimensional aqueja a 1.300 millones de personas; es decir, casi a un cuarto (23,1%) de la población mundial (OPHI & UNDP, 2019). Asimismo, Sudán del Sur –un país africano de ingresos bajos– presenta la mayor incidencia de pobreza multidimensional (91,9%). En sintonía con esto, el África Subsahariana y el sur de Asia –de bajos ingresos– son las regiones con mayor pobreza. Sin embargo, la mayor concentración de esta (56,07%) se ubica en los países de ingresos medio-bajos. La mayor problemática se presenta en las condiciones de vivienda y el combustible de cocina, seguida por la falta de acceso a desagüe. Por último, más de la mitad de la pobreza multidimensional en el globo (51%) aqueja a los niños.
En el Perú, Castro, Baca y Ocampo (2012) se encargaron de cuantificar la pobreza multidimensional con el enfoque de Alkire y Foster (2011) para el año 2008. Para ello, fueron consideradas seis dimensiones: (i) dinero, (ii) educación, (iii) salud, (iv) condiciones de vivienda, (v) vulnerabilidad y (vi) nutrición. Sus resultados muestran que el uso de una línea monetaria como único indicador de pobreza lleva a que esta sea subestimada. Por ejemplo, departamentos como Ucayali o San Martín tienen una incidencia de pobreza monetaria de aproximadamente un 35%. Sin embargo, la incidencia de pobreza multidimensional de estas regiones supera el 60%. Asimismo, las mayores carencias del país residen en las condiciones de vivienda (75,9%). En departamentos como Madre de Dios (96,5%), Loreto (93,6%) o Pasco (92,1%), prácticamente ningún habitante cuenta con acceso a agua potable, desagüe o materiales no precarios para la construcción de sus hogares.
Resumiendo la pobreza
En suma, hablar de pobreza no es tarea sencilla. Ser pobre no se resume solo en no tener dinero. La pobreza abarca la insuficiencia de servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas, los límites al desarrollo y el potencial de una persona, y hasta las carencias afectivas y emocionales que esta pueda enfrentar. La pobreza atenta contra el bienestar de las personas en todas sus formas. En ese sentido, a lo largo de los últimos años se han venido realizando múltiples esfuerzos para comprender, y medir, de mejor forma la pobreza en el mundo. Así, el surgimiento del Índice de Pobreza Multidimensional abrió las puertas para contar con una medida estandarizada y comparable de la situación de las personas alrededor del mundo. En consecuencia, se descubrió que la pobreza global es mucho mayor que la esperada, pues 1.300 millones de pobres multidimensionales (OPHI & UNDP, 2019) es un número muy superior a los 7 millones de pobres monetarios (World Data Lab, 2020). Con esta nueva información, los organismos nacionales e internacionales tienen cada vez más capacidad de comprender qué es y cómo combatir algo tan complejo y multidimensional como la pobreza, para así garantizar un verdadero bienestar.
Metodología
Muestra
El presente libro busca entender la felicidad en dos poblaciones: los más pobres y los más ricos del Perú. Por ello, el foco de este estudio son los hogares de los cinco distritos más pobres –Chetilla, Condormarca, Curgos, Huaso y José Sabogal– y los cinco distritos más ricos –Miraflores, Pacocha, San Isidro, San Borja y Wánchaq– de acuerdo con el INEI (2015b). En especial, nos interesa conocer la visión de los jefes de hogar. El INEI (2015b) proveyó un marco muestral para cada una de estas poblaciones y, de acuerdo con este, se desarrolló un muestreo aleatorio de varias etapas. En la última etapa, el número de hogares fue asignado en cuatro estratos combinando el sexo –hombre y mujer– y la alfabetización –alfabeto y analfabeto– del jefe de hogar. El tamaño de muestra determinado fue de 537 hogares para los distritos muy pobres y 406 hogares para los distritos muy ricos. Luego de 15 experiencias piloto y de la realización de pruebas cognitivas a los jefes de hogar, se establecieron un conjunto de instrumentos que permitieron capturar lo mejor posible las dos variables clave de esta investigación: la felicidad y la pobreza. Estos instrumentos son descritos a lo largo de esta sección.
El Índice de Pobreza Multidimensional
Desarrollar una metodología para cuantificar la pobreza multidimensional no ha sido sencillo. El nobel de Economía Amartya Sen (1976) establece que para desarrollar un indicador de pobreza más allá de una «línea de pobreza» es necesario agregar las diversas dimensiones que la componen, y es en esta agregación donde reside el gran reto. Luego de una amplia discusión sobre las dimensiones que deberían ser incluidas dentro de la pobreza (Alkire, 2013), la medida desarrollada por Alkire y Foster (2011) ha sido utilizada no solo por diversos estudios (Alkire et al., 2015; Castro et al., 2012; Rogan, 2016; Santos et al., 2015) sino también por varios organismos internacionales (OPHI & UNDP, 2019) como la mejor estrategia para aproximar la pobreza multidimensional.
Por ello, en el presente libro se ha adoptado este enfoque de la pobreza multidimensional (Alkire & Foster, 2011). La versión de este más difundida a nivel mundial, utilizada también por las Naciones Unidas (Alkire et al., 2014, 2018), fue mencionada ya páginas atrás. Considerando un total de dimensiones de bienestar, se dice que alguien es pobre siempre que este esté privado de un número –denominado cutoff– de dimensiones del bienestar. Dado que este cutoff depende tanto de los límites internos de cada dimensión como, transversalmente, de todas las dimensiones de la pobreza, Alkire y Foster (2011) hablan de un cutoff dual. En la versión original, se consideran ocho indicadores agrupados en tres dimensiones de bienestar: salud, educación y estándares vida. Asimismo, se establece si alguien está privado o no de una de estas dimensiones de acuerdo con criterios estandarizados de calidad de vida. Finalmente, el cutoff utilizado es el de una dimensión. Es decir, aquel que esté privado de una o más dimensiones de bienestar aquí consideradas es pobre.
Sin embargo, es común, y avalado por Alkire y Foster (2011), que se desarrollen versiones ad hoc según las características de la investigación, como la disponibilidad de datos o los fines que se espera conseguir. En el presente estudio, se implementó una versión ad hoc, pues desde el trabajo de campo que dio origen a este libro no se pudo obtener información para los 10 ítems más universales. A esta versión, de ahora en adelante la llamaremos IPM*. Si bien se mantienen las tres dimensiones, se tuvo que reducir los indicadores de 10 a 9. La primera dimensión es denominada «salud» y mide básicamente la nutrición utilizando como proxy el índice de masa corporal. El dato de mortalidad infantil requerido en el índice original no estaba disponible ni pudo ser sustituido por otro. La segunda dimensión es «educación» y se refiere a los años de formación de los adultos y la escolarización de los niños como stock –a diferencia del «flujo» de años de educación originalmente planteado–. La última dimensión es la de «calidad de vida», la cual comprende cinco indicadores: acceso al agua potable, electricidad, servicio sanitario, los tipos de piso o suelo, y el combustible para cocinar. Debido a falta de datos, en el presente estudio se tuvo que prescindir del último indicador: activos.
Figura 3 Dimensiones del IPM*
Elaboración: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2019).
El puntaje de la felicidad
Cuantificar la felicidad no es tarea sencilla. Diferentes indicadores, como la Felicidad Nacional Bruta (Thinley, 2007) butanesa, el Better Life Index de la OCDE (OECD, 2020) o la medición de bienestar mediante los indicadores subjetivos de la Cepal (Villatoro, 2012) son algunos ejemplos. Sin embargo, el principal índice de felicidad en este libro está dado por los resultados del Oxford Happiness Questionnaire (OQH) de Hills y Argyle (2002), el cual, para simplificar su comprensión, fue resumido en un solo «puntaje de felicidad».
El OHQ es una herramienta elaborada por Oxford que busca capturar diferentes concepciones de la felicidad, tanto desde la perspectiva eudaimonista como desde la hedonista. El cuestionario original de Hills y Argyle (2002) cuenta con 29 preguntas con un alto grado de abstracción y necesidad de autoconocimiento. La respuesta a estas preguntas está dada en una escala del 1 al 6, de «fuertemente en desacuerdo a fuertemente de acuerdo»11. Sin embargo, debido la gran abstracción de algunas de estas preguntas, durante las encuestas piloto se observó que a ciertas personas –sobre todo con bajo o ningún nivel de instrucción formal– se les hacía muy difícil responder. Con exactitud, solo 2 de cada 10 hogares era capaz de completar el cuestionario de 29 preguntas a cabalidad. Por ello, se aplicó en su lugar una versión resumida de 8 preguntas –de las 29 originales– desarrollada también por Hills y Argyle (2002). En esta versión, la escala de respuesta también se redujo a solo cuatro posibilidades: de «nada» a «bastante».
A partir de los resultados del cuestionario corto, se calculó un «puntaje de felicidad». Para ello, se tiene a la felicidad como una variable continua latente derivada de las 8 preguntas del OHQ. Debido a la naturaleza policotómica de las preguntas –4 escalas de respuesta–, se calcularon las correlaciones policóricas entre estas. Luego, siguiendo la Teoría de Respuesta al Ítem, se utilizó un Modelo de Respuesta Graduada (GRM por sus siglas en inglés) para estimar el puntaje. Este modelo plantea que la probabilidad condicional de que el sujeto i seleccione la respuesta k para el ítem j está dada por:
xij|zi~Categórica(Pij1,…, Pijk)
i = 1, …, m; j = 1 …, J; k = 1, …, Ki
En términos sencillos, tenemos, por ejemplo, que la probabilidad condicional de que uno de los encuestados escoja «bastante» –4– en la pregunta 1 –fe– del OHQ viene dada por la expresión anterior. Asimismo, es la variable lineal latente para estimar. En este caso, es el puntaje de felicidad. Por último, es una función de densidad acumulada que actúa como enlace. En esta especificación, se escogió una distribución logística.
Con este procedimiento, se ubicó a cada una de las personas dentro del continuo de la felicidad asignándole un puntaje entre 1 y 20. Es importante resaltar también que todas las estimaciones según el Modelo de Respuesta Graduada (GRM) mostraron significación estadística. Para una mayor profundización de la estrategia metodológica aquí empleada, véase Mateu et al. (2020a).
6 Ciertamente, hubo otras escuelas, como el estoicismo o el escepticismo. Para una visión panorámica sobre las escuelas de la felicidad en el pensamiento clásico, véase Rabbås, Emilsson y Fossheim (2015). Para una mirada más sucinta y que extrae conclusiones para el presente, véase Lefka (2006, 2018).
7 Véase http://worldhappiness.report/. Además, otra fuente importante por su amplia cobertura es la Encuesta Mundial de Valores (http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp), que además utiliza la misma pregunta que el Informe mundial de la felicidad.
8 Véanse http://www.un.org/es/millenniumgoals/ y https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
9 Véase también Alkire (2016) para algunas comparaciones sobre cómo los países latinoamericanos y otros han desarrollado sus IPM con dimensiones particulares y gran variedad entre ellos.
10 Los 10 valores de Schwartz serán presentados a lo largo del documento en formato cursiva. Así, el lector podrá distinguir con claridad cuando el uso de la palabra se refiere estrictamente a dichos valores.
11 Véase en el apéndice 1 la batería de 29 preguntas en inglés.