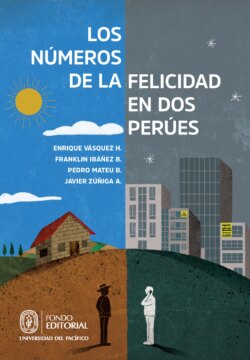Читать книгу Los números de la felicidad en dos Perúes - Enrique Vásquez H. - Страница 6
ОглавлениеCapítulo 2. Los diversos Perúes
La exploración
Luego del ejercicio teórico desarrollado en el primer capítulo, hacemos un giro de 180 grados para aterrizar en un nuevo foco de estudio: el Perú. Al adentrarnos en nuestro país, podemos fraccionar a su población en muchos «Perúes»: el Perú de los jóvenes y el de los ancianos, el de los hombres y el de las mujeres, el de los limeños y el de los provincianos, entre otros. Para llegar a estos, se invita al lector a hacer una exploración hacia las diversas dimensiones en las que los peruanos tienen que convivir.
Este libro aborda la felicidad y pobreza en dos Perúes. Para definirlos, se ha adoptado el ranking distrital según los niveles de pobreza medida por el INEI (2015b) con la finalidad de precisar los espacios de análisis. Sin embargo, es posible analizar el Perú desde otras clasificaciones. Muchos ejes o factores de diferenciación, como el sexo, las creencias religiosas, o incluso las opciones políticas, resultan significativos al definir las expectativas y el bienestar de las personas. Ahora bien, ¿cuántos ejes o ángulos de diferenciación pueden utilizarse para examinar la realidad nacional? Sin duda, muchos; o, tal vez, demasiados. En este capítulo, nos centraremos solo en algunas diferencias que, más adelante, en otros capítulos, pueden resultar significativas para comprender la felicidad de los extremos económicos del país. Por eso, consideramos importante explorar en este capítulo cómo se observa el Perú desde varios ángulos.
En el Perú, las diferencias sí importan (Sanborn, 2012; IEP, 2011). Un determinado color, etnia o posesión de dinero influyen desde la cuna en la trayectoria del peruano o peruana en el devenir de su vida hasta el arribo a su lecho de muerte, como podría pensarlo Stiglitz (2012). Las distinciones entre peruanos marcan heridas sin cicatrizar entre poblaciones que comparten un mismo territorio (Espinosa de Rivero, 2010) o una misma constitución política. Es necesario verlas desde diferentes aristas. Abordaremos tres grandes bloques. Primero, destacamos aquellas diferenciaciones que guardan relación con rasgos prácticamente adquiridos al nacer o de manera natural, como la pertenencia a una etnia –a veces llamada aún «raza»–, el hablar una determinada lengua, un sexo o género, determinadas condiciones físicas, y la orientación sexual. Segundo, examinaremos distinciones desde el acceso a derechos o servicios que el Estado debiera garantizar, como la salud, la educación y el empleo. Tercero, analizaremos las diferenciaciones en cuanto a la pertenencia a grupos sociales constituidos por la religión, la tendencia política y el estrato o clase económica.
Los Perúes con los que nacemos
Diversos estudios de las ciencias sociales y humanísticas han intentado identificar cuáles son estas diferencias que importan y cuánto lo hacen en el devenir o transcurrir del desarrollo de muchas vidas. En este entender, se pondrán los reflectores sobre el individuo, y comenzaremos a explorar aquellos factores con los que nacemos pero que, lamentablemente, a la vez, marcan diferencias entre peruanos y la consecución de sus planes de vida: nuestra etnia, lengua, género, condición física y orientación sexual.
Los Perúes de las etnias
Según el censo nacional de 2017 (INEI, 2018a), la distribución poblacional según autodeclaración de la etnia con la que se identifica es un 60,2% mestiza; un 22,32%, quechua; un 5,89%, blanca; un 3,57%, afrodescendiente, entre otras. Prescindimos de utilizar la palabra «raza», ya que tiene múltiples connotaciones que pueden ser confusas. Por ejemplo, la raza se puede referir al componente fenotípico de un ser humano y, al mismo tiempo, a sus costumbres y herencia (Santos, 2014); o se puede referir también al color de la piel y la ascendencia de las personas (Benavides et al., 2007). Brubaker (2002) presenta su preocupación por el indiscriminado uso de «raza»; por ello, utilizaremos etnia como un concepto más acotado.
Ser diferente, desde este punto de vista, impacta mucho y desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, a pesar de más de 500 años de mestizaje impuesto, el ser cholo12 ha sido motivo de dolor y poco orgullo, que ha conllevado una limitada identificación con el país, el cual dejó de ser «su país». Por ejemplo, el historiador Klaiber anota los sentimientos encontrados de los soldados peruanos durante la Guerra del Pacífico, pues las tropas estaban compuestas básicamente por campesinos captados a la fuerza (Klaiber, 1978). En los tiempos actuales, la población afrodescendiente encuentra prejuicios raciales en el ámbito educativo y laboral (PNUD, 2013). Incluso, en un extremo, se ha identificado que existe una jerarquía (como construcción social) que indica que es deseable ser «blanco» y que las demás etnias se encuentran socioeconómicamente por debajo de esta (Drzewieniecki, 2004). De alguna u otra manera, estas prácticas discriminatorias datan de clasificaciones de origen colonial (Callirgos, 1993) que subsisten en esferas que desean marcar su diferencia a como dé lugar mediante conductas que privilegian al blanco (Balcázar et al., 2011). Aún más, Kogan (2012) propone el término «heterofobia» (miedo al diferente) para describir estas situaciones. En conclusión, pese a que el país es étnicamente diverso por naturaleza, existen prejuicios y estereotipos que devienen en discriminación y, con ello, en la actitud de excluir entre peruanos.
Los Perúes de las lenguas maternas
¿Cómo estas diferencias tienen su correlato en cuanto a la lengua materna? De acuerdo con el INEI (2018a), 23,1 millones hablan castellano, 3,7 millones emplean el quechua, 450.000 usan el aimara como lengua materna y 400.000 se comunican con sus lenguas nativas en la selva amazónica. Para ser más exactos, en el Perú existen 47 diferentes lenguas originarias vigentes, y otras 37 lenguas originarias fueron extintas (Minedu, 2017). ¿Cuán bueno o malo es manifestar que la lengua originaria no es el castellano? Un estudio muestra que tener al quechua (la lengua originaria más común) como lengua madre incrementa la posibilidad de deserción escolar porque existen barreras lingüísticas (Rodríguez, 2012). Incluso, desde décadas atrás, el Estado brindaba al sector educativo indígena los profesores con menos preparación y obligaba a los niños a seguir un calendario académico basado en las necesidades de Lima y no las de la Sierra o la Selva (Pozzi-Escot, 1989). En el presente milenio, había más de un millón de niños y niñas indígenas en edad escolar pero el 28,87% no era atendido por el sistema educativo público y el 73% tenía un atraso escolar grave, es decir, el alumno tenía más edad de la que debería según el grado al que asistía (Vásquez et al., 2009). Como resultado de estos limitantes en el campo educativo, existe una brecha salarial de casi un 40% entre personas con el mismo nivel educativo pero distinta lengua materna (Sanborn, 2012). En conclusión, hay una parte importante de peruanos que se ven afectados de manera negativa por tener o incluso manifestar una lengua materna como el quechua o el aimara, distinta del castellano, estando en su propio país.
Los Perúes de los géneros
Quizás una diferenciación entre peruanos que se ha ido acortando es la relacionada con el género (INEI, 2017a). De la población peruana, el 50,82% son mujeres y 49,18% son hombres, según el censo de 2017 (INEI, 2018a). La mayor oferta educativa y los incentivos para cambiar actitudes de los padres ha alentado a que cada vez más niñas y adolescentes puedan no solo culminar su educación básica sino proseguir estudios superiores (26,48%) y conseguir un empleo (20,69%). Sin embargo, las brechas salariales entre hombres y mujeres, del 29% según el INEI (2017a), son aún muy amplias en comparación con las de países de ingreso medio de la región. Incluso, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2012), existen múltiples ejemplos de discriminación hacia la mujer; por ejemplo, la violencia física o sexual, la trata de personas e incluso el sexismo hacia autoridades femeninas. Las mujeres tienen menos oportunidades y participación económica; por ello, el Perú ocupa el puesto 82 en la escala de desigualdad de género del reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas (PNUD, 2019) en esta problemática. Es decir, el país está lejos del primer puesto, que premia la máxima equidad de género, en la que hombres y mujeres gozan de oportunidades semejantes (WEF, 2014). Esto se traduce en que, en términos generales, las mujeres ganan un 29% menos que los hombres en el Perú (INEI, 2017a). En conclusión, las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres en cuanto a su acceso a oportunidades de desarrollo.
Los Perúes de las condiciones físicas
Dos condiciones en las que aún se quiere trabajar intensamente en el Perú para que sea un país más inclusivo son la discapacidad física y la orientación sexual. En países como Sudáfrica, la traducción literal del término en inglés challenged people sería «personas retadas», con un aire aspiracional. En cambio, aquí en el Perú, la discapacidad física (o disabled people) aún no ha sido abordada como en otros países de la región. Existen varios tipos de discapacidades: para ver, oír, hablar, moverse y entender. Según el censo de 2017, en el Perú, 1 de cada 10 personas tiene al menos una de estas discapacidades; esto significa más de 3 millones de personas. En particular, la dificultad de visión es la más común, pues afecta al 5% de la población del país. ¿Qué consecuencias se generan? El 64% de la población con alguna discapacidad no continúa con sus estudios más allá del nivel primario (INEI, 2015a). Según Magaly Vilca (Cuartero, 2018), representante de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, esto se debe a la falta de acceso a material educativo especial que debe proveer el Estado. De ahí que aquellas personas con discapacidad que sí cuentan con recursos económicos pueden aspirar a contar con educación básica completa y de calidad. Aún más, el Estado peruano está lejos en su actuar, a diferencia de otros países vecinos como Chile o Bolivia, pues no solo no existe un esquema de pensión por discapacidad (Maldonado, 2004) sino que aun el combate a la discriminación laboral (Maldonado, 2007) se ha congelado a nivel normativo con la Ley N.º 29973 y con la poca fuerza en la ejecución de la ley. En suma, el Perú de quienes sufren alguna discapacidad física aún no cuenta con un Estado capaz de luchar contra el ausentismo escolar, la discriminación laboral y la falta de compensación por invalidez.
Los Perúes de la orientación sexual
La discriminación por orientación sexual es aún más invisibilizada, pero existe (Cáceres, Talavera, & Mazín Reynoso, 2013). La discriminación, exclusión, marginación y estigmatización contra quienes tienen una orientación diferente de la heterosexual es tangible, aunque aún no estadísticamente visible, en el Perú. Algunos hallazgos de la encuesta, por autoselección, del INEI (2018f) revelan que el 62,7% de los integrantes de la comunidad LGBTI ha sufrido comúnmente discriminación o violencia en espacios públicos. Por ello, el 56,5% de ellos siente temor de expresar su orientación sexual (INEI, 2018f) y ello obliga a esta población a vivir en silencio, en el anonimato o en la oscuridad. De ahí que la salud mental de las personas LGBTI se vea afectada, pues la exclusión social y la exposición a la agresión por parte del entorno (Cáceres et al., 2013) inducen la adquisición de patrones, actitudes y comportamientos muy diferentes de los que una persona pueda expresar libremente con respecto a su sexualidad. Incluso existe una jerarquía (como construcción social) de la conducta sexual: en la cúspide, los heterosexuales reproductores casados tienen el respeto social, mientras que, en el otro extremo, los homosexuales son estigmatizados (Fernández, 2014). En síntesis, los peruanos de la comunidad LGBTI están sujetos a un ambiente tan negativo que incluso ello se ha expresado en negarles la unión civil como opción para formalizar una relación con derechos y compromisos, tal como existe en más de 25 países del mundo. Sin embargo, la elección o nominación de autoridades públicas de la comunidad LGBTI comienza a dar esperanzas de visibilizar la discriminación de una minoría.
Los Perúes desde los derechos y tareas del Estado
A lo largo de la construcción de una vida, los peruanos también enfrentan diferencias en campos en los que el Estado debería cumplir un rol más firme, como proteger los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. Lamentablemente, cada miembro del hogar, dependiendo de sus condiciones económicas y de origen, debe vivir otros Perúes con marcadas diferencias en cuanto al acceso, el uso y la estabilidad de servicios sociales básicos.
Los Perúes de la salud
El acceso a la salud en el Perú es desigual y depende de múltiples condiciones. Un estudio de EsSalud (Cetrángolo et al., 2013) identifica que las condiciones más importantes son la disponibilidad de recursos, el peso de los pagos directos de las familias y aspectos culturales como el desarrollo particular de cada región. Esto último se explica porque existe una brecha regional en la capacidad de proveer servicios de salud en los ámbitos geográficos menos desarrollados (Cetrángolo et al., 2013). La brecha no solo es de infraestructura. Según el censo de 2017 (INEI, 2018a), el 24,53% de la población, más de 7 millones de personas, no tiene un seguro de salud. Por ello, en el año 2019 se decretó la universalización del Seguro Integral de Salud (Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud). De manera similar, existe una «brecha de atención», el porcentaje de partos asistidos por un médico en zonas rurales es de tan solo el 40,7%, versus el 74,3% en el caso de las zonas urbanas (INEI, 2017e). Las variables que explican la atención son el nivel educativo de la madre, la condición de asegurada de la madre y la infraestructura del distrito (Dammert, 2001). Pero no solo las brechas de salud son de preocupación, también llama la atención la discriminación hacia las personas enfermas, con mayor notoriedad hacia aquellas que tienen tuberculosis, VIH/sida (Bonilla, 2008) o algunas recientemente identificadas como raras. En suma, las brechas de salud afectan siempre más a los más pobres, a los menos educados y a las personas con enfermedades crónicas complejas, en particular. El Estado todavía tiene una deuda social con el Perú de los enfermos y pobres.
Los Perúes de la educación
La educación es un derecho de todos, pero no todos acceden a una de buena calidad. Quienes luchan por conseguir un sueldo mínimo vital, o sobrevivir con un ingreso menor que este, solo pueden enviar a sus hijos a un colegio público. Mientras que quienes pueden pagar al menos seis sueldos mínimos vitales mensuales como pensión en colegios bilingües privados obtienen una educación que les permite incluso estudiar en universidades del exterior. Cuando uno mira al Perú de los escolares indígenas, no solo hay un problema de oferta educativa sino de demanda. El 15% de los adolescentes indígenas del Perú no asisten al colegio (porcentaje que se ubica bastante por encima del promedio nacional) y ello se traduce en un nivel alto de atraso escolar, del 67,66% (Vásquez et al., 2009). El drama escolar de los indígenas es preocupante: uno de cada cinco peruanos que pertenece a una minoría étnica no termina la escuela primaria. Estas desventajas de acceso y progreso tienen consecuencias en su inserción futura al mercado laboral y al bienestar (Castro, Yamada, & Asmat, 2012). Maldonado y Ríos (2006) reportan una brecha racial de educación: una persona caucásica tiene alrededor de cinco años más de educación, en promedio, que una persona de origen quechua. De manera similar, la población afroperuana tiene un bajo nivel de logro educativo (MIMP, 2012), con lo cual su probabilidad de salir de la exclusión racial es limitada. ¿Qué se puede esperar en cuanto a logros si todavía el Estado está muy restringido en su oferta? Poco, pues aún la brecha de infraestructura educativa de S/ 63.000 millones entre las zonas urbanas y rurales (Minedu, 2017) aviva dos Perúes inconexos. Por un lado, es posible distinguir entre quienes obtuvieron algún grado de educación y quienes no lograron ninguno. Por otro lado, dentro del grupo de aquellos que sí obtuvieron algún nivel de educación, también se diferencia entre aquellos que gozan de futuros prometedores y quienes no podrán movilizarse socialmente o salir de su situación de privación. Como indica el afamado tema musical, muchos aún podrán cantar «El baile de los que sobran».
Los Perúes del trabajo
La Constitución Política del Perú sentencia que todo peruano posee derecho a trabajar libremente conforme a ley. Sin embargo, al observar al mercado laboral, se aprecia que el 72% de los trabajadores labora en condiciones de informalidad, es decir, no goza plenamente de sus derechos laborales fundamentales, como un seguro de salud (Sunafil, 2017). Las diferencias sí importan. Por ejemplo, Galarza y Yamada (2012) encuentran que existe discriminación sexual, racial y por apariencia física en las etapas de reclutamiento del mercado laboral peruano. Incluso el apellido y su origen son factores de discriminación a la hora de la selección de personal. La segregación ocupacional según sexo —«trabajos de hombres» y «trabajos de mujeres»— en el país (Jaramillo, Ñopo, & Díaz, 2007) es otra manifestación del atraso del mercado laboral. Ciertamente, el posicionamiento en un puesto de trabajo particular es dispar, y se explica por el nivel educativo alcanzado: seguir una educación superior universitaria o técnica no genera suficiente rentabilidad en el mercado laboral para compensar el esfuerzo si la calidad de esta es juzgada como mediocre (Yamada, 2007). Lamentablemente, la lengua, la etnia y el nivel educativo diferencian a los peruanos a la hora de acceder a un trabajo decente.
Los Perúes desde los grupos sociales
Mirar a los Perúes en sus múltiples aristas sería inacabable, pero merece la pena cerrar esta presentación con tres ángulos que determinan el desarrollo de comunidades o grupos poblacionales. Estos aspectos, que de alguna u otra manera cimientan o dividen en algún momento a las personas y grupos, para bien o para mal, son lo religioso, lo político y lo económico. Cabe mencionar que las aristas religiosas y políticas estructuralmente no alimentan Perúes contrapuestos, antagónicos o de superposición de uno con el otro. Sin embargo, sí existen diferencias que por momentos se han acortado, ignorado o avivado. De ahí que valga la pena examinar con pinzas los rostros políticos y religiosos, pues sus aspectos dependen de las particulares circunstancias en las que se están tomando las fotografías respectivas.
Los Perúes desde la religión
Desde la arista religiosa, el Perú ha sido siempre catalogado como un país católico, tal como lo indican el censo de 1981, en el cual el 89,25% de la población era católica, así como el censo de 2017, donde se precisa que había 17 millones de católicos (76,03%), 3 millones de evangélicos (14,07%) y un millón de personas que no profesa una religión (5,09%). Otras religiones (cristiana, adventista, mormones, etc.) representan el 4,31% restante, y ello significa casi un millón de personas (INEI, 2018a). ¿Hasta qué punto este avance de otras religiones, diferentes a la católica, se ha traducido en preferencias de credo por segmentos o espacios particulares dentro del Perú? Cabe preguntarse si esta coexistencia de preferencias religiosas genera una coexistencia entre prójimos y la comunión de principios y valores. ¿Se cimienta así una sociedad sin distinciones? Según la Constitución Política del Perú, somos un Estado laico. Sin embargo, estudios legales argumentan que esto no se corresponde con la realidad y que el Estado no es del todo independiente de la Iglesia católica (Abad, 2012). Es cierto que existe libertad religiosa en el país, pero esto no significa que no exista discriminación religiosa (Blancarte, 2003). En 2011, se proclamó la Ley de Libertad Religiosa. Sin embargo, los nuevos requerimientos para inscribir un grupo religioso minoritario impidieron la reinscripción de 73 de los 143 grupos que estaban inscritos hasta el momento (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2015). En el pasado, las persecuciones religiosas existían y no se pueden negar. Existen registros de que la Inquisición consideraba un delito contra la fe ser luterano, judaizante13, morisco, etc. (Congreso de la República del Perú, 2019). En síntesis, el Perú es un país con una mayoría católica significativa. Esta arista no presenta desventajas estructurales hoy en día. No obstante, la opresión por religión es parte de nuestra historia.
Los Perúes desde la política
¿Y cómo es el Perú político? ¿En qué medida hay una división de las preferencias políticas por zonas geográficas o por cualquier otra variable? Según los resultados de las Elecciones Generales de 2016, en la segunda vuelta, Fuerza Popular (FP) ganó en 14 de un total de 25 regiones, mientras que el Partido Peruanos por el Kambio (PPK) ganó en 11 (ONPE, 2016). Sin embargo, estas regiones eran más pobladas, lo que hizo que PPK ganara a FP por una diferencia de más 40.000 votos. No obstante, en la primera vuelta, Fuerza Popular ganó en 16 regiones; el Frente Amplio, en 7 regiones; y el partido vencedor, PPK, tan solo un región, y tuvo altos porcentajes en regiones pobladas como Lima. Esto quiere decir que el panorama político peruano es sumamente cambiante14. Es más, Vergara (2013) argumenta que las elecciones están llenas de incertidumbre, a tal punto que los ciudadanos toman al «mal menor» como la elección de su voto. Es cierto que durante las elecciones del siglo XXI los partidos han ido apareciendo y desapareciendo. Sin embargo, no podemos decir que estemos en una «democracia sin partidos», ya que existen al menos dos partidos de un tradicional arraigo nacional, como Acción Popular y el APRA y, además, han surgido dos partidos de alcance nacional: Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (Meléndez, 2016). En las elecciones de 2016, estos dos partidos lograron obtener un total de 82 escaños en el Congreso: 73 de Fuerza Popular y 9 de Alianza para el Progreso (ONPE, 2016). La debilidad de los partidos políticos en el país se refleja también en la pérdida del control subnacional de los partidos políticos grandes; es por eso que tan solo 5 de los 25 presidentes regionales pertenecen a un partido de alcance nacional (ONPE, 2016). En conclusión, en el Perú existen pocos partidos con alcance nacional, y los que existen tienen limitaciones para mantener presencia en las regiones, lo que genera espacio para el surgimiento de innumerables movimientos locales y hace del Perú político un rompecabezas de muchas cabezas políticas.
Los Perúes desde la economía
Por último, revisemos la arista económica del Perú. Entre los años 2007 y 2017, la línea de pobreza monetaria subió de S/ 119 a S/ 183 en las zonas urbanas y de S/ 95 a S/ 153 en las zonas rurales del país (INEI, 2019a). El número de personas en condiciones de pobreza bajó en un 20,7% entre los mismos años (INEI, 2019a). De manera similar, la pobreza multidimensional, que aborda las privaciones, bajó del 30,3% al 20,4% entre los años 2007 y 2014 (Midis, s. f.). Pero ¿qué consecuencias tiene en la sociedad ser pobre? Vivir en una zona pobre implica, históricamente, el abandono del Estado (IEP, 2011). Por consiguiente, ser pobre extremo e indígena incrementa la probabilidad de estar atrasado en los estudios primarios y secundarios (Vásquez et al., 2009) y, por lo tanto, existe menos probabilidad de reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza. Ser pobre también implica tener un menor nivel de acceso a servicios de salud (Seclén, 2008) y a un trabajo (Roca Rey & Rojas, 2002). En síntesis, ser pobre o vivir en una zona pobre excluye a esta población del acceso a la salud, la educación y el trabajo decente. Dado que esta arista es de fundamental preocupación, debido a que genera la división de las poblaciones centrales del presente estudio, merece ser desarrollada en profundidad. Por tanto, se buscará en el siguiente capítulo revisar con gran detalle las diferencias más relevantes entre los ricos y los pobres en el Perú, para luego centrarnos en los extremos.
Una rápida exploración de estos diferentes lentes nos permite observar cómo las diferencias sí importan. Algunas significan ventajas y otras, desventajas, para unos a costa de otros, y, a fin de cuentas, pueden generar heridas, barreras y más puntos de desencuentro que de sintonía entre peruanos. ¿Cómo se sobrevive ante ello? En este Perú fragmentado por cristales arañados o quebrados, por diferentes causas, las personas deben subsistir. Para ello, buscan, crean o encuentran espacios de interacción donde comparten similares condiciones de etnia, lengua, condición económica, entre otras dimensiones humanas. El compartir esquemas de vida y formas de interacción origina espacios de convivencia que de alguna u otra manera adquieren contenido, identidad o espíritu de grupo. Los grupos construyen sus lenguajes, valores, aspiraciones, quehaceres y otros que se traducen en bienestar y –¿por qué no?– en felicidad del espacio o comunidad compartida. El problema comienza cuando cada espacio adquiere vida propia, se encierra o excluye y se desvincula de otros dentro de un territorio. Cuando el Perú urbano se desentiende del rural, cuando las comunidades nativas no existen para los que hablan el spanglish y cuando una lejana provincia pobre resulta indiferente o inexistente para el residente de un condominio de nuevos ricos.
Quizás el aislamiento ha seguido un proceso natural de supervivencia para protegerse de «los otros» o para afianzar a la existencia entre «gente como uno». Cada cual existe por su cuenta dentro de un mismo territorio y es regido por una misma Constitución, pero la coexistencia es solo formal, sin compartir más allá de la euforia por el fútbol o la fe por el Cristo Morado.
Dentro de estos espacios llenos de vida, interactúan personas, grupos y entes que comparten mucho, poco o nada de de visión sobre la vida, en función de un conjunto de valores y de aspiraciones en cuanto a la felicidad. En el siguiente capítulo, se ingresará a dos de estos espacios, identificados a partir de la gran distancia económica entre dos grupos de ciudadanos. Veremos que son expresiones, quizás extremas, de lo que las desigualdades, diferencias, segregaciones, inequidades y discriminaciones han labrado en el espíritu de los peruanos en pleno siglo XXI, tal como lo presenta Ibáñez (2019):
La desigualdad económica es una forma de dominio social inventada por nuestra especie. Siguiendo esta pista podríamos decir que la disparidad es mala porque el dinero es un bien convertible en otros bienes sociales como el respeto. Esto es evidente en sociedades de mercado, como no lo era en comunidades donde otros ejes o bienes –como el parentesco o la gracia divina– eran más centrales. La riqueza conlleva un estatus social especial o más elevado, crea ciudadanos de primera, lo cual atenta contra el principio democrático de la igualdad. En una oficina pública, por ejemplo, tratarán mejor a quien luce ropa más cara.
Puntos de partida desiguales, en cuanto a oportunidades por carencias económicas, pueden justificar mayores desequilibrios, pues la sociedad podría estructurarse casi naturalmente de modo que privilegie a quienes ya tienen más. Y es que pueden influenciar más porque están vinculados con los partidos políticos, los medios, las universidades, entre otras importantes instituciones sociales. Los partidos eventualmente se convierten en su brazo político para orientar las leyes y la administración según sus prioridades. Los medios podrían promover su voz, su imagen y sus intereses a fin de naturalizar su punto de vista como el bien común. Los grandes poderes económicos definen bastante el perfil de egresados que las universidades deben producir, esto es, no solo profesionales que técnicamente satisfagan los requerimientos del negocio, sino también aliados ideológicos que más adelante impulsarán el modelo en el que se criaron. Los miembros pudientes establecen su punto de vista como el mejor en la opinión pública. Se vuelven líderes sociales porque pueden acceder a la política, educación, altos cargos empresariales. Van diseñando y guiando la sociedad según sus intereses que en muchos casos pueden ser descaradamente egoístas, o en otros simplemente se cree de verdad –tal vez por el beneficio obtenido– que corresponden al bien común. (p. 173)
Por ello, tras las distancias marcadas por factores como género, edad, etnia, condición física, orientación sexual, acceso a los servicios básicos del Estado, religión, política, entre otros, es momento de centrar los reflectores en dos de los Perúes: el de los pobres y el de los ricos.
12 Categoría que se utiliza para referirse a los mestizos, en general, o a los miembros de las etnias andinas, en particular.
13 Según el Diccionario de la Real Academia Española, una persona judaizante practica la religión judía.
14 El análisis que aquí se presenta, del año 2017, se debe a que el estudio se basa en el trabajo de campo de dicho. Sin embargo, los resultados de las elecciones extraordinarias para el Congreso de 2019 abogan aún más por la idea de lo cambiante de los escenarios políticos. La (re)aparición de partidos como Frepap, Unión por el Perú y Podemos liderando posiciones en un Congreso fragmentado, así como la reducción o casi invisibilización de antiguas opciones como Fuerza Popular, APRA, Solidaridad Nacional y Contigo (ex-PPK) invitan a seguir vigilando cuán enigmático es aún el Perú político. No hay que olvidar que nueve (9) organizaciones políticas han alcanzado entre un 5% y un 11% de los votos válidos.