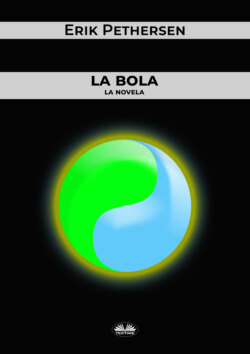Читать книгу La Bola - Erik Pethersen - Страница 24
2.2 LIFE - FOUR
ОглавлениеSon las 10:35. Tengo que irme o no volveré nunca.
Tengo que recoger todos los cheques para el asunto del edificio desafortunado. Fue Amedeo quien los hizo llegar aquí, a los de la sociedad infame: desde que empezó a frecuentarlos, su carrera como agente ha caído en picado.
La idea de establecerse por su cuenta, que había madurado hacía unos cuatro años, después de ser liberado de la agencia inmobiliaria para la que había trabajado durante algún tiempo, había sido apreciable. Al principio había colocado sin demasiada dificultad algunas oficinas por cuenta de algunas empresas fuertes y luego había empezado a desenvolverse con varios inmuebles residenciales: unas ventas que le habían permitido evaluar con cierta satisfacción el camino recorrido y mirar el futuro de la actividad por cuenta propia con un discreto optimismo.
Luego, creo recordar que entre 2014 y 2015, llegó Ciapper, con esa torre maldita: veinte plantas de oficinas para alquilar, según la frase que he oído repetir multitud de veces, a precios adecuados al contexto de prestigio del inmueble. Según Amedeo, el edificio estaba bien hecho, tanto desde el punto de vista estético como funcional, pero los estándares exigidos rozaban la locura y, como dijo hace tiempo con ironía, antes de aislarse en un silencio depresivo, nadie podía entender la elección del nombre, Banano, que ponía a los potenciales clientes ante una especie de desconcierto, además de léxico, también geográfico: de hecho, recordaba a un árbol poco común en el territorio de Brescia.
Después de haber tomado la exclusiva para la intermediación del alquiler de las oficinas, Amedeo no sólo no concluyó ningún contrato, sino que ni siquiera consiguió que los interesados visitaran las oficinas: sólo una extraña asociación de voluntarios, hace algún tiempo, quiso visitar el edificio para alquilar una parte de un piso, sin dar luego ningún seguimiento a la inspección realizada. Con el paso de los meses, luego en una larga serie de años, consiguió, con gran dificultad, convencer a los de Ciapper de que abandonaran el intento de alquiler exclusivo y sin éxito y propusieran las oficinas también en venta.
Sin embargo, el cambio en la forma contractual no modificó el interés del mercado por el edificio. ¿La moraleja de la historia? Para Amedeo todo el asunto se convirtió en una verdadera fijación. En numerosas ocasiones, intenté sacarle de su estado mental decadente, pero siempre obtuve una única y repetitiva respuesta: «tienes que colocar ese puto Banano».
El desafortunado edificio, con el paso del tiempo, emprendió un largo y tortuoso deambular entre las empresas del grupo: desde la constructora hasta la gestora inmobiliaria, pasando también por otras vicisitudes corporativas de las que ni siquiera fui capaz de fijar los contornos exactos en mi memoria. El director más veterano, durante la reunión organizada por Amedeo y celebrada aquí en la oficina, me resumió la última y desesperada operación a realizar: hacer que Banano vuelva a sus orígenes, es decir, a la empresa del grupo que lo había construido.
La triste historia del presidente también me hizo ver que ni siquiera la empresa constructora está pasando por una situación económica brillante, ya que los bancos, según las palabras del narrador, han cerrado todos los grifos.
En pocas palabras, el dramático relato del señor Gustavo Ciapper, presidente de cada empresa del grupo, a estas alturas cada vez más escaso, y socio de la misma junto a los otros hermanos miembros del Consejo de Administración, terminó con la petición de encontrar entidades financieras dispuestas, de cualquier manera posible, a reunir la cantidad necesaria para devolver el edificio a la constructora: diez millones de euros a recaudar de alguna manera.
Pedí algunas opiniones entre mis colegas, entre ellos Umberto y Giorgio, que resultaron ser extrañamente útiles y colaboradores, y conseguí reunir a seis bancos dispuestos a financiar la operación. No se trata de préstamos reales: ninguno de los bancos aceptó a Banano como garantía, ni siquiera consideró que la empresa constructora pudiera ser un garante válido sin garantía, por lo que se excluyó cualquier tipo de préstamo. Por tanto, tuvimos que recurrir a seis aperturas de crédito en cuenta corriente: una locura.
Cada instituto quería una cuenta corriente restringida con un depósito igual al importe del descubierto concedido, lo que obligó a los hermanos a abrir cuentas conjuntas en los seis bancos, por un total de diez millones: no sé qué porcentaje del patrimonio personal representan estas cantidades, pero las palabras del presidente me hicieron pensar que las cantidades restringidas podrían constituir casi la totalidad de los ahorros acumulados durante buena parte de su vida laboral.
Mi éxito en la búsqueda de los fondos necesarios para la operación, que en cualquier caso acabé calificando de autodestructiva, provocó una expresión parecida a una sonrisa por parte de Amedeo, que luego corrigió la instintiva comunicación no verbal con la escueta frase: «no era tan difícil». Intentas recaudar diez millones así, en lugar de dormir hasta las diez de la mañana, pienso, mirando fijamente el escritorio, mientras recuerdo que la escritura de venta de la propiedad se realizará por la tarde y que alguien de Ciapper, según los acuerdos tomados ayer, pasará sobre las 15:30 para recoger los cheques.
Así que ahora tengo que ir a recuperar los giros bancarios de los distintos bancos y luego se lo dejaré todo a Serena antes de salir de la oficina. Pongo el PC en espera y saco del cajón una bonita carpeta rígida para recoger todos los títulos del banco. Dejo el bolso en el cajón, pensando que sólo puede pesarme, ya que no necesito ni las llaves de la oficina ni las del coche. Saco rápidamente mi carné de identidad de la bolsa, asombrada por la idea de que algún empleado bancario escrupuloso quiera identificarme, y cierro el cajón.
Me levanto, un poco dudosa. Aunque acabo de recordar que dos bancos están un poco más lejos que los otros, vuelvo a descartar la opción del coche y busco una solución alternativa.
«Lavinia, ¿por qué estás quieta en tu escritorio?» pregunta Maddalena.
«Estaba reorganizando mentalmente la ruta que tengo que seguir para ir a recuperar unos cheques: ahora me voy a poner en marcha» contesto en tono tranquilo, pensando que esta quiere tocarme los ovarios hoy. Me agacho, abro el cajón, saco la tarjeta de prepago para el transporte público de la ciudad y finalmente empujo el tirador para cerrarlo.
«Está bien: lo preguntaba porque estás mirando el rayo de sol que se filtra por la ventana, y los rayos de sol en esta estación y a esta hora no son buenos para mi mala salud.»
«Por supuesto, Maddalena, lo siento, ya salgo» respondo dando dos pasos atrás y metiendo la tarjeta en el bolsillo de mis vaqueros. «Lo siento de nuevo, me voy, nos vemos luego.»
Llego a la oficina principal y sonrío a Serena, que parece estar manteniendo una complicada conversación telefónica. Me mira un poco interrogante, mientras yo señalo el armario con una mano y luego muevo los brazos simulando ponerme una chaqueta invisible.
Ella sonríe y luego asiente.
Tomar prestado el abrigo de piel de Serena, reconocible por su pelambre sintética ligeramente excéntrica, me permite evitar una parada en el garaje y ahorrar unos minutos.
Cuando llego al ascensor, me miro en el espejo: es negro y me llega hasta la mitad de los muslos; el pelo sintético mide unos diez centímetros y está desaliñado. Siento que el forro toca la piel desnuda de mis antebrazos: una sensación de calor sintético me invade, mientras mis fosas nasales son invadidas por un agradable aroma a ciclamen, que reconozco que es el mismo que suele emanar mi amiga.
Es realmente agradable este abrigo de piel.
⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎
«Buenos días, soy Lavinia de Sbandofin, necesito cobrar unos giros bancarios para la empresa Ciapper srl.»
«Así que tú eres Lavinia» responde la empleada. «Hola, soy María. Iré a buscarlos y vuelvo enseguida» añade levantándose. Pasan unos dos minutos y la chica reaparece con un sobre en las manos.
«Aquí están. Firme aquí, por favor» dice, volviendo a su asiento. Firmo, cojo el sobre, abro la carpeta, meto el sobre dentro y lo cierro.
«Entonces puedo irme» digo mirándola. «Gracias, María, que tengas un buen día.»
«Adiós, que tengas un buen día también.»
Me doy la vuelta, paso el autobús, cruzo el paso de peatones y continúo siguiendo la carretera que desciende hacia el supermercado. Observo inmediatamente en la distancia mi segunda parada, un banco que frecuento con bastante frecuencia para otras operaciones de Sbandofin que, entre otras cosas, se encuentra también con una cuenta propia en esta sucursal.
«Buenos días. ¿Haciendo recados?» De repente oigo el eco de una voz a mi derecha.
El portero de nuestro edificio se encuentra frente a mí, bajando las escaleras del edificio por el que paso, con una pila de cajas en los brazos.
«Buenos días, Mauro. Sí, estoy dando vueltas por los bancos un poco.»
«Yo estoy recuperando paquetes que el mensajero dejó en el edificio equivocado...» murmura.
«Qué hermosa actividad» respondo. «¿Suelen confundir los edificios?»
«De vez en cuando, sí: con las prisas, lo dejan todo en una conserjería en vez de en la otra» replica y luego continúa: «Me encanta ese abrigo de piel. Se parece al de la señora Serena».
Sorprendida por el comentario, le miro un poco desconcertada y le respondo: «Sí, a mí también me encanta. De hecho, compramos el mismo».
Parece que me está escudriñando y me apresuro a añadir: «¡Qué espíritu de observación, Mauro!»
«Eh, ese es mi trabajo: observar. Diviértete en el banco» responde alejándose.
«Adiós» respondo todavía indecisa. Empiezo a caminar en dirección contraria y pienso que, más que un observador entusiasta, parece estar demasiado metido en los asuntos de los demás.
Llego al banco, cojo otro sobre de la conocida empleada del primer mostrador y lo vuelvo a meter en la carpeta. Dejo a la chica, tras una interesante disertación sobre las condiciones meteorológicas de hoy que me ha llevado al menos tres minutos de mi limitado tiempo disponible, para llegar a la última sucursal del primer bloque de instituciones.
El maleducado cajero me entrega un sobre transparente con dos cheques metidos dentro, y me dice que debe proceder a identificarme: le entrego el documento y lo escanea, mientras yo meto esos cheques en mi carpeta. Recojo el carné de identidad de la mano gorda que se extiende hacia mí, saludo sin ningún tipo de cortesía particular y, al salir, me doy cuenta de cómo la estación de metro está situada en la plaza de al lado. Decido utilizarlo para llegar a los dos bancos más alejados. Es ciertamente más rápido que el 10.
Mientras espero el tren, la carpeta que tengo en las manos empieza a molestarme. Abro un botón del abrigo de piel y lo meto dentro, apoyándolo con la cadera derecha y metiendo las manos en los bolsillos, que creo que pueden beneficiarse de un poco de calor sintético confortable. Al llegar al fondo del forro, mi dedo índice choca con un objeto cilíndrico. Lo escudriño, con curiosidad: es una simple barra de manteca de cacao. También rebusco en mi bolsillo izquierdo para asegurarme de que no llevo ningún posible objeto perdido. Tras comprobar que no hay nada de eso, decido meter la barra en el bolsillo interior más seguro, en el que ya está mi smartphone, y en el que también meto la tarjeta de recarga y el DNI.
Oigo un siseo que viene de mi izquierda y vuelvo la mirada hacia la fuente de sonido: aquí está el metro acercándose y reduciendo la velocidad, hasta que se detiene. Saco la carpeta del abrigo de piel y entro en el vagón medio vacío. Me siento en el primer asiento exterior, apoyando la carpeta sobre mis piernas, mientras el vehículo eléctrico se pone en marcha y pienso que en tres o cuatro minutos debería llegar a mi destino.
Miro a mi alrededor y, tras comprobar la poco arriesgada presencia de dos personas distantes y atentas a la consulta de sus smartphones, abro la carpeta: los dos cheques del sobre transparente muestran, junto a la letra a, los datos del beneficiario: Ciapper Real Estate srl en liquidación; junto a la palabra euro, impresa en letra pequeña, leo en cambio las palabras seiscientos veinticinco mil/00.
Abro los otros dos sobres, quitándoles las pestañas, y compruebo que los mismos datos están presentes en todos los títulos, en caracteres de imprenta. Teniendo en cuenta que hay diez cheques en la carpeta, llevo más de seis millones. Tal vez mi estado de ánimo no sería tan neutro si yo fuera la destinataria de los cheques.
«Próxima parada Estación FS» anuncia el speaker automático del metro.
En la superficie me golpea el aire fresco: el cielo es ahora azul y la niebla ha desaparecido por completo. Me aprieto el abrigo y me dirijo a la oficina de correos. En unos quinientos metros, dando la vuelta al edificio, ya estaré en las inmediaciones de Via Solferino. Hasta ayer no sabía que había una sucursal aquí. O mejor dicho, la única sucursal que puede emitir giros bancarios en la zona de Brescia.
Entro y veo a tres personas haciendo cola en la única ventanilla abierta. Espero pacientemente a que terminen las operaciones que deben realizar los titulares de las cuentas y, tras unos diez minutos, me presento al empleado que está detrás del cristal.
«La chica de Sbandofin está aquí para recoger los cheques» susurra al teléfono.
Se queda unos segundos más al teléfono y luego se vuelve hacia mí: «Si puede sentarse durante cinco minutos, su compañero estará enseguida con usted».
«Muy bien, gracias, esperaré ahí» respondo, llevando el pulgar derecho hacia mi hombro.
Me doy la vuelta y me dirijo a tres sillones marrones colocados contra la pared, junto a la entrada, sentándome en el más exterior. Pongo mi carpeta en la mesa de cristal frente a los sillones, cruzo las piernas y me desabrocho la capa sintética que me cubre.
El abrigo de piel de Serena es realmente cálido. Casi tan cálido como su abrazo, cuando hace uno de sus repentinos arrebatos de afecto y me abraza o besa sin motivo alguno. Así es ella: siempre despreocupada y alegre. Sonrío y pienso en sus piernas. Sí, tal vez sea cierto, antes los miraba fijamente, pero no puedo evitarlo: lo hago con todos. Y las suyas son tan sensuales.
Miro los pocos centímetros desnudos de mi pantorrilla, que asoman por encima de mis vaqueros, un poco arrugados por la posición que he adoptado. Me inclino hacia la parte inferior de la pierna y rozo la parte descubierta de mi pantorrilla con los dedos casi congelados de mi mano derecha: un escalofrío me recorre y se dispersa por mi columna vertebral.
«Buenos días, Lavinia, soy Marco, es un placer conocerte.»
Las palabras que vienen de mi izquierda me toman por sorpresa. Me pongo de pie y estrecho la mano del hombre.
«Buenos días, Marco.»
«Aquí están las comprobaciones, el resto ya está en marcha: aunque tarde o temprano los señores tendrán que pasarse por aquí y firmar por privacidad y antiblanqueo» me dice entregándome un sobre gris.
«Perfecto. Sí, ya les he avisado.»
«Bien» responde, mirándome fijamente.
Es un hombre agradable: alto, algo corpulento, con el pelo canoso y una edad supuesta de unos cincuenta y cinco años.
«¿Puedo invitarte a un café?»
«Gracias, Marco, pero tengo que estar en...» respondo y luego me detengo un poco bruscamente. «En una oficina en Corso Garibaldi: así que me veo obligada a negarme.»
«De acuerdo, de nuevo: vuelve a vernos cuando quieras, ha sido un placer verte» replica, deteniéndose un momento como para aclarar, «ha sido un placer conocerte.»
«Un placer Marco: sin duda volveré a por más clientes» respondo dando dos pasos hacia la salida.
Llego a la caja, dejando al señor Marco detrás de mí, y pulso el botón de apertura, mientras tengo la clara sensación de que sigue observándome.
Echo un vistazo a mi smartphone: son las 11:40; las dos últimas sucursales deben cerrar a las 13:00, así que puedo tomarme mi tiempo.