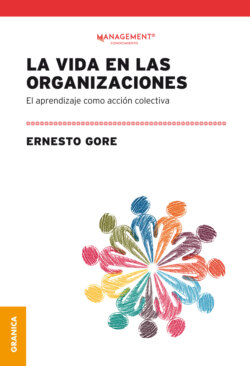Читать книгу La vida en las organizaciones - Ernesto Gore - Страница 3
Prólogo
ОглавлениеLos apuntes que nutren este libro han surgido de mi experiencia como docente, investigador y consultor en el campo del desarrollo organizativo de empresas, museos, universidades, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y organismos públicos. Sin embargo, me propongo que estos aprendizajes puedan trascender el campo de la administración y ayudarnos a entender mejor el aprendizaje como acción colectiva.
A lo largo del texto, hablaremos de las instituciones y de su administración, sin embargo no me he propuesto que este sea un manual sobre cómo manejar organizaciones. Desde fines del siglo XIX lo que se escribe en este campo de la vida humana es presentado como si se tratara de un problema técnico. Como si la infinidad de cuestiones derivadas del hecho de vivir en ambientes organizativos fuera susceptible de un tratamiento experto con soluciones conocidas y probadas. Para que un prodigio así sea posible, sería necesario que, como especie, nos resignáramos a dejar de innovar. Una resignación a la que no hemos sucumbido desde que Eva probó su bíblica manzana.
Sin negar que ese abordaje técnico al que me refería haya permitido cambiar el mundo y que la realidad organizativa sea hoy en día el soporte de toda la vida humana –y no solo humana–, en este planeta, es necesario tener presente que frente a lo inesperado, en un mundo donde lo imprevisto es lo más frecuente, la única forma que tenemos los humanos de debatir, acordar y realizar acciones colectivas es la política. Desde ese punto de vista, la administración es acción política. Como tal, centrada en defender y en atacar, en ocupar espacios y aclarar rivalidades, pero también en construir acuerdos, negociar significados y encontrar formas de convertir debilidades y temores en fortalezas y certezas.
Para decirlo de otra forma: me interesa el aprendizaje organizativo porque es una clarísima manera de entender el aprendizaje colectivo entre las personas. Dicho esto, me centraré en la administración para entender el aprendizaje como acción colectiva.
Es probable que, cuando leas este libro, el barbijo sea el recuerdo lejano de una anécdota del pasado, que esté olvidado o que siga aún presente. Imposible saberlo ahora. En todo caso la escritura de esta obra fue acompañada por el avance mundial del COVID-19. Primero, nos llegó la noticia de una extraña zoonosis asociada a prácticas de comercialización y alimentación originarias de un lejano (para nosotros) mercado chino. La enfermedad hacía estragos en esa ciudad y zonas aledañas. Más tarde, la epidemia se extendió. Comenzó a “acercarse”, porque Europa parece cerca, aunque nos separe de ella todo un océano. Desde Alemania, Italia, el Reino Unido y España, llegaba información sobre síntomas, contagios y colapso sanitario. La epidemia devenía pandemia.
Fronteras cerradas para todos excepto para los residentes. Líderes políticos que sugerían a su población apostar a la “inmunidad del rebaño”. Alguno de ellos, después de salir de la terapia intensiva, revisó su propuesta. Otro, con manejo de bombas atómicas, propuso buscar la solución en el estante de los artículos de limpieza. La voz de los científicos cobró otro espesor en relación con la vida cotidiana, como si en la ciencia se hubiesen depositado simultáneamente la fe y la racionalidad de una inmensa parte de la humanidad.
Las maravillas preferidas del turismo internacional se convirtieron en espacios solitarios, tristes, abandonados. Los museos, por su parte, comenzaron a oficiar como altares que, por tiempo indeterminado, estarían carentes de devotos. La circulación de viajeros se paralizó. Asistir a la escuela, ir a trabajar, salir de paseo, disfrutar una noche de teatro, reponer los insumos de la impresora, reunirse en casa con amigos, comprar un par de zapatos o un poco de pan, concurrir a la consulta del odontólogo, ver crecer a los nietos… esas actividades cotidianas, tan familiares que habría resultado un forzado ejercicio de imaginación distópica pensarlas como la ocasión de un peligroso contagio mortal, de la noche a la mañana debieron ser puestas en el centro de nuestra atención. Debimos mirarlas nuevamente. Pensarlas nuevamente. Replantearlas. Idear todo, otra vez, desde cero. O casi. La mente de todos nosotros incorporó la distancia social y el hashtag “cuarentena” como las coordenadas en que cualquier hacer y proyectar deben y deberán inscribirse, no sabemos por cuánto tiempo. La vida cambió. Se nos cambió.
El VIH, la disolución de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, el calentamiento global, internet, el ataque a las Torres Gemelas, la crisis del 2001 para los argentinos y la de las hipotecas subprime (por nombrar solo algunos de los principales hitos que marcaron la historia de las últimas décadas) impactaron en nuestro día a día, en las formas de relacionarnos, en las maneras de trabajar, de pensar los negocios y de consumir, en las relaciones y alianzas internacionales, en los modelos de organización política y social de todo el planeta, en nuestra participación ciudadana. Es notable que hoy, en este contexto, nos estemos planteando hacer capacitación, educar para el trabajo. Como si supiéramos algo acerca de qué necesitaremos o qué necesitarán los habitantes del futuro cercano.
La pandemia de COVID-19 colocó al planeta no tanto en una situación de parálisis como de desconcierto. Estamos desconcertados porque debemos revisar todas las pequeñas y grandes creencias con que articulábamos la vida. Necesitamos revisar el complejo, delicado y exquisito andamiaje de supuestos que hasta hace nada nos permitían dejar buena parte de nuestra vida en manos de un imaginario piloto automático interno. Siguiendo el consejo de Arquímedes, estamos buscando algún punto de apoyo que nos permita mover el (nuevo) mundo. Todavía estamos tanteando en la oscuridad.
En lo personal tuve que recordar a Karl Weick y leer lo que yo mismo había escrito para entender mi propio pensamiento. Así, de pronto, el libro debía practicar lo que propone: desarrollar sus tesis para descubrir y comprender qué clase de aporte está haciendo. Mientras página tras página proponía al lector repensarnos y reubicarnos ante lo imprevisible, el contexto desafió nuestra capacidad de imaginarlo.
Opté por un empecinado seguir escribiendo, aun cuando la incertidumbre –concepto del que se ha hecho uso y abuso durante las últimas décadas– estuviera adquiriendo una carnadura, ahora sí, realmente atemorizante. Seguí escribiendo para darle entidad a una hipótesis que rescate la vida: frente a este escenario, seguir aprendiendo es la única respuesta adaptativa al alcance del género humano. ¿Aprender sobre un futuro que no conocemos? No, aprender sobre la realidad que tenemos frente a nuestros ojos y que no siempre logramos ver. Apenas eso.
Se trata no solamente de cuestionar lo que hemos aprendido sino de cuestionar también nuestra peculiar comprensión del proceso de aprender. Quizás la hipótesis que decidimos adoptar nos muestre más adelante que era una orientación equivocada; pero que, de cualquier manera, nos puso y nos mantuvo en marcha, explorando. No obstante, creemos que el mapa que elegimos para aventurarnos en este territorio es el correcto. Queda a juicio del lector confirmarlo, rebatirlo y –sobre todo– seguir aprendiendo en la medida en que recorra su propio camino.
Este libro es el último de una producción que comenzó hace ya más de 30 años y, como todas mis obras, es el reflejo de un quehacer colectivo. Nadie viaja solo. Aunque no tenga compañía física, está rodeado siempre de los fantasmas, algunos queridos y otros temidos, con quienes dialoga. A lo largo de los años escribí unos pocos libros. Ninguno es una historia de cut and paste. Cada uno refleja una experiencia de vida. Los menciono como si el lector los conociera, aunque difícilmente sea así: Aprendizaje y organización se basa en mi trabajo con Diane Dunlap en Oregon; La educación en la empresa, el segundo, en mi trabajo como consultor y fundador del centro de educación empresaria de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires; Conocimiento colectivo refleja mi trabajo de doctorado y mi estadía como visiting scholar junto a David Perkins en la Graduate School of Education de Harvard; Hacer visible lo invisible recoge el trabajo conjunto con Marisa Vázquez Mazzini; y El próximo management se nutrió con casos y ejemplos aportados en gran medida por los participantes de la Maestría de Estudios Organizacionales que dirigí en San Andrés. Podría decir –parafraseando a Borges– que todos estos años me la pasé enseñando cosas que no terminaba de entender a gente que hoy en día sabe más que yo.
A diferencia de lo que hice en los otros libros, en este he eliminado casi todas las notas al pie, para que su lectura sea dinámica y accesible. Solo le di ese espacio a las referencias de las fuentes, también con el afán de hacer más ágil para el lector identificarlas. He trabajado en profundidad con unos pocos autores que mencionaré al pasar y sobre los que ofreceré una mayor orientación bibliográfica al final de la obra. Poco de lo que aquí se dice es creación mía, como ha dicho Diana Sperling en su espléndida Filosofía para armar:
Por más solitario que se crea, el viajero siempre va acompañado. Compañeros de presencia real y virtual con los que acompasar la marcha: rostros con los que se cruza ocasionalmente y que imprimen a su itinerario giros inesperados; caminantes que en épocas remotas hollaron las mismas sendas y dejaron testimonio, personajes de la historia de cada uno.
Por más solitario que se crea, el viajero siempre va acompañado. Compañeros de presencia real y virtual con los que acompasar la marcha: rostros con los que se cruza ocasionalmente y que imprimen a su itinerario giros inesperados; caminantes que en épocas remotas hollaron las mismas sendas y dejaron testimonio, personajes de la historia de cada uno.
Finalmente quiero destacar la importante y medular contribución a este libro de Adriana Roldán, excelente y culta editora que hizo una tarea titánica dándole forma de capítulos a trabajos anteriores míos, escritos como apuntes personales y publicados en forma casual en diferentes medios o usados como soporte para charlas y conferencias. Y también el trabajo de Graciela Kort, quien logró plasmar en un caso que enriquece este libro la sabiduría de sus años de experiencia en consultoría junto a Débora Bronstein.
Por último quiero destacar el aporte central de la profesora María Fernanda García Wagstaff (PhD, Associate Professor of Management en The University of Texas at El Paso). Su aporte está en todo el libro, pero sobre todo en el Capítulo VI. Varios años de trabajo conjunto, premonitoriamente remoto, a través del casi desaparecido Skype, dieron lugar a varios papers que aún permanecen inéditos pero de los cuales rescaté los elementos que nutrieron ese capítulo. Aunque he intentado citar su aporte en todos los casos, estoy seguro que este va más allá de lo que he podido mencionar.
Ernesto Gore
Octubre de 2020