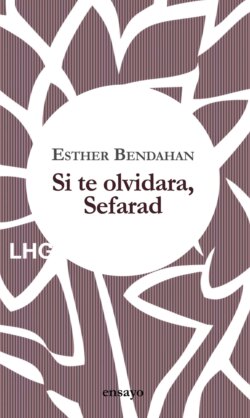Читать книгу Si te olvidara, Sefarad - Esther Bendahan - Страница 12
3 EL OTRO
ОглавлениеNo puedo desligar mi identidad de la escritura, soy lo que deseo escribir y seré lo que escribo. Es el texto donde aparece y es en otros escritores donde reconozco esa absoluta pertenencia. Cada uno lo figura a su modo. Entre los sefarditas hay quienes se descubren en la música reviviendo las canciones, o investigan la historia o paseando por España de pueblo en pueblo, ambulantes, con su narración. La mayoría, simplemente sefardíes sin demasiada preocupación identitaria, son afortunados, no deben nada, no necesitan demostrar ni cuestionar. Privilegiados en su serenidad viven en la misma tradición o en los ritos inmersos en lo natural sin necesidad de grandes demostraciones.
En mi caso: la escritura. Oración diría Kafka, espacio de trascendencia. Sin la obligación de llegar a millones basta con la presencia del libro. Con la alegre certeza de mirar al futuro. Con la esperanza de ese alguno, alguien que como hacemos nosotros hoy, en su tiempo nos encuentre. Certeza de eslabón, de continuidad. Allí nos vamos encontrando los unos con los otros. Esa es mi idea de nación, el ser futuro en la medida de que somos testigos.
Reviso textos que ya he escrito, y en muchos están claves que he ido descubriendo, exponiendo. Siempre con la esperanza de encontrar el texto, el libro, quizá sea este el que me libere de esa necesidad de explicarme desde niña. Si Albert Cohen escribía para convencer a un Camelot, vendedor ambulante, de la grandeza de su pueblo, si se dirigía a ese Camelot que le gritó en público, cuando quiso ser amable, cuando le iba a comprar su mercancía, el día de su décimo cumpleaños, «judío, vete a tu país», en una calle de Marsella en 1905; yo quizá me justificaba en cada página con el sacerdote que daba clase de religión en mi colegio, el Liceo Sorolla. Me liberaba de gimnasia, no sé por qué, y de la clase de religión. Y el sacerdote, un día, al salir, en el umbral de la puerta me dijo: «Pobrecita, no tienes la culpa». En la España de entonces, claramente la realidad, era una verdad ajena para mí. Como Philip Roth, que preguntaba a su madre si los judíos creemos en la nieve. Esa pregunta es una metáfora de lo que sentimos; hay una realidad externa y en minoría se vive la sensación de reinventar la realidad, de darle una forma, que se enfrenta a otra verdad, que por ser general parece más auténtica, pero uno se esfuerza en mantener el equilibrio. En mi caso yo le dije a una niña que me explicaba que su madre cada mes tenía manchas rojas, que nosotras las judías no, que eso debía ser cosa de las cristianas. Esa posibilidad me resultaba creíble. Estaba tan arraigado en mí ese sentimiento de diferencia que no había frontera entre algo cultural y algo físico. La menstruación, tan natural y femenina, supe después con sorpresa que la teníamos también las mujeres judías.
Ese sacerdote me liberó evidentemente de la culpa que caía en mis padres. Pero yo los quería. Tanto que tras un accidente de coche que tuvimos en Tetuán, me pasaba el día temiendo por ellos. Vivíamos en España, en Europa, pero como invitados. Acogida generosa, pero estábamos obligados a estar atentos, no debíamos descuidarnos, sentir que podríamos ir en zapatillas y cómodos, siempre alertas, cuidadosos y amables, para que no se dieran cuenta de que estábamos allí. Así se fue conformando la comunidad. Buenos huéspedes para no alarmar a nuestros anfitriones. Siempre me pregunto qué hubiera sucedido de ser Dreyfus culpable. ¿Acaso no tenemos el mismo derecho de otros pueblos a que el delito de los espías, los corruptos, las malas personas, no culpabilice a los demás que son inocentes? Pero es que además él era inocente. Y quienes asistieron asombrados al juicio descubrieron que Europa, esa Europa que deseo unida, con una moneda única, con proyectos culturales trasversales, tiene también la enfermedad endémica del odio. Allí Teodoro Herzl tuvo una iluminación, Israel era el lugar. Nunca dejó de haber presencia allí, pero no era un estado. Quizá pensó que era la solución. Pero antes mucho antes, Gracia Mendes, sefardí, pensó lo mismo. Esta mujer que admiro, organizó en el siglo XVI una emigración a Tiberíades donde se creó un asentamiento con importantes cabalistas como Isaac Luria. Y es que se puede afirmar, y no soy historiadora ni académica pero tengo la licencia de la creación, que las dos líneas esenciales del judaísmo, vienen de España: del pensamiento racional que representa Maimónides y de la mística que parte del Zohar.
Antes de seguir debo decir que nada de Sefarad es ajeno al judaísmo ni nada del judaísmo ajeno a Sefarad. Es una parte de la historia de los judíos y heredera a la vez de Canetti y Singer. Sí, a pesar de ser uno sefardí y otro asquenazí.
Crecí leyendo a ambos. Ambos hacen parte del océano judío. Es cierto, en algún momento de este texto saldrá, hay tensiones, diferencias, pero hay más en lo común a pesar de las tensiones y encrucijadas fruto de prejuicios. En Madrid comparto y conocí a unos y a otros. Me sabía parte de esa complejidad. Y llegó la escritura.
Mois Benarroch me dijo: «Eres una escritora sefardí». Eres escritora. Y al decirlo tomé conciencia. Él también nació en Tetuán, pero se fue a Israel. En Israel, en tanto que sefardí, confundido con la cultura oriental, no se sintió en casa. No del modo que pensaba. Hizo de su poesía un arma contra los prejuicios hacia los marroquíes. Los marroquíes eran unos sefardíes, otros orientales. Los sefardíes del norte de Marruecos llevamos con orgullo el origen español, una especie de nobleza. En Israel no tuvieron en cuenta las diferencias, lo que por otro lado no deja de ser una forma también de separar al otro, de excluirle. No nos casábamos entre nosotros decíamos, les llamábamos forasteros cuando, como dice Jacob Israel, fuimos nosotros quienes llegamos después.
Recibí un correo electrónico de Mois Benarroch meses después de escribir Soñar con Hispania. El libro tiene dos partes, la mía y la de Ester Benari. En él Mois me decía que leyó el libro, mi parte, con sorpresa; quizá era él mismo quien escribió ese libro con otro nombre. Era él o era yo. Mis palabras se cruzaban con las suyas y así surgió un encuentro entre Sefarad de dos orillas. Nuestras madres fueron amigas. Mi amiga era su prima. Y en su poesía encontré al fin una fuente. España, Sefarad, Marruecos, memoria, exilio, reconstrucción. Mientras mi lugar en España era incuestionable, se ajustaba a mi lengua materna, en él era diferente. Políglota, había dejado para la literatura el español. Y con el tiempo y, chat a chat, decidió volver a escribir en español, a su modo, un español del estrecho o antiguo o propio o recuperado. Un español diferente e igual. Y a ambos las comas, no sabemos por qué, ni sé si a él le sucede en otros idiomas, se nos rebelan; sí, escribir es golpear las piedras de las palabras, es darle forma. Y a pesar de la dificultad, escribimos.
Mois Benarroch nacido en Tetuán, Marruecos. Desde 1972 reside en Jerusalén, ciudad en la que ha escrito treinta libros de novela y poesía en hebreo y en castellano. Los más conocidos son: En las puertas de Tánger, Mar de Sefarad, Llaves de Tetuán, Coplas del Inmigrante, Amor y Exilios y Lucena. Ha sido galardonado con el Premio Amijay y el Premio Levi Eshkol. En su poesía y novela hay desde un humor inteligente añoranza y enfado, un enfado creativo e inteligente que observa con asombro cómo, una vez que uno se marcha, cuando deja el lugar de nacimiento (él se fue con trece años de Tetuán, yo antes), parece imposible conectar de nuevo con un sentimiento que no sea de búsqueda de anclaje.
Fue Mois, quien venía del mismo lugar, quien me regaló la pertenencia a la escritura, su reconocimiento me permitió asentar la idea de un nuevo territorio y la certeza de que teníamos en común una actualización personal y singular, cada uno a un lado, con las enormes diferencias que suponía el volver a España del volver a Israel, volver a Palestina, que como decía Pagani, quien nos influyó de jóvenes, éramos palestinos de hace más de dos mil años, pero que hablábamos español y teníamos ese carácter entre emocional y racional que caracteriza a Castilla. En nuestro caso más marcado ambos lados. Mois, además, esta es otra historia, sabía interpretar los sueños desde un lado poético y dándoles un significado en hebreo. Juntos era como si pudiéramos palpar el exilio, cómo se singulariza según el lugar a donde uno llega. Él llegó como marroquí, yo viajo a Israel como española y sefardí. Y cuando en una playa de Tel Aviv un señor como los hay en cualquier playa, satisfecho de sí mismo, algo grotesco, me dijo, sin saber bien quién era yo, que no quería que sus hijos fueran al colegio con marroquíes, la realidad de Mois se abrió a mí como esa orilla amplia y calurosa donde unos jóvenes jugaban a la paleta. Desistí de explicarle que éramos marroquíes, pero del norte. Que eran españoles. Desistí porque esa excusa me enfurece a mí misma. Y a veces la he usado. Pero lo cierto es que en mi Sefarad hay también mucho, mucho de oriental.
Me acaba de entregar un libro de poemas en el que me pidieron colaboración, Ahora Sefarad, siete poetas, cinco sefardíes que viven fuera, dos poetas en España, un encuentro entrecruzado, idas y vuelta. Al recibirlo he sentido la alegría que experimentamos delante del libro terminado. No es mío, pero de algún modo expresa algo propio que no sé contar de otro modo. Leo a Mois Benarroch, a Margalit Matatiahu, a Myriam Moscona, a Jacobo Sefami, a Shlomo Aviyu, a Ilia Galan, a Marife de Santiago.