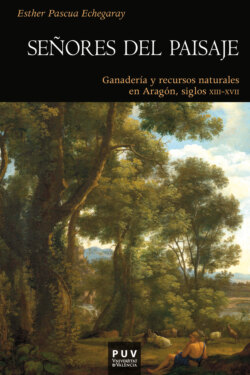Читать книгу Señores del paisaje - Esther Pascua Echegaray - Страница 10
LAS CATEGORÍAS SOCIOCULTURALES DE REPRESENTACIÓN DEL PAISAJE EN EL MUNDO RURAL MEDIEVAL
ОглавлениеEl material fundamental de este libro son los documentos escritos. En este capítulo se reflexiona sobre la falta de información medioambiental y ganadera que hay en los documentos medievales. Se analizan las mentalidades, comunidades e instituciones que están detrás de estas evidencias y se defiende que la escasez informativa no es prueba de falta de actividades pecuarias en el período. Por el contrario, la ganadería fue una actividad omnipresente que marcó las formas de relación intra e intercomunitarias, las formas de propiedad y de explotación.
DOCUMENTACIÓN ESCRITA Y MEDIO AMBIENTE
La naturaleza como fuente finita de recursos naturales y la ecología en sí misma no preocuparon a nuestros antepasados de época medieval y moderna. Su preocupación era la contraria, doblegar una naturaleza que para ellos se mostraba como una fuerza casi divina, indiscutiblemente sobrehumana. La Historia Medioambiental no puede, ni debe, buscar ningún afán ecológico en las sociedades del pasado, más allá de la reproducción de la propia comunidad humana y de los recursos que necesitaba. Sin embargo, podría pensarse que las sociedades preindustriales europeas y las mediterráneas, tan cercanas y dependientes de la naturaleza y de los animales por sus sistemas productivos, registrarían el paisaje, el mundo vegetal y climatológico que las rodeaba, siquiera lateralmente, y que hasta ahora no lo habíamos detectado porque no estaba entre nuestras preguntas. Nada más lejos de la realidad. La documentación medieval acerca antes a la concepción que la nobleza laica y eclesiástica del momento tenía del orden divino y de Dios que del orden natural en sí mismo.
En un artículo ya mencionado, Monique Bourin llamaba la atención sobre el hecho de que los historiadores del mundo rural medieval hayan centrado su interés en los cultivos más que en lo que quedaba en sus márgenes, lo inculto, el bosque, el baldío. La autora considera que esto no se justifica por la naturaleza de la documentación, si bien es cierto que esta se centra en rentas, campos, viñas, huertos y límites (Bourin, 2007: 181). La autora saluda el cambio de paradigma actual y contrasta su propia tesis sobre comunidades campesinas del Bajo Languedoc, en la que ofrecía un análisis socioeconómico (defendida en 1979), con la de Aline Durand sobre la misma región, veinte años después, y en la que se reconstruye el paisaje de los siglos centrales de la Edad Media (Bourin, 1979; Durand, 1998).
Este cambio de paradigma ha requerido algo más que un cambio de perspectiva, si bien este es innegable. Aline Durand se ha formado como historiadora y como antracóloga. Puede estudiar el pasado histórico utilizando fuentes escritas y carbones fósiles. Esta es la gran diferencia entre los estudios rurales de finales de los años setenta y los de finales de los noventa: junto a la consolidación de la arqueología del paisaje se ha producido el aterrizaje de los estudios paleoambientales a nivel histórico. Las nuevas técnicas de datación y análisis de los sedimentos geológicos y de restos fósiles naturales pueden ahora, y solo ahora, afinar en lustros cuando antes lo hacían en milenios (Matamala et al., 2005: 87-97; Riera y Palet, 2005: 74). Relacionado con ello existe toda una política científica a escala europea que desde los años ochenta promociona la formación de equipos multidisciplinares, en trabajos diacrónicos largos que combinando la información ambiental, arqueológica e histórica analizan los cambios en microáreas desde el Neolítico hasta nuestros días (Palet et al., 2004-2005; Walsh et al., 2006). Esta es la urdimbre de la nueva historia del paisaje.
Pero volvamos a la evidencia escrita. Los documentos no describen el paisaje; nos ofrecen topónimos o referencias inconexas que no permiten una reconstrucción fiable ni siquiera del micropaisaje. Los documentos, sin embargo, enseñan varias cosas si se atiende a lo que no dicen y la naturaleza de lo que dicen. La primera es que una fuente escrita tiene el efecto de los funny mirrors (‘espejos deformantes’ o ‘espejos mágicos’). Estos espejos reflejan la imagen de un objeto deformando algunas de sus características. Sin duda, no pueden reflejar cualquier cosa, sino un sujeto u objeto concreto en el que tamaño, forma, contorno o acentos se desvirtúan. Muestran tantas características del objeto como del propio espejo que refleja. La documentación no «inventa» paisajes, no aparece una multiplicidad infinita de posibilidades de paisajes cuando se describe el entorno natural, pero igualmente muestra tantas características del objeto reflejado como del sujeto que lo mira. En efecto, toda fuente histórica es, a la vez, un artefacto cultural complejo y delicado de tratar y el reflejo más real posible de la lente que devuelve la imagen. En otras palabras, el paisaje que aparece en un documento nos da la matriz más exacta posible para entender el universo mental, las identidades, necesidades, estrategias, formas de gestión, estructura institucional y organizativa e intereses que una comunidad específica tiene de su entorno. Es el único paisaje que realmente existe para ella y, así, el único posible para nosotros.
Cuando se trabaja con un solo tipo de documentación o con una única fuente escrita se corre el riesgo de reconstruir el paisaje que refleja una comunidad específica. Cuando el observador cambia de fuente descubre con estupefacción que el paisaje que reconstruyó con tanto esfuerzo hablaba más de la naturaleza deformante de su lente que de algo ahí fuera llamado «entorno». Una manera de prevenir este problema es trabajar de manera transversal sobre distintas colecciones documentales. En el caso de la ganadería, por ejemplo, se pueden tantear distintos emisores como episcopados, monasterios, ciudades, villas, concejos, aldeas, cofradías de ganaderos, viajeros, científicos o estados. Los paisajes que muestran no suelen ser contradictorios, más bien son «paisajes complementarios» que al ser montados como un mecano permiten acercarse al rompecabezas de las distintas realidades del paisaje.
La Edad Media y Aragón proporcionan un ejemplo bastante claro de esto. Si se estudia la documentación producida por la Casa de Ganaderos de Zaragoza, una cofradía medieval con derecho universal de pasto en todo el reino, pareciera que el territorio estuviera abierto de norte a sur a las necesidades de sus rebaños trashumantes y que las dehesas boyales para el ganado de labor fueran acotados dispersos, ilegales y limitados por la Corona. La documentación de la cofradía zaragozana parte de que vivían en un paisaje abierto en torno a la ciudad, de puertos de montaña y términos jurisdiccionales igualmente abiertos, sin regulación ni cercas, en el que los hitos de conflicto entre las comunidades se centraban en el aprovechamiento de pastos y abrevaderos, las cabañeras o las rutas de ganado. Si cambiamos la perspectiva y miramos la documentación producida por los concejos del mismo valle del Ebro o por las aldeas de los valles de Pirineos, la impresión es la contraria. En la documentación emerge un mundo cuajado de dehesas boyales o boalares, como se llamaban en Aragón, un paisaje en el que cada comunidad tenía su reserva de pasto para el ganado de labor, además de otras dehesas y vedados con diversos usos y una legislación férrea que limitaba la entrada en su territorio. Los abrevaderos, acequias y balsas son un elemento en juego más en una lucha sin tregua por el control del término municipal.
Al trabajar con diversas colecciones documentales se observa que las distintas fuentes tienen una sensibilidad diferente hacia el medioambiente y hacia los paisajes. Esta es una afirmación obvia para quien conozca la naturaleza de las principales instituciones medievales. Los monasterios y obispados son instituciones con muy poca «sensibilidad medioambiental». Como centros interesados básicamente en la renta y los límites geográficos donde ejercían su poder, raramente implicados en el nivel productivo, los métodos o las condiciones de la producción, su principal objetivo era contabilizar fielmente el producto de la agricultura, más difícil de controlar que el de la ganadería. La documentación que produjeron registra qué se les da, cuándo, por quién, quién lo poseyó y en qué condiciones. El bien que circula es transparente para ellos. Si aparece algún rasgo del mundo natural es la vegetación como un hito entre parcelas.
Las cartas regias o nobiliarias de fundaciones eclesiásticas se refieren de manera lacónica y general a un mundo económico ya puesto en marcha de molinos, acequias, campos, hornos, pesquerías o pardinas. Las donaciones repiten de manera mecánica unos elementos que solo permiten tener un boceto muy general del cuadro: tierras cultas e incultas, viñas, casas, pastos, bosques, montes, valles, garrigas, árboles, aguas, salidas y entradas... «desde la tierra hasta el cielo» añaden algunos donantes en la euforia de su generosidad para frustración del historiador. En determinados casos se pueden rastrear ciertos cambios en la producción cuando un cultivo aparece por primera vez o se hace muy apreciado por la competencia entre distintos grupos sociales. Cuando los angostos y fríos valles pirenaicos a principios del siglo XI se abrieron a los valles del Canal de Berdún recién conquistados por los cristianos, el viñedo aparece con una gran profusión en la documentación porque era un cultivo nuevo y valorado, más que porque llenara todas las laderas y predios de la comarca. Pero todavía hay mucha distancia desde los cultivos al medio ambiente para poder hablar de paisaje.
Las cartas pueblas o de donaciones regias a villas y a nobles suelen tener un prometedor comienzo, pues son documentos que definen términos de jurisdicción, posesión o enumeran los tipos de animales que donan. Pero ellas son el inicio y el fin de la descripción del territorio, ya que en documentos posteriores los detalles desaparecen. Generalmente la primera carta de población o de fundación se repite en confirmaciones posteriores palabra por palabra. Lo mismo ocurre con los privilegios que conceden derechos a roturar o escaliar o con las disputas por diezmos y primicias. La documentación de las órdenes militares, tan importantes en Aragón, nunca incluye datos ambientales. La renta es lo único que aparece, incluso en monasterios femeninos que, siendo más tardíos, tuvieron más protagonismo colonizador como Grisén o Sigena.
La documentación que producen los centros urbanos medievales sobre su entorno suele mencionar las actividades de sus gremios o de los principales sectores económicos de la ciudad o los términos de su jurisdicción. De nuevo es un universo que registra qué se percibe, por quién y con qué derechos, pero no cómo es lo que se controla. El analista solo se puede hacer una vaga idea de los elementos que conformaban un paisaje, el área del territorio donde se situaban y los conflictos que había sobre ellos.
La más alta «sensibilidad documental» se encuentra en la documentación producida por aldeas, lugares y pueblos, precisamente la más escasa y tardía. En el caso de Aragón, es la documentación de las comunidades pirenaicas del norte o de las aldeas del sur ibérico. Esto no es extraño, pues son las células de productores y comunidades que defendieron sus territorios frente a unidades mejor organizadas. Su documentación refleja con mayor detalle el nivel de la producción, los recursos de que disponían, desde cuándo, cómo los gestionaban y, a veces incluso, qué criterios usaban y qué conflictos sufrían. Tampoco hay una descripción del paisaje, pero el paisaje y los animales se filtran en los textos. Suele ser una documentación tardía, propia de los siglos XV y, sobre todo, XVI, cuando aparecen textos que registran la regulación del monte en torno a los derechos de los ademprivios (áreas colindantes entre municipios), el control del pastoreo sobre cosas vedadas y sobre los montes, la legislación sobre los animales, la gestión de las cortas de madera para leñas, construcción o carbón, del agua en los abrevaderos y de la caza. De manera tímida pueden mencionarse las especies de algunos árboles o la presencia de animales como el oso, jabalí, ciervo, lobo, zorro, conejo o erizos. Esto no significa que anteriormente no hubiera una regulación de actividades y espacios, sino que esta era oral y se ha perdido para nosotros.
Los paisajes que aparecen en la documentación de época moderna resultan ser «paisajes apelmazados», paisajes donde todo el territorio estaba comprendido, aprehendido y conceptualizado por la comunidad que habitaba en él. Todo el derredor era poseído y nombrado; no había vacíos, ni paisajes por pensar, y los términos de baldíos o comunales no significaban tierra abandonada, improductiva o de nadie, como traduciría posteriormente el orden liberal. Cuando se miran estos paisajes, se están viendo paisajes culturales, una extensión de la forma y matriz de las comunidades que se los apropiaron.
Sin duda, asalta la pregunta de por qué unas comunidades que vivían pegadas a su territorio, implicadas afectiva y materialmente en él, jamás lo describían. Ni siquiera en amargas controversias por límites o por los recursos naturales, se molestan en retratar más que las fronteras; solo ocasionalmente aparece una lacónica mención a sus accidentes geográficos o paisajísticos. La contestación inmediata es que era innecesario, pues el paisaje era conocido por todos, pero quizá se pueda llegar más allá. Sabemos que el espacio es relevante para todas las comunidades en todas las épocas históricas. Hay innumerables trabajos que han buceado en el simbolismo semántico del espacio en la Edad Media.1 Para Chris Wickham, «El espacio agrario no solo se situaba en el centro del escenario; era el escenario mismo» de los conflictos entre las aldeas medievales y sus señores (Wickham, 2007: 35). Efectivamente, los recursos productivos y no productivos de las aldeas tenían una gran importancia para estas en términos económicos, políticos y culturales. Sin embargo, no describían sus entornos naturales, porque estas comunidades no tenían una narrativa sobre su paisaje separada de la narración, historia o identidad de las propias comunidades. Los paisajes eran una extensión de sus gentes.2
Para entender la relación entre comunidades y paisajes, el impacto de lo que se pensaba en lo que se hacía y de lo que escribía la elite cultural sobre lo que el habitante de una villa hacía, tenemos que viajar al mundo de los monasterios. La cultura religiosa de la Edad Media, en su sincretismo particular de influencias hebreas y clásicas, donde nunca hubo una separación tajante entre el mundo natural y el social, tardó siglos en diferenciar los caminos de la naturaleza y la humanidad. La necesidad de poner distancia entre el panteísmo y animismo de las religiones politeístas y el cristianismo llevó a los padres de la Iglesia a subrayar la diferencia entre el Creador y su creación. Desde los primeros escritos, el mundo material era solo expresión del designio divino, una magnífica transustanciación de los deseos del Todopoderoso y a la vez un pobre reflejo del esplendor de su omnipotencia (Glacken, 1996: 165-251). La teología medieval consiguió objetivar paulatinamente la naturaleza como un ente separado y distinto del ser humano. En las escuelas catedralicias de Chartres, París, Oxford de los siglos XII y XIII se empezó a vislumbrar una concepción que tendría un largo futuro en los desarrollos de la cultura europea occidental y que hizo de la naturaleza una sustancia inteligible para el cerebro humano, penetrable y predecible, sujeta a leyes racionales, separada de las leyes humanas y divinas y sin significación moral (Chenu, 1968; Stock, 1972; Cadden, 1995). Un ente puesto al servicio de la humanidad por Dios, un artefacto que se podía apropiar, manejar, modificar y transformar. No había consenso, sin embargo, como no lo hubo casi nunca en materias trascendentes en la Edad Media, y las visiones contemplativas del cosmos como expresión de Dios serían muy resistentes y conocerían momentos álgidos a finales de la Edad Media.
Estos desarrollos del mundo intelectual no informaban la conciencia de los protagonistas de las aldeas del mundo rural medieval. Bien al contrario, en este nivel, unas concepciones antiguas más propias de sociedades animistas se recrearon en la omnipotencia de un Hacedor que dirigía todo lo que pasaba en el mundo natural y humano. Para los campesinos, la naturaleza era expresión de Dios, un rompecabezas ininteligible cuyos cambios y accidentes dependían de la calidad moral de las poblaciones. Para la comunidad medieval no había diferencia entre ellos y el territorio que les pertenecía. El espacio, el territorio y, con ellos, los recursos naturales y el paisaje no eran objetos cosificados, independientes de los habitantes. El ser humano no era un ser autónomo con capacidad para poseer las cosas: los componentes del microcosmos humano y del macrocosmos del universo eran los mismos y respondían a las mismas causas. Esta dualidad no existía, y como tal los perfiles de su comunidad y de su territorio estaban fundidos. Los recursos naturales, como los objetos, no tenían un valor económico, sino social, y de esa manera se utilizaban y se distribuían. La identificación era tan integral como poderosa en la fuerza con que estas comunidades defendían sus territorios, el principal problema de todo el orden medieval y moderno (Izquierdo Martín, 2007: 55 y 63).
No es casualidad que el gran cambio en la naturaleza de la documentación escrita viniera dado por la revolución científica del siglo XVII.3 De su mano comenzaron a aparecer los relatos de viajeros; posteriormente de científicos y técnicos, que describían fauna y flora propia y ajena. El objeto se había cosificado, se podía diseccionar (Thomas, 1983). Desde el siglo XVIII, la Ilustración inició el interés por el mundo agrario, por lo productivo, por el vergel y la huerta desde un punto de vista económico exclusivamente; el Romanticismo sintió fascinación por lo terrorífico, lo sublime y lo pintoresco, los paisajes de la campiña, la montaña y el mar, como se representaron en la pintura y la literatura.4 En el siglo XIX, los ingenieros, forestales y científicos representantes de compañías, ayuntamientos y Estados produjeron los primeros informes interesados en la descripción de los recursos naturales para su explotación. Desde el siglo XVII, el historiador cuenta con materiales mucho más diversificados.
DOCUMENTACIÓN REGIA Y ECLESIÁSTICA SOBRE GANADERÍA
El problema se vuelve doble cuando se quiere trabajar sobre paisaje y ganadería desde el documento escrito. El mundo de la ganadería es un mundo oral, sin contratos, sin renta escrita, regulado por la costumbre, donde la palabra del pastor se prueba por el número de corderos nacidos, las carcasas de los animales muertos y los quesos o arrobas de lana entregados. El producto de la ganadería se podía comprobar más fácilmente que el de la agricultura, no así el comportamiento de sus protagonistas. Los pastores trashumantes eran extraños para los pueblos y aldeas que atravesaban. Pasaban muchos meses en las montañas, en el bosque, al raso, en lugares inhóspitos, lejos de la casa, del señor, del poder, de la religión. Las promesas y los acuerdos se cerraban de año en año con detalladas obligaciones para asegurar la actividad de estos hombres, pero nada de esto ha dejado rastro en la documentación de casi ninguna institución.
La vida de las comunidades de montaña en la Península Ibérica estaba organizada en torno a la producción ganadera, como han demostrado los trabajos etnológicos de los siglos XIX y XX. La comunicación entre valles, las asambleas para la adjudicación de los animales que se extraviaban, los acuerdos con los pastores por San Juan y el santoral que guiaba el calendario así lo indican. La mentalidad y las creencias de estos grupos estaban marcadas por la naturaleza de su actividad. El uso de ceremoniales mágicos, la decoración profusa del ganado con collares, tatuajes y cencerros, el sangrado y sacrificio ritual de los animales, los ritos de fertilidad y la bendición de los pastos explican parte de la mala reputación de estas comunidades frente a la Iglesia, los señores y las propias villas de pastores ribereños del llano. Eran culturas sin lugar para la palabra escrita.
Sin embargo, se da la paradoja de que las dos asociaciones de ganaderos y pastores más importantes de la Península Ibérica, el Honrado Concejo de la Mesta castellano y la Casa de Ganaderos de Zaragoza, han creado unos volúmenes de documentación desconocidos para otros sectores productivos y sociales de la época. En ambos casos se trata de organizaciones de pastores y ganaderos trashumantes que tuvieron un desarrollo institucional muy elaborado. En ellas se reunían miembros que pertenecían a diferentes comunidades geográficas o socioeconómicas, y pastores que circulaban por varios términos municipales y atravesaban diversas jurisdicciones. Su actividad implicaba el mantenimiento de infraestructuras complejas de caminos, abrevaderos, corrales, pastos y descansaderos que no remitían al mundo del concejo o la aldea y sus términos. Por el contrario, su marco de actuación era el reino, o incluso más amplio, y necesitaban coordinar su actividad con la ganadería estante local. Ambas crearon organizaciones complejas con cargos claramente definidos en sus funciones, con potentes instrumentos jurídicos que les permitieron penetrar en los blindados mundos jurisdiccionales de los concejos y con una clara identidad. En ambas organizaciones, la batería de privilegios estaba completa en los dos primeros siglos de su existencia (siglos XIII y XIV). Estos privilegios atentaban directamente contra los de las comunidades territoriales de sus propios reinos y sus miembros fueron conscientes de la importancia de preservar sus cartas y pergaminos a salvo y conseguir la confirmación de estos por los reyes. Ambas detectaron la superioridad de recursos de poder que les otorgaba la escritura frente a comunidades de ganaderos estantes, de montaña o aljamas de campesinos mudéjares.
El patrón de trashumancia aragonesa y castellana era muy diferente. El primero era urbano y descentralizado, a diferencia del castellano, regio y centralizado. Los concejos castellanos tenían una trashumancia inversa, de la montaña a los pastos de invernada en el llano; mientras que la trashumancia en Aragón era de doble sentido: los zaragozanos trashumaban hacia los Pirineos, hacia los montes Universales y hacia las comunidades de Teruel, y los ganaderos de estas latitudes lo hacían hacia el valle del Ebro. Más importante que lo anterior es que en Aragón la ganadería riberiega y la trashumante fueron siempre un negocio de medianos propietarios, de ganaderos con menos de 2.000 cabezas. En Castilla, los pequeños y medianos ganaderos tuvieron mucho poder en la organización, pero siempre tuvieron que lidiar con fuertes propietarios de ganado.
Otros factores hacen las dos organizaciones similares. En ambas cofradías el fundamento de su legitimidad eran paradójicamente los ancestrales derechos de los vecinos de una comunidad sobre el territorio. En el caso de estas macroorganizaciones, el territorio era el reino y el rey su señor. La Casa de Ganaderos de Zaragoza era un ligallo, una cofradía de ganaderos y pastores cuyo poder derivaba de la idea, desde la conquista de la ciudad en 1118, de que los vecinos tenían abierto el acceso a los montes y términos de la ciudad, y por privilegio regio, a todo el realengo.5
El Honrado concejo de La Mesta es un caso todavía más claro, pues era un concejo virtual desde su propia titulación. Como todo concejo tenía una asamblea que reunía a los cabezas de familia. Dada la fuerte organización territorial de Castilla, la Mesta era un concejo que pretendió hacer del reino su término municipal. Los miembros de las poblaciones serranas de la Meseta norte que formaban la Mesta lograron un reconocimiento político por parte de la monarquía inusual para una organización popular. Sus privilegios como vecinos y pastores se hicieron valer en todo el reino, hasta el punto de que cuando los riberiegos propietarios de ganado del sur entraron a formar parte de la organización necesitaban tener casa en los concejos del norte para ser miembros con voz (García Martín, 1993: 563).
A pesar de los volúmenes de documentación que ambas organizaciones crearon, al menos la que respecta a la Casa de Ganaderos no describe el paisaje, ni la de los siglos medievales, ni la mucho más concreta y detallada de los primeros siglos de la Edad Moderna. Así, tenemos la paradoja de que una documentación que trata principalmente sobre la gestión y los conflictos en torno a los montes, el agua, los pastos y el ganado no menciona la vegetación, sino en contadas ocasiones, de manera lateral y siempre como hitos en las delimitaciones acordadas con otras instituciones. El tipo de carta que predomina en la Edad Media eran privilegios regios y confirmaciones de pastura universal, pleitos con comunidades de los Pirineos, Moncayo y Teruel-Albarracín por pastos y aguas, prendas de ovejas, inspecciones de abrevaderos y delimitaciones, amojonamientos y pleitos por dehesas y territorios municipales. La documentación de los siglos XVI y XVII se convierte en material estadístico. La cofradía separó los libros de cuentas, los del matadero (matançia), las declaraciones que hacían los ganaderos del ganado que llevaban a la dehesa, las asignaciones de fincas a cada rebaño de ganado y las actas de las reuniones anuales de las asambleas de socios. En todos estos libros se puede estudiar la gestión de recursos, pero no los propios recursos. Sin embargo, aunque el paisaje no está descrito, sí está representado.
Cuando se sale del mundo de las organizaciones ganaderas no encontramos muchos textos que mencionen la ganadería. Esta actividad está ausente de casi todos los cartularios monásticos y libros episcopales, así como de la documentación regia en todos los siglos medievales. A pesar de ello, las escasas referencias permiten intuir un mundo en pleno funcionamiento en el que la ganadería informaba gran parte de la organización y las prácticas de señoríos, villas, valles y aldeas.
Merece la pena anotar el caso de la Iglesia de San Pedro de Siresa en el valle de Echo, la documentación más antigua de los valles pirenaicos de la que solo quedan muy pocos documentos en copia de Traggia. Las cartas registran, sobre todo, viñas, pues era un cultivo escaso dado el clima y los suelos, y por tanto apreciado. La temprana donación del conde Galindo Aznar, en el año 867, distingue en las sierras entre estivas, aborrales y corrales.6 Es decir, los animales del valle, vacas u ovejas subían a puertos escalonadamente según avanzaba el verano, como sabemos por la historia oral del siglo XIX que se practicaba en los Pirineos.
Los documentos de finales del siglo XI, cuando empezamos a tener registros más continuos de esta actividad, indican que las comunidades de montaña de los Pirineos no tenían una especialización ganadera. Los animales son variados y aparecen en enumeraciones siguiendo un determinado orden: primero vacas y yeguas y luego ovejas y cerdos, si bien las parejas pueden intercambiarse. En una donación al monasterio de Montearagón, el rey Sancho Ramírez menciona «nostras bachas et equas et porcos et oves», en una secuencia típica de los primeros documentos regios en la zona.7 Las ovejas, que se aprovechaban para lana y queso, solo aparecen en primer lugar de la lista de animales o solas en rebaños de cierta importancia a principios del siglo XII.8 La donación del rey Alfonso II, de marzo de 1182, es representativa de la importancia de los privilegios de pasto en todo el monte de realengo para las instituciones eclesiásticas: «planis atque montaneis, paschis, garricis, aquis, lignis, silvis et venationibus (...) et pascant et scindant ligna per montes et venentur silvas sine contrarietate» (Barrios Martínez, 2004, doc. 104: 181-182).
El monasterio de San Andrés de Fanlo, fundado a finales del siglo X en el Prepirineo entre los ríos Basa y Guarga, es hoy una pardina abandonada. Su documentación se perdió después de la Guerra Civil y de ella solo queda una regesta documental anotada que hizo Canellas (Canellas, 1964; Laliena Corbera, 2007). La información que ofrece permite estudiar sobre todo el avance del monasterio y la implantación del primer viñedo, que se dio en una región que principalmente debía de vivir de su cabaña ganadera (Azcárate Luxán, 1988: 95-108). Hay, sin embargo, algunas noticias que revelan este mundo subterráneo. Fanlo debía de estar metido en la compra y venta de ganado, como indica un documento del 1063 en el que se menciona que el año había sido malo pues compraban las ovejas por un arienzo.9 Además, como en otras partes de la Península, los carneros se usaban como pago de las tierras que adquirían (Canellas López, 1964, doc. 50: 93). También se puede intuir una mancomunidad de pastos en lo que podían ser invernaderos del ganado del monasterio en la zona de Lecina (Elecina) y Betorz. En efecto, en el cambio que Fanlo hizo con la iglesia de Alquézar en el año 1074, San Andrés retuvo el diezmo del monte de Betorz y consiguió que sus bestias que trabajaban en el cultivo de la tierra se quedasen en los montes de Lecina durante el invierno, y si dañaran las mieses durante la estación se pagarían compensaciones para la festividad de San Juan.10 Esto parece significar que vacas, mulos o bueyes, usados por el monasterio en los montes de Lecina para labrar las tierras, pasaban todo el invierno y la primavera hasta San Juan en estas tierras más bajas. El monasterio debía de subir sus mulos a sus montes en verano y otoño.
Ante tanta escasez de noticias no puede sino sorprender el inventario exhaustivo que Fanlo hizo del ganado ovino que poseía el monasterio a finales del siglo XI. Este documento es excepcional y un ejemplo paradigmático de la ausencia escrita de actividades ganaderas allí donde realmente existían.11 El texto es un recuento del rebaño antes de que el monasterio lo entregara al pastor en mayo para que lo subiera a las sierras locales. El documento enumera 167 ovejas, 15 carneros, 8 moruecos, 54 corderas, 36 corderos, 24 cabras mayores, 1 macho cabrío, 12 cabritas y 14 cabritos. Esto muestra un rebaño mixto de ovejas y cabras, como debían de ser la mayoría de los rebaños medievales, con un predominio de las ovejas hembras en el rebaño; por tanto, un rebaño orientado a la producción de leche y lana. El rebaño se inventaría cuando todavía no ha matado a los corderos machos que han nacido en el año. Excepcionalmente se da el nombre del pastor, Sancho Sánchez, quien cobraba en especie un quinto de los animales y recibía dos yugos de bueyes, un mulo y una mula de carga. La limosna del monasterio tenía 37 ovejas mayores, un morrueco, 10 carneros, 30 corderos entre machos y hembras, una cabra y dos cabritas. Al final del documento se incluye el rebaño de Montearagón, el monasterio al que se anexionaba por aquellas fechas: 81 ovejas, 2 morruecos, 16 carneros, 26 corderas, 23 corderos machos, 9 cabras, 2 machos cabríos, 2 cabritas y 2 cabritos (Canellas López, 1964, doc. p. 43, pp. 110-112). Se trata un rebaño mediano, menor en Montearagón que en Fanlo, en torno a las 500 cabezas si se suman todos los animales.12 Gracias a este documento se puede sospechar que el monasterio de Fanlo tenía una economía con cierta especialización en la cría de oveja, posiblemente para el consumo de núcleos cercanos como Jaca o Huesca.
La documentación del monasterio de San Juan de la Peña nos pone sobre la pista de los dos vocablos clave para interpretar el mundo ganadero de la temprana Edad Media en el alto Aragón: pardina y estiva. Estos términos son mencionados en contadas ocasiones y sin especificación de sus características y uso, pero ambos denotan la existencia de una trashumancia vertical de valle a montaña. En el año 828 aparece el documento más completo de la colección en terminología ganadera. En él se definen los límites del monasterio de San Martín de Cillas, uno de tantos centros religiosos que fueron anexionados a San Juan. En él, pardinas y estivas aparecen como claros hitos en el paisaje con la función de definir una área: «et illa pardina Laqunala,... illa pardina que dicitur Sarrensa, et alia que vocatur Buscitee... et dederunt illa stiva que dicitur Tortella» (Ubieto Arteta, 1962, vol. I, doc. 2: 19-20). Estos centros solo podían ser pequeñas fundaciones de laicos o eclesiásticos. Sin embargo, tenían ya entre sus posesiones, como elementos centrales de su economía, estivas o puertos de verano y pardinas o estancias de primavera-otoño. En el año 1105, el rey Alfonso donaba otra pardina al monasterio que, en este caso, incluía una iglesia, además de monte, agua, hierba y entradas (Lacarra, 1981, doc. 22: 36-37). No debe extrañar la adquisición de varias pardinas por San Juan de la Peña. Su posición en el Prepirineo lo convierte en una zona de paso intermedio donde los ganados de los valles occidentales del Pirineo aragonés empleaban uno y dos meses en el otoño. San Juan aprovechaba el buen pasto de otoño de estas extensiones de monte bajo y de barbecho para el ciclo de trasterminancia de su cabaña.13 Son los llamados aborrales desde el siglo XIX, tan útiles en el ciclo ganadero de los habitantes de los valles desde Ansó hasta Aragüés (Pallaruelo Campo, 2003: 111). La economía de la oveja progresaba a buen ritmo y recibía la protección de los reyes. En el fuero y privilegio dado por Sancho Ramírez en el año 1090 a San Juan de la Peña, una copia del fuero de Alquézar, se protegían acémilas, jumentos y ovejas. El rey creó un coto de leña verde excluyente para los demás animales y dio derecho para que las ovejas pastaran en todo su reino, tanto en invierno como en verano.14
El pequeño pueblo de Alquézar, donde se asentó la poderosa iglesia de Santa María, ofrece otro ejemplo de cómo los documentos disfrazan una ganadería que era actividad preeminente. En el conocido fuero del año 1069, concedido por el rey Sancho Ramírez, la iglesia vio protegidas sus acémilas, jumentos, ovejas, vacas, cerdos, bueyes y asnos. El documento distingue entre pastos de invierno y verano y menciona la estiva de Otal al donar a la iglesia la villa de San Esteban del Valle con sus pertenencias.15 La ganadería no vuelve a aparecer. En 1172, el rey Alfonso II concedió al Hospital de San Juan de Jerusalén sus estivas en el puerto de Benasque, que estaban bajo el poder del conde de Pallars («estivis, quod ego habeo in portis de Benasty, quas comes Palearensis pro me tenet»). Las ovejas están en primer lugar entre los beneficiarios de los pastos («oves et vacas et equas et alios ganatos»). El rey conmina a los señores a recibirlos bien y a los locales a donar sus ganados a la orden.16
La ganadería también era un capítulo señalado en el Fuero de Jaca, concedido en el año 1077 por el rey de Navarra, Sancho Ramírez, para atraer pobladores al río Arga. El fuero significó una compilación sin precedentes de las costumbres de la región y tuvo un gran impacto, pues fue muy copiado por otras poblaciones. Las ovejas y los pastores son los protagonistas de muchas cláusulas (redacción A del siglo XIII, cláusula 44, Molho, 1964, vol. I: 127; cláusula 28, Molho, 1964, vol. I: 37). En la confirmación de 1187 del rey Alfonso II, de las 30 cláusulas existentes, 11 de ellas son sobre ganadería. El rey pena duramente el robo de ovejas y cabras (c. 11), pide que las prendas se hagan sobre cualquier animal excepto bueyes y ovejas (c. 12) y menciona que los hombres debían ante todo obediencia al rey y estaban obligados a abandonar sus rebaños en los puertos para atender la llamada regia del apellido. El rey, a cambio, protegía los dos animales que se habían hecho vitales para la economía de la montaña pirenaica y prepirenaica: bueyes y ovejas.17 La compilación de Huesca que redactó el obispo de esta localidad, Vidal de Canellas, recogió en 1247 legislación que incluye aspectos del mundo rural aragonés. La única actividad que aparece profusamente regulada es la de los pastores, desde las batallas de escudo o bastón entabladas para alcanzar acuerdos entre ellos hasta los daños por entradas en viñas o vedados, el robo o matanza de ovejas, el hurto de esquila o la agresión al perro pastor. La oveja está más presente que otros animales.18 La evidencia, si escasa en número para la Alta Edad Media, nos parece significativa de unas prácticas extendidas cuyos orígenes no puede precisar el historiador, sino el arqueólogo.
La documentación bajomedieval de los siglos XV y XVI de los Pirineos aragoneses permite ver más detalles del sistema. No han quedado muchos documentos para Ribagorza o Sobrarbe, pero las fuentes son muy ricas para los valles de Tena y Jaca. Los mulos y burros como animales de tracción habían substituido en gran parte a los bueyes y eran los principales inquilinos del boalar. Los puertos estaban reservados en el verano para que las vacas pacieran primero y el ganado menudo después. Los vecinos eran los usufructuarios naturales de los pastos de sus términos, si bien desde el siglo XVII verían disputados sus derechos por los arriendos a foráneos. Grandes extensiones de pastos y boalares eran de aprovechamiento común de varias aldeas de un mismo valle siguiendo sistemas de turnos. Por último, todo el sistema de ascenso a los puertos y su uso estaba estrictamente regulado.
La documentación del monasterio regio dúplice de Sigena, en el centro de la comarca de Monegros, no tiene más referencias a la ganadería de los siglos XII al XIV que el resto de cartularios de la plena Edad Media. Los documentos son básicamente sobre campos, huertos, deudas y pleitos con las villas de alrededor, particularmente Alcolea del Cinca y Castelflorite. El espacio que se define, sin embargo, en el entorno inmediato al monasterio parece relacionado con aprovechamientos ganaderos. Las dos villas mencionadas renuncian a entrar en los términos del monasterio o a cultivar más allá del camino que unía Alcolea con Sariñena. El monasterio define como término propio el amplio espacio que va desde el sur del río Alcanadre hasta Candasnos y sus montes y menciona su derecho de alera, es decir, el derecho a pacer los ganados del monasterio en los términos de los concejos mencionados excepto en sus boalares (Ubieto Arteta, 1972, vol. I, doc. 109: 164-166).
Cambiando de geografía y moviéndonos hacia el Sistema Ibérico, tenemos el caso de la documentación del monasterio cisterciense de Veruela en el Moncayo. De sus primeras épocas solo queda un documento sobre ganadería. En 1157, el rey Sancho VI de Navarra tomó el monasterio de Veruela bajo su protección y le concedió que sus rebaños pacieran libremente por Navarra exentos de renta. El documento menciona granjas y cabañas y afirma que, en el caso de que el ganado de Veruela se mezclara con el de otros posesores, el monasterio tendría preeminencia para exigir sus ovejas.19 Por tanto, el monasterio inició su andadura con una sólida posesión de ganado, cuyo rastro no se puede seguir hasta prácticamente el siglo XIV. Durante los siglos XII y XIII, el universo productivo de Veruela parece centrado en el mundo agrícola a juzgar por las tierras, campos y viñas que se intercambian, sobre todo desde 1240. Incluso compra o recibe en donación campos de mieses lejanos, en Calatayud, Calcena y Épila. El agua es la otra gran preocupación. Muchos de los documentos registran disputas por acequias y azumbres o veces de riego (Kiviharju, 1989, docs. 6-12). El monasterio compraba veces de agua a algunas familias (Kiviharju, 1989, doc. 28: 44-45), en un intento claro de apropiarse del agua que tenían los pueblos de la zona, particularmente las villas de Alfara y Vera, para regar sus cultivos (Kiviharju, 1989, doc. 17: 36).
Este monopolio de la agricultura se rompe con un documento espectacular de 1283 en el que el monasterio definió los derechos de leña y pastos sobre cinco valles que se repartió con los hombres de las aldeas de Añón y Talamantes, que pertenecían al Hospital de Jerusalén (Kiviharju, 1989, doc. 65: 84-88). En la segunda mitad del siglo XIV, los conflictos por pastos que el monasterio tenía tanto con las villas colindantes como con las que le pertenecían se multiplican. La política del monasterio estaba en gran parte dirigida por el esfuerzo por acceder a los montes de la constelación de aldeas que le rodeaban: Vera, Alcalá, Trahit, Añón, Litago, Trasmoz, Talamantes, Trasoveres, el despoblado de Villamayor y Ambel. Igualmente, Veruela tenía que ser un importante posesor de rebaños de ovino a juzgar por la cantidad de estos animales que recibían como diezmos y primicias. Los conflictos ganaderos con poderes más fuertes como con el obispo y la ciudad de Tarazona muestran un intento por limitar áreas de renta, pero también de pasto desde el Moncayo a la ciudad de Borja (Cabanes Pecourt, 1985).
La documentación que han generado las instituciones medievales sobre ganadería es escasa y puede desorientar. Las menciones esporádicas a rebaños, animales y pastores han dado la sensación de que la ganadería fue una actividad marginal, tardía, organizada en el siglo XIII, y un negocio principalmente de grandes propietarios, monasterios, obispos, reyes, caballeros de concejos y alta nobleza. Parece lógico pensar que la rápida acumulación de capital que favorecen las actividades pecuarias debió de excluir pronto a los pequeños propietarios, si bien estos intentaron resistir con sus modestas fuerzas el envite de los grandes mientras pudieron. La lectura atenta de los documentos resulta sorprendente porque implica la existencia de prácticas sistemáticas, marcos económicos que solo podemos intuir y la articulación de paisajes que apuntan hacia lo contrario: la ganadería era omnipresente en las comunidades rurales de la Península Ibérica y sostenía la pequeña economía de la casa campesina medieval y moderna. La urdimbre en la que se creó refería al marco comunitario y el territorio comunal y en ellos tuvieron que acomodarse también los grandes propietarios. La descripción de los paisajes no era relevante por su significación para la identidad y los usos de la comunidad, pero estaban apropiados colectivamente en su totalidad.
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA
Hay otro tipo de fuente que en Aragón permite vislumbrar el mundo invisible del pastoreo: las fuentes jurídicas a las que ya hemos hecho un par de menciones en el apartado anterior. Este tipo de fuentes ha tenido, además, un buen tratamiento en la historiografía aragonesa.
Todos los fueros, cartas pueblas y compilaciones de derecho aragonés reconocen dos instituciones por excelencia que curiosamente tienen que ver con el mundo de la ganadería y que condicionaron poderosamente los usos del suelo del Aragón medieval y moderno. Ambas instituciones fueron concebidas en el mundo de las montañas pirenaicas en un momento temprano que no podemos precisar. Ambas emergen en la documentación a finales del siglo XI. Estas instituciones son el boalar y la alera foral.
Todas las aldeas, villas y concejos tenían vedados para los animales de labor que se situaban en las áreas más fértiles y eran de uso comunal. Esta dehesa era el boalar. El término por excelencia que aparece en la documentación es el de defessa, deffenssa, vetatum o boalare, es decir, un espacio prohibido, vallado o vedado bajo estricta regulación que tenía una función social muy concreta, el apacentamiento, en la mejor hierba, del ganado de labor de todos los miembros de la comunidad, vecinos u homines loci. Por supuesto, nobles y monasterios estaban excluidos del uso de la dehesa de las aldeas rurales, pero tenían sus propios boalares. Estas estaban, además, vedadas, como en Castilla, a la entrada del ganado menor.20 En el conocido privilegio dado por Sancho Ramírez a la iglesia de Alquézar en el 1069, el boalar era un espacio cerrado a todos los foráneos.21 La Compilación de Huesca muestra que la infracción de los vedados de animales de labor estaba muy penada: se requisaba una oveja por rebaño si era de día y dos si era de noche. En el siglo XII, aparecieron, además, dehesas o vedados para designar otros usos de la tierra que se solían especificar o una posesión en manos restringidas de alguna familia.22
El concepto de boalar era opuesto al de alera foral, término que apareció en el Fuero Viejo de Jaca del 1077.23 La alera foral (de area foralis), vocablo fijado en el siglo XVII, fue definida por su principal estudioso, Víctor Fairén, como el aprovechamiento por parte de los ganados de un pueblo, de los pastos existentes en la parte del término colindante con otro pueblo, por donde ambos confrontan, con la limitación de usarlos solo desde la era de un pueblo hasta la era del otro pueblo y de día, es decir, sin poder quedarse los rebaños a pasar la noche.24
La alera foral definía una dinámica coherente en un espacio medioambiental en el que los miembros de comunidades colindantes podían organizar sus ciclos de movimiento de ganado en las laderas sur y norte de las montañas que pertenecían a ambos y, por tanto, aprovechar al máximo los óptimos de producción herbácea. La alera afectaba a todo el término. Ambos conceptos eran espacios definidos por la escala humana, es decir, por lo que los vecinos podían andar en un día. Cuando el rey Alfonso I concedió en 1127 a los pobladores de Aínsa, en los Pirineos, el Fuero de Jaca, definió su término como el yermo de alrededor que se podía andar en un día de ida y vuelta.25 En este documento se da también una temprana definición de los términos como un espacio en el que se realizaban cuatro actividades: cultivar, apacentar los animales, coger leña y cortar madera.
El debate de si la alera foral nació como un sistema de reciprocidad de pastos entre las comunidades, tal y como aparece en los documentos en el siglo XI, o si era un privilegio que tenía cada comunidad de ius pascendi está todavía abierto (Lalinde Abadía, 1978: 315). Sin embargo, tal y como se practicó en la Edad Media, fue el marco que articuló las relaciones de pastoreo de aquellas comunidades. Las redacciones del Fuero de Jaca del siglo XIII dejan claro que el derecho de alera asistía a toda comunidad colindante: «Dit es et establit que totas las villas, grantz o pocas, que son vezinas e proximans e an termes ques tenen, puscan paxer los bestiars o los gantz quales se vol francament entre si de era ad era sens tala» (Compilación O del siglo XIII, cláusula 16, Mohlo, 1964, vol. I: 252). En los pleitos entre aldeas o villas en los que se aplicaba el Fuero de Aragón, la alera era la institución reguladora de las relaciones de las comunidades.26 En la compilación de 1247, alera y boalar, dos opuestos, coexistían en armonía. El boalar aseguraba los animales de labranza necesarios para la exigua labor, y la alera que los montes, particularmente desde San Miguel, el 29 de septiembre, hasta Santa Cruz, el 5 de mayo, estuvieran abiertos para el resto del ganado, incluso en los vedados apropiados en el monte por familias y particulares.27 Es discutible si el boalar (boalare seu vetatum) apareció como reacción a la extensión de la alera foral, para asegurar el pasto a los ganados dedicados a la agricultura y por tanto clave para la subsistencia de la comunidad, o si la precedió. Lo que está claro es que no se sometía a su régimen excepto cuando el boalar se abría para los ganados del pueblo.28
Sin embargo, el aumento en la cabaña de rebaños que trashumaban en los siglos posteriores hizo que la dehesa boyal fuera un problema para las necesidades de una ganadería en expansión. Así, poco a poco se blindó una legislación en contra del «encerramiento del monte». La Compilación de Huesca de 1247 protegió todo boalar creado antes de 1129, pero limitó la creación de nuevos al hacer una diferenciación sutil en los tamaños. Los boalares menores de un tiro de ballesta podían ser creados por las comunidades; los mayores necesitaban licencia regia para ser definidos.29 Es fácil ver que los boalares pequeños no afectaban a la organización de los montes y los pastos, mientras que los grandes eran una distorsión de la alera foral, es decir, toda la legislación estaba encaminada a asegurar que las comunidades compartieran amplias zonas abiertas de pastos.
La alera foral nombraba y articulaba todo un paisaje, el baldío, como perteneciente a una comunidad que lo gestiona en colectividad y lo compartía con otras bajo una fuerte regulación. En origen, el yermo era la expresión que se usaba a veces para el realengo cedido a los vecinos, que solo con el permiso del rey se podía roturar por los locales. Así hace Ramón Berenguer IV en 1153 cuando da a los pobladores del Castellar de Jaca la facultad para cultivar en la Armentarica.30 La categoría de yermo va apareciendo gradualmente como un paisaje opuesto a lo poblado.31
La legislación sobre boalares que apareció en el Fuero de Jaca pasó íntegramente a la Compilación de 1247 y luego al Fuero General de Navarra y a las Observancias de 1437, estando en vigor en la Compilación para el Derecho Civil en Aragón. Alera foral y boalares tuvieron un impacto enorme en la organización del reino pues las leyes no serían derogadas hasta 1707 (Fairen y Guillén, 1944: 400-402). Sin embargo, la ambivalencia en una legislación que protegía el tránsito ganadero y las ricas huertas y vegas agrícolas a la vez trajo muchos problemas. Pero hay todavía otro punto que implicaba mayores contradicciones. La legislación foral de los siglos XII y XIII deja clara la impermeabilidad de los términos de las villas en los que pastos, aguas, madera y leñas eran derechos inalienables de sus habitantes. Los concejos que se fueron repoblando desde la Hoya de Huesca hasta Cinco Villas fueron consiguiendo privilegios modestos que reforzaron su poder en los montes y les otorgaron algunas exenciones. Esto supuso una conflictividad violenta en cuanto se agrandaron las escalas de actividad económica tanto de los monasterios, como de las ciudades del Ebro y ambos consiguieron privilegios de derechos de pasto por todo el realengo. Las confirmaciones regias de privilegios monásticos, a órdenes militares y a ciudades solían conceder el derecho de pastura universal por todo el realengo.32 La lucha por el poder sobre el espacio se exacerbó, pues las ciudades y villas en las nuevas regiones pobladas reclamaron el control exclusivo de su propio territorio, pero con aspiraciones a tener cabida en el de los demás.
CRÓNICAS DE VIAJEROS
Los libros de viajes han sido objeto de estudio para quienes se acercan al paisaje como percepción de los sujetos individuales o colectivos, pero también para los que buscan el retrato de una comarca o región en un determinado momento. Imaginación y realidad, la mirada del que observa y el objeto de su mirada, convierten a este material en un artefacto complejo desde el punto de vista heurístico. El libro de viajes interpreta los paisajes y las gentes de una comarca o región, desde la cultura de origen y la experiencia del visitante, del extraño a ese entorno, por ello el relato muestra las peculiaridades de cada paisaje vivido. Pero estas representaciones tienen también un fundamento material, de ahí los rasgos comunes repetidos en distintas obras en diferentes períodos. El viaje puntual, la estancia temporal o la visita solo permiten fijarse en los rasgos más marcados, obvios, estereotípicos de una región. Discrepancias y coincidencias entre los relatos de diversos viajeros y épocas nos sitúan en el medio camino entre lo que era el paisaje y los que lo miraban. Para este epígrafe lo primero que llama la atención es que los testimonios de viajes muestran mucha continuidad en las características del paisaje aragonés, sin ninguna cesura en los siglos XV y XVI.
Los múltiples viajeros que pasaron por Aragón, y sobre todo por Zaragoza, se dirigían en su inmensa mayoría hacia Madrid, El Escorial o Lisboa. Suelen ser hombres que viajaban desde países y ciudades más ricos y desde regiones septentrionales de Europa, acostumbrados a llanuras, anchos ríos y una vegetación más profusa. Por supuesto, el paisaje y la naturaleza, ese lugar todavía por descubrir por los románticos, no merecen más que lacónicas líneas de viajeros que se fijan principalmente en las ciudades y sus bellezas arquitectónicas o en la miseria de pueblos y aldeas. En nuestra búsqueda de las cesuras en el paisaje, parece apropiado empezar por los relatos más actuales y movernos hacia atrás. Los viajeros de la Europa del siglo XVIII solo podían ver y vieron el lado atrasado, pobre e ignorante de los campesinos y pastores aragoneses, las malas infraestructuras en caminos y posadas y la rudeza de la tierra. No se describen bosques, prados ni ricas áreas de cultivo o islotes de verdor en la cuenca media del Ebro, excepto las huertas alrededor de los ríos. Estas eran oasis en un mundo de yermos áridos y pedregosos. Los viajeros de los siglos XVI y XVII no encontraron mucho más encanto en el paisaje aragonés, si bien eran más expresivos sobre las huertas que adornaban las poblaciones del Jalón, Ebro, Zaragoza y Calatayud, a las que representaban como jardines de civilización frente a la barbarie del orden natural. También destacan la belleza de las pocas ciudades que atravesaban. Claude de Bronseval, secretario del abad cisterciense Dom Edme de Salieu, escribe en su crónica de 1532-1533: «Desde Santa Fe a la ciudad de Zaragoza hay un camino llano, a lo largo de unos montes muy áridos a la derecha y de un valle de olivos a la izquierda (...). La ciudad está situada en una llanura, rodeada sin embargo de montes un poco lejanos» (García Mercadal, 1999, vol. II: 23). Andrea Navagero, embajador de Venecia en la corte de Carlos V en 1525, produjo la descripción más emblemática de la visión del campo aragonés: «La tierra junto al río es fértil, hermosa y llena de árboles, pero lo demás es estéril, inculto y desierto» (García Mercadal, 1999, vol. II: 17). Los términos de monte y yermo crean una opacidad que oculta grandes extensiones del territorio, pero a la vez refuerzan el peso de los términos que aparecen en el otro tipo de documentación que hemos revisado, tanto la laica y eclesiástica, como la jurídica. A la vez, denotan que la zona central del Ebro de época Moderna presentaba un fuerte contraste entre dos tipos de tierra, el secano y el regadío, que posiblemente caracterizaba al Ebro desde tiempos romanos.
Los documentos del siglo XV son más prolijos en la descripción del baldío zaragozano que los que acabamos de ver. En esta centuria, cuando los primeros paisajes empezaron a asomarse a los cuadros, calendarios y diarios, la descriptiva de nuestros viajeros de la región se parece ya a lo que debía de ser el Ebro en la primera mitad del siglo XIX. El gran humanista y curioso Jerónimo Münzer menciona en 1494 la esterilidad de la tierra, la poca población y nota la riqueza de ganado en el gran momento de expansión del ovino zaragozano:
Los alrededores de Zaragoza son, por lo general, áridos y estériles, con excepción de las tierras de regadío, pues las lluvias escasean de tal modo que cuando estuvimos en la ciudad llevaban nueve meses sin ver el agua (...). En el valle del Ebro criase mucho ganado; el del Jalón produce gran cantidad de trigo y los otros dos [el valle del Gállego y el del Huerva] rinden pingües cosechas de vino y aceite (...) hay numerosas huertas y en los parajes secos crecen el romero y otras plantas... La lana de sus ovejas da doscientos o trecientos mil ducados... (García Mercadal, 1999, vol. I: 385; Domínguez Lasierra, 2002: 30-31).
Münzer menciona la calidad y extensión de sus aceites y de las frutas como almendras y albaricoques, pero también el producto típico del monte, la cera y la miel.
Una inusual descripción de la vegetación del baldío la proporciona el relato de Schaschek, secretario del noble bohemio Leon de Rosmithal, que viajó por España y Portugal entre 1465 y 1467. Cuando se dirigían desde La Muela hacia Zaragoza, Rosmithal va describiendo una tierra montuosa, áspera, el llano y las viñas, y al llegar al Ebro los pantanos y las lagunas que solían dejar los cambios de curso del río, además de los daños de sus desbordamientos en la ciudad y la huerta. Destaca los enebros dobles de troncos anchos y rojos tan grandes como nunca había visto y los desiertos de romero, salvia y ajenjos. Añade: «úsase en Zaragoza para la lumbre leña de ciprés, de acebuche y de romero, porque allí los campos son muy abundantes de estas plantas y en cuarenta millas que anduvimos por aquellas tierras no vimos más que salvia y romero» (García Mercadal, 1999, vol. I: 272; Domínguez Lasierra, 2002: 30-31). Romero, salvia, cipreses, acebuches, viñas, olivos, almendras, albaricoques, abejas y ovejas retratan un paisaje en el que la triada mediterránea de cultivos de secano y regadío en clima árido continental se combina con amplios terre- nos de vegetación de xerofíticas y nitrófilas degradadas en las que deambula una densa cabaña de ovino.
En cuanto a la geografía humana, los viajeros del norte de Pirineos se sorprenden por el alto número de musulmanes que habitaban las aldeas aragonesas del Ebro. Eran expertos labradores, encargados de arar y sembrar las tierras de otros, sobre todo de instituciones eclesiásticas y, notan, pagaban elevados tributos, hasta incluso la cuarta parte de los frutos cosechados. También aparecen mencionados los muchos mercaderes que hacían negocios en la ciudad, sobre todo en lana, cueros y ganado.
Los textos del período clásico no aportan descripciones del paisaje. Es necesario remitir a los escritores islámicos para que aparezcan menciones al paisaje aragonés del valle medio y de Medina Albaida o ciudad blanca, Zaragoza, y sus alrededores. Los textos árabes están copiados unos de otros, son muy repetitivos, muestran su gusto por el regadío, la huerta y los jardines de las ciudades e incluían muchas leyendas y mitos. Desde el siglo IX, los escritores árabes admiran los jardines y huertos de Zaragoza, su sistema de canalización del agua y su producción de frutos. Solo indirectamente se vislumbran en el fondo de la escena los baldíos y su utilización. Al-Qalqasandí sostiene que Zaragoza estaba edificada en un terreno fértil y que gracias a cuatro ríos mantenía unos jardines admirables. En el siglo XI, al-’Udri describe el distrito de Zaragoza poniendo el énfasis en las comarcas agrícolas que delimitaban los cursos de agua. Confirma que Saraqusta tenía buen suelo, abundantes frutales y la maestría en confeccionar pellizas, los vestidos zaragocíes (Dominguez Lasierra, 2002: 19). En el siglo XII, Muhammad al-Edrisi vuelve a mencionar los jardines, vergeles y molinos en el río Ebro (García Mercadal, 1999, vol. I: 180-181). El conocido como El Anónimo de Almería, un texto también del siglo XII, menciona las muchas frutas, sobre todo uvas, higos, ciruelas, cerezas, peras y melocotones, además de trigo, habas, guisantes y vino que se daba en la región. Los textos del siglo XIII siguen repitiendo a sus predecesores sin aportar nuevas impresiones.33
Los textos son escasos, confinados al valle del Ebro y desperdigados en el tiempo, las menciones son exiguas y las imágenes estereotipadas, por lo que no se puede ir muy allá en las inferencias. No hay fundamento para detectar un cambio ambiental. Hubo un cambio de acento desde la huerta y el regadío en el período islámico hasta el monte bajo de aprovechamiento ganadero en el período castellano que denota un cambio de uso del terrazgo, de consumo y un cambio cultural y estético entre la sociedad musulmana y la cristiana, es decir, en los cambios de dominación de los siglos XII y XIII.
COMUNAL, COMUNALES, GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES
Las fuentes, particularmente las jurídicas, y los autores expertos en el tema indican que en el Aragón medieval y moderno la tierra comunal era muy extensa. La relación entre ganadería y comunal es muy estrecha, así que conviene dilucidar algunas cuestiones antes de seguir adelante.
El debate sobre los comunales, como el de la gran y pequeña propiedad, lleva mucho tiempo en la palestra y no parece que se vaya a cerrar por el momento. Su longevidad y vitalidad en la escena de los debates económicos, sociales y académicos se explican porque el tema está relacionado con posiciones filosóficas y políticas sobre la naturaleza del ser humano y de la comunidad, las causas de la acción colectiva, los fines del desarrollo económico e incluso la existencia misma de la sociedad. Los comunales, bienes materiales usados, explotados y/o gestionados en común, fueron objeto de la preocupación de juristas y economistas desde el siglo XIX. Su mirada interpretó las comunidades rurales preindustriales y sus contemporáneas a través de las concepciones liberales como reliquias de un pasado arcaico o como experimentos fracasados. En las convulsiones en las que se gestó el orden liberal en Europa, los conceptos de propiedad y de sujeto individual se abrieron camino hasta el corazón del sistema jurídico, haciendo de los comunales, los usos colectivos y la pequeña propiedad campesina la bestia negra de los códigos legales de los siglos XIX y XX. El declive y la disolución del comunal se convirtieron en la aproximación más frecuente de la historiografía al tema, con una influencia que llega hasta hoy. «Cargas» y «servidumbres» devinieron los vocablos que testimoniaban los derechos caducos de las comunidades en sus relaciones con unos bienes materiales, que empezaban a definirse por la propiedad excluyente de un sujeto sobre un objeto (Congost, 2007: 22-32). Pronto la ganadería quedó incluida en este debate como una actividad que promovió la permanencia de comunales, dificultó el camino hacia la plena propiedad, el desarrollo de la agricultura y la industria, en fin hacia la modernización.
Las posiciones ideológicas en torno a los comunales han tenido muy diversas formulaciones dependiendo de las líneas políticas e intelectuales de autores tanto conservadores y liberales, como republicanos, socialistas y anarquistas. Estas adscripciones político-ideológicas determinan en gran medida el desprecio por la pequeña explotación campesina, el comunal y la ganadería, o su exaltación. Pero, fuera a través de los ojos de los modernos o de los románticos, los comunales eran vistos como un residuo de comunismo primitivo, un sistema en extinción.
Los historiadores de la economía, en la primera mitad del siglo XX, se lanzaron a la evaluación de los comunales en la carrera por explicar el crecimiento y el estancamiento económico y, por tanto, lo analizaron en términos de productividad, eficiencia, racionalidad y tasas de beneficio. El comunal quedó caracterizado como un sistema que producía estancamiento económico ya que no tenía como objetivo incrementar los rendimientos o la innovación tecnológica sino la seguridad de las comunidades. Solo podía ser ineficiente pues mantenía una baja especialización, mínima integración en el mercado, no favorecía la iniciativa privada e incluso era abusivo o descuidado con los recursos naturales.
En el último cuarto del siglo XX, entraron en el debate los historiadores sociales para enriquecer el análisis de los comunales al abandonar en cierta manera la pregunta sobre las causas de su disolución, interesarse por su funcionamiento e integrar factores de carácter social, económico, político, cultural y jurídico en sus explicaciones. La historia económica en pleno desarrollo de las teorías neoinstitucionales estaba más abierta a una perspectiva que considerara otros bienes públicos como determinantes de la acción económica. Para los historiadores sociales, más interesados en la fortaleza del tejido social, el sistema parecía eficiente para mantener un equilibrio socioeconómico interno entre las familias que formaban la comunidad rural, la reproducción de esta y la distribución de los recursos naturales. La lógica del sistema no era la capitalista, sino una lógica propia de sociedades tradicionales donde la reciprocidad, cooperación, solidaridad y el patrocinio familiar y clientelar eran las fuentes del liderazgo, reputación y posición social. El comunal mantenía el sistema productivo de la comunidad, fortalecía la cohesión social e identificaba a los sujetos con su comunidad y sus bienes.
Desde los años noventa, la quiebra del paradigma de la modernidad, y con ella la de nociones como las de progreso, ciencia, crecimiento y desarrollo económico, junto a la disolución u oscurecimiento de los derechos de propiedad en las grandes corporaciones y la existencia de ciertos bienes virtuales o de la información sin autoría en el presente han venido a dar un vuelco a la interpretación de los comunales. Los historiadores del medio ambiente, los teóricos del acceso directo, los hacedores de políticas públicas y los economistas verdes han incluido en el debate la doble naturaleza de los bienes comunales, que son fruto a la vez de instituciones político-económicas, y bienes naturales radicalmente públicos y sobre los que no hay posibilidad de exclusión social dada su extensión y el coste que supondría hacerlo (De Moor, 2007: 111-139; Ostrom, 1990; Daly y Cobb, 1989; Daly, 1993). El comunal se interpreta en la actualidad como un bien multifuncional pues produce alimentos, bienes y materias primas, garantiza la reproducción material de la comunidad y expresa sus existencia social aplicando un concepto de sostenibilidad o sustentabilidad basado en un uso fuertemente regulado de los recursos naturales (De Moor, 2007: 119).
Un denominador común todavía en la mayoría de las corrientes historiográficas cuando se abordan los comunales en perspectiva histórica es asumir inconscientemente una correlación entre comunal, usos comunitarios y comunidad, en ese orden causal. Solo puede haber comunidad allí donde los miembros del grupo tienen unos niveles de riqueza similares, lo que ocurre en comunidades pequeñas, aisladas y depauperadas en general. Sin embargo, el modelo no ha sido depurado ni teórica ni empíricamente.34 Teóricamente sigue debatiéndose si los comunales son el sostenimiento de la comunidad y allí donde hay extensos comunales se dan comunidades cohesivas o si es la comunidad fuerte la que mantiene extensos comunales. La pregunta tiene también una disyuntiva empírica, pues no está claro si en el proceso de desintegración de los comunales, se produce primero la apropiación y dispersión de los bienes comunes o la disolución de la comunidad. La interpretación tradicional y dominante del tema siempre optó por la primera explicación. Para gran parte de la historiografía, aunque de distinto signo ideológico y por muy distintos motivos, las clases sociales más poderosas, las oligarquías o los estamentos poderosos tendieron a apropiarse de los recursos económicos de uso colectivo de su comunidad y así acabaron con su cohesión interna (Sánchez León, 2007: 334-335). Desde esta perspectiva, la historia de los comunales es la historia de un «drama» o «tragedia», la de la inexorable disolución de estos bienes a manos de los grandes propietarios (Izquierdo Martín, 2007: 62; Sánchez León, 2007: 350). La interpretación naturaliza en el pasado la mentalidad contemporánea sobre el sujeto individual, quien solo se siente miembro de una comunidad si sus intereses coinciden o están representados en esta, es decir, la pertenencia se entiende en términos de defensa de bienes materiales que se comparten y que definen intereses parecidos. Si hay procesos de diferenciación económica, la comunidad desaparece.
Los casos históricos contradicen la teoría. Cuando se mira la fuerza de los comunales en su pasado medieval o moderno, se encuentran comunidades con una fuerte diferenciación en el acceso a los recursos económicos y políticos siguiendo criterios socioculturales (Bonales, 2007: 143). Dentro de las comunidades sociales había distintos grupos parentelares, sujetos con diverso estatus o profesiones, variadas redes clientelares y capacidades económicas; había un constante cambio en la redefinición de los derechos de acceso al comunal y de su uso en lo que eran procesos de negociación colectiva dentro de las propias comunidades (Bonales, 2007: 157). La estructura administrativa de villas, aldeas y términos y su inclusión en marcos mayores de poder aumentaba las fracturas. El vedado o cercado como forma de apropiación de algunas familias aparece desde la noche de los tiempos funcionando dentro del comunal. No era una tierra apropiada por familias o miembros individuales que infringían las leyes de la comunidad, sino que la posesión estaba regulada en su ordenamiento jurídico y era aceptada como práctica social. Esto aparece todavía más claro en el caso de la propiedad y el ordenamiento jurídico aragonés, porque al no ser de origen romanista, nunca generó propiedad o dominio de tipo absoluto (Lalinde Abadía, 1978: 311). Desde las cartas pueblas del siglo XII hasta las Ordenanzas de Teruel o la Compilación de 1247, los términos de artigar, romper, escaliar, con el significado de labrar, aparecen como expresiones colectivas de las actuaciones de las familias sobre el comunal.35 La Compilación de Huesca de 1247 contemplaba el cerramiento en general de la tierra de cada vecino en su cláusula 2: «Et unusquisque claudat suam partem secundum posse». La comunidad como tal podía vedar ciertos recursos naturales o partes del territorio con el permiso del rey.36
El Fuero de Huesca estipula la existencia de estos vedados pertenecientes a un individuo, distinguiendo entre aquellos en medio del yermo dedicados a pasto que no eran boalares y aquellos de cultivo que estaban cerca de la villa. Solo los vecinos podían hacer escalios en el término de cada comunidad, nunca los forasteros. Los escalios debían ser cultivados en un plazo de dos meses o sesenta días o por tres años. Si se incumplía, la tierra podía pasar a otra persona o volvía al común.37 La medida de revertir la tierra inculta o abandonada al comunal era un mecanismo fundamental para la regeneración económica y social de estas comunidades (Bonales, 2007: 160). Por tanto, el cerramiento no se puede considerar una usurpación en todas las circunstancias ni por definición una forma en tensión con la propiedad comunal. La roturación individual no era una depredación del comunal porque se realizaba dentro de las normas y regulaciones del comunal, como parte de las negociaciones de las estrategias de la comunidad, con la aquiescencia de esta o, al menos, dentro de su dinámica.
En la Península Ibérica, en la Edad Media y Moderna, este modelo complejo de comunidades estratificadas con amplios terrenos comunales estaba muy extendido desde el Cantábrico y Pirineos hasta la línea del Tajo-Segura, tanto en los concejos y las comunidades de villa y tierra de realengo como en los de señorío. En el sur, en las actuales Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, igualmente la tierra se repartió entre grandes concejos de realengo con importantes comunales y grandes extensiones de propiedad nobiliaria o de órdenes militares que tenían acuerdos más o menos permisivos sobre el uso del monte en régimen compartido con sus aldeas dependientes. Las salidas o combinaciones históricas han sido muy variadas en cuanto a procesos, protagonistas y resultados dada la complejidad de los factores en juego en la gestión del comunal. En ciertas regiones, el comunal se consolidó en la Plena Edad Media por el interés de grupos privilegiados como los caballeros del concejo que intentaron la preservación de amplios espacios abiertos (López Rodríguez, 1989: 63-94); en otras, fueron los vecinos quienes mantuvieron un control férreo sobre sus términos municipales sin dejar entrar a otras instituciones poderosas; en unas terceras fue la intervención de organizaciones supralocales como la Mesta o la monarquía la que garantizó la defensa de los comunales.
El marco en el que confluían todas estas complejas relaciones de fuerzas políticas y económicas era la comunidad. Dos son los rasgos principales de la comunidad campesina medieval y del Antiguo Régimen desde el punto de vista político. En primer lugar, era reconocida por el orden político vigente como un actor con personalidad jurídica y política, es decir, era una institución. En segundo lugar, era un referente de la identidad de sus miembros, es decir, ella era el contexto lingüístico, cultural y moral en el que los sujetos se movían, evaluaban y decidían (Sánchez León, 2007: 341). La historia medieval y moderna ofrece muchos ejemplos distintos, desde las comunidades de villa y tierra, universidades de valles o aldeas, gremios, hermandades, cofradías, mancomunidades, uniones o linajes nobiliarios. El entramado institucional tanto jurídico como cultural en el que se plasma la comunidad define objetivos y lenguajes comunes, tanto para los poderosos como para los modestos de dicha comunidad. En el caso de las comunidades rurales, el comunal también articula su relación con los bienes materiales, con los recursos naturales y su explotación. La forma institucional de cada comunidad es lo que explica la fuerza o el olvido de dicha comunidad dentro del orden social (Sánchez León, 2007: 342-344).
La comunidad rural medieval era la única propietaria de su comunal, sus cabezas de familia, sus hombres buenos eran los últimos responsables de este y no el concejo o el ayuntamiento, como ocurrió en el Antiguo Régimen. Los bienes de propios fueron un desarrollo del siglo XV, fruto de una evolución institucional peculiar. Estas comunidades regularon estrechamente los usos y derechos colectivos del espacio físico de su alrededor en un universo de aprovechamientos superpuestos, compartidos, yuxtapuestos y vinculantes sobre el término, que incluso consideraba los derechos de las comunidades colindantes. Por tanto, la tierra comunal no implicaba libre acceso y sobreexplotación (Iriarte Goñi y Lana Berasain, 2007: 207-208).
El acceso a los bienes comunales no estaba definido por la compra de tierras, sino por el derecho a ser vecino, es decir, la comunidad organizaba el aprovechamiento de los recursos actuando sobre el mecanismo de la pertenencia al grupo (Netting, 1981: 60). Esto permite pensar que la integración dentro de la comunidad era el criterio de definición de la posición social y económica de sujetos y familias (Izquierdo Martin, 2007: 66).
En la Europa medieval, los conflictos más fuertes que se registran desde el año mil en adelante entre señores y campesinos fueron alrededor de los derechos silvo-pastoriles, es decir, por el uso de las leñas, la madera del bosque y por el pasto para los animales (Wickham, 2007: 57). Para Chris Wickham la vitalidad de las reclamaciones de los derechos de las comunidades sobre sus montes se sustentaba en la identificación entre las aldeas y sus territorios. A diferencia de los efectos de los conflictos por la tierra de cultivo, los conflictos de tipo silvo-pastoril funcionan como un elemento de cohesión de las comunidades campesinas pues afecta a todos sus miembros.38 En todas las épocas históricas, tenemos evidencias fuertes de que la enajenación de los derechos de usufructo de las comunidades campesinas sobre sus comunales, la ruptura de la costumbre por poderes externos produce agresiones al medioambiente, principalmente delitos contra el bosque, la caza o las aguas, el espacio menos humanizado.39 No hay contradicción en ello, pues la inexistencia de actividad o de asentamientos en un área no implica que no tenga adscripción al universo de una comunidad humana. Como se ha dicho al inicio del capítulo, estas comunidades nombraban todos los confines de sus términos, reconocía cada parte del comunal. El comunal era su interpretación de la naturaleza, representación de su continuidad como comunidad.
El comunal define una forma de relación con los recursos naturales y de concepción del entorno, que, por supuesto, no implica una única forma de paisaje. La vecindad era un mecanismo de equilibrio ecológico importante que regulaba que la comunidad no creciera por encima de sus recursos atendiendo a exigencias económicas, sociales y políticas. En los Alpes, los animales solían poseerse de manera individual o familiar, pero se pastoreaban colectivamente y el comunal se documenta por primera vez en la Edad Media (Rosenberg, 1988: 18). Las hierbas de agostadero pertenecían a toda la villa. Las regulaciones estudiadas para la villa de Törbel de 1517 prohibían que nadie pudiera tener más vacas en los alpes de las que podían mantener en el invierno. Así el número de animales de cada familia dependía de la cantidad de hierba que cada una podía producir en los prados durante el verano (Netting, 1981: 12 y 61). La gestión comunal muestra una productividad y sostenibilidad de siglos fruto de la gestión de estos montes. Hasta el siglo XX, el comunal fue la forma de propiedad más eficiente en la utilización del bosque y los pastos de los Alpes, pues consiguió mantener la productividad, repartir los recursos entre todos los miembros del grupo, evitar el sobrepastoreo de las hierbas y la tala indiscriminada de árboles (Netting, 1981: 63-69). Esta concepción demuestra que la tierra en común no era en la Edad Media un mero recurso económico, un factor de la producción o una mercancía (Esteve Mora y Hernando Ortego, 2007: 177). Como tal no se podía enajenar, dividir, vender, manipular a gusto de un vecino, pues identificado con todo el colectivo social, obligaba a su mantenimiento a todos los miembros por muy distinta cantidad de recursos que poseyeran.
En la Península Ibérica, las actividades pastoriles tuvieron un gran efecto en la promoción de los comunales y la conformación de la jurisdicción del territorio y del paisaje, y no solo en el pasado. Las formas de explotación y los usos de la tierra, las formas de apropiación y propiedad de esta, incluso muchas de las celebraciones comunitarias y de las percepciones y características del paisaje responden a tradiciones ganaderas.40 Hay más de 60 comunidades y sociedades de montes de origen vecinal en Aragón que nacieron para contrarrestar las consecuencias de la Desamortización en zonas de montaña donde la ganadería exigía mantener comunidades de pastos, costumbres, normas y códigos pastoriles. Cuando se disolvió el Honrado Concejo de la Mesta en 1836 y se construyó la Asociación General de Ganaderos del Reino, la necesidad de las organizaciones de pastores y ganaderos de acceder a los recursos naturales hizo que propusieran la compra de montes y la explotación mancomunada.41 El pastoreo también tuvo una fuerte impronta en las relaciones supracomunitarias entre diversos núcleos de población. Instituciones como las facerías en Castilla o las aleras forales en Aragón, las mancomunidades de pastos y los acuerdos de pacerías estaban basadas en la existencia de amplios montes comunales que rodeaban el espacio de cultivo de las aldeas y lugares. Los comunales determinaban incluso la naturaleza horizontal de los conflictos que prevalecieron en la Península Ibérica entre aldeas, villas y concejos. Los ademprivios, es decir, el área en la que varias comunidades tenían comunidad de pastos y leñas en sus términos, han sobrevivido en el Derecho Civil vigente como ademprios.
Las comunidades campesinas altomedievales eran grupos sin especializar de agricultores y pastores en los que se combinaba la posesión familiar y comunitaria de la tierra, con trabajo y gestión comunal tanto de la tierra como del ganado. El ganado se poseía familiarmente pero se pastoreaba en común. El paisaje mostraba sólidas infraestructuras de uso colectivo como abrevaderos, caminos, descansaderos, puentes, a veces incluso las cabañas, corrales y estructuras para ordeñar y hacer queso. Todos los miembros de la comunidad tenían asegurado el alimento para sus ganados en los montes. La economía pastoril especializada que se fue consolidando en la Baja Edad Media produjo organizaciones e instituciones específicas, lo que tuvo consecuencias variadas sobre la definición de las comunidades y sobre los comunales. El caso castellano-leonés ha sido bien estudiado para Salamanca por Monsalvo Antón y merece la pena un breve resumen pues enmarca todas las tensiones en torno a la comunidad y a sus bienes durante la Edad Media. En Aragón la conformación de los espacios de pastoreo fue parecida, si bien el peso de las aldeas fue capaz de contrarrestar el de las villas. Desde la estructuración de los concejos castellano-leoneses y de sus alfoces en el siglo XII se asiste a la emergencia de dos modalidades de pastoreo que respondían a dos realidades cuyo conflicto se agudizaría a lo largo de los siglos: los comunales para el pastoreo propio de las aldeas y los comunales para el pastoreo del concejo de villa y tierra de las que las aldeas dependían. Estos dos espacios eran compartidos por múltiples sujetos como suele ocurrir en un mundo de jerarquías y derechos fragmentados como el medieval: campesinos y ganaderos de las aldeas, campesinos y ganaderos de la ciudad, propietarios de la ciudad con tierras en las aldeas, nobles avecindados en la ciudad y forasteros trashumantes (Monsalvo Antón, 2007: 143).
Añadidas a éstas estaban las tensiones entre las villas y sus comunales colindantes que se resolvieron con la existencia de pastos comunes entre concejos vecinos. Son los ademprivios de Aragón, los devassos de Ciudad Rodrigo, los alixares o común en Ávila o los ademprius catalanes. Los caballeros de los concejos apostaron por la defensa de un sistema de pastoreo colectivo que pretendió mantener áreas incultas en los extremos del término municipal y proteger montes y bosques. Esto creó un conflicto casi irresoluble con las aldeas que defendieron sus áreas de cultivo, las dehesas boyales para sus animales de tiro y sus propios pastos (Monsalvo, 2007: 151-155). Más exitosos fueron los caballeros en la apropiación de prados extensos cercanos a la villa. Estos espacios se cercaron y se utilizaron exclusivamente para los ganados de las oligarquías, a la vez que arrendaban hierba a los campesinos que la necesitaran (Monsalvo Antón, 2007: 148-149).
Un siglo después, los pecheros seguían accediendo a los pastos comunales a pesar de la fuerte presión de los concejos sobre los pastos interconcejiles. Los caballeros intentaron otra forma de segregar tierra del comunal que consistía en dominar una aldea y crear términos redondos propios sobre su término. Los intereses de los caballeros convergieron con los de las aldeas por deshacerse del poder de la ciudad. Los caballeros, adquiriendo propiedades en las aldeas, devenían herederos y conseguían liderar la segregación de ciertas comunidades o hacerse con aldeas autónomas de la villa y tierra (Monsalvo, 2007: 172-175). La identificación de los caballeros con los intereses de aldeas y pecheros y las necesidades financieras y políticas de la monarquía llevó a la segregación regia de aldeas de términos concejiles, un proceso que culminó en el siglo XV, con los cerrados de pastos arrendados a vecinos o foráneos, y en el XVI, con la venta de baldíos. Las aldeas habían dejado de identificarse completamente con la villa (Izquierdo Martín y Sánchez León, 1999).
1 «El espacio importa a los campesinos. En las sociedades campesinas contemporáneas, los paisajes de los territorios de las aldeas –sus colinas, sus bosques, sus peñas– son un teatro de la memoria que permite recordar los acontecimientos de un pasado trascendente» (Wickham, 2007: 33).
2 «an extension of its people» (Netting, 1981: 5).
3 El primer mapa dibujado de Aragón, un verdadero monumento geográfico, que recogía escala, red hidrográfica, topografía y poblamiento, fue encargado en el siglo XVII, concretamente en 1617-1618, a un portugués, Juan Bautista Labaña (Hernando, 1996).
4 En Aragón, estos sucesivos movimientos admiraron el verdor agrícola del Ebro, Jiloca, Jalón, Huerva o Cariñena, el horror y la magnificencia de las gargantas y glaciares de los Pirineos, el pintoresquismo de Calatayud y Daroca o la desolación de Monegros y Alcañiz (Ortas Durand, 1999).
5 En el siglo XIX, el Ayuntamiento de Zaragoza producía innumerables memoriales para recuperar la gestión de los baldíos de su término, que estaba en manos de los oficiales de la Casa de Ganaderos. En el universo lingüístico y conceptual del liberalismo, los ingenieros de montes del Ayuntamiento de Zaragoza subrayaban en sus informes los graves problemas que podía ocasionar la gestión de aprovechamientos de pastos en manos de una entidad privada como la Casa de Ganaderos y la acusaban de arrogarse la representación de los vecinos. Desde una perspectiva histórica larga, se hace meridiano que fueron los ayuntamientos los que suplantaron la soberanía de los vecinos con la creación de sus cuadros (oficiales) y propiedades (propios), que se hicieron con la gestión de parte del común. «Es un error gravísimo (dicho sea con todo el respeto) el suponer que no concierne al ayuntamiento el arreglar la forma y manera de aprovechamiento de sus montes comunes por más que los asociados de la Casa de Ganaderos utilicen los pastos de ellos; por cuanto este derecho descansa en la condición de vecinos que concurre en los asociados a dicha Casa y sabido es que la única representación del vecindario la tiene el Ayuntamiento de Zaragoza» (AMZ, informe de 1893, citado en Sanz Lafuente, 2001: 150).
6 Ubieto Arteta (1960, doc. 4: 17-19). La primera vez que aparece el término estiva es muy anterior a los siglos IX y XI, cuando volvió a emerger sistemáticamente en la documentación. Se encuentra en el testamento del obispo Vicente de Huesca, quizá de época visigoda, en el que legaba sus participaciones en Boltaña en: estiva et alia estivolae (Gómez Pantoja y Sánchez Moreno, 2003: 31).
7 Barrios Martínez (2004, doc. 3: 21); «vaccarum, equarum porcorum ovium» (Duran Gudiol, 1965, doc. 55: 78, de 1093); «vacas... cum vitulis... oves cum agnis» (Durán Gudiol, 1965, doc. 114: 138-139, de 1113); en 1059: «bakas et obes et porcos et equas» (Ubieto Arteta, 1962-1963, vol. II, doc. 152: 183-188).
8 «de caseo lacte et lana ovium et vacarum» (Durán Gudiol, 1965, doc. 120: 147-148, de 1116). Las ovejas aparecen en primer lugar en la donación que el abad de Montearagón hizo a sus monjes a principios del siglo XII (Barrios Martínez, 2004, doc. 55: 120).
9 «Et fuit istum precium datum in anno pessimo quando illas oves in singulos arienzos comparabant» (Canellas López, 1964, doc. 34: 85).
10 «et si aliquando contingerit quod illas bestias de Fanlo faciant damno in illas messes de Eleçina... fecerint in illo yberno in festivitate sancti Iohannis adprecient...» (Canellas López, 1964, doc. 61: 98).
11 Su editor, Canellas, explica este documento como fruto de la anexión de Fanlo por el monasterio de Montearagón en el 1093, debido a que se mencionan también los ganados de este último (Canellas López, 1964: 43).
12 Entre 1119 y 1134, el monasterio de Fanlo recibía donación de 30 ovejas y 12 corderos, además de cereal, para su limosna (Barrios Martínez, 2004, doc. 58: 124).
13 El documento es inusual por la frecuencia con la que aparece el término, pero tiene algún otro equivalente en la colección. En el año 1031, el rey Sancho el Mayor entregó a San Juan de la Peña la estiva de Lecherín (Ubieto Arteta, 1962, doc. 56: 166-169). «Un tercer vocablo que aparece es erbare como designación de un área de pasto diferenciada: illum erbare de Calvelo» (Ubieto Arteta, 1975, doc. 32: 93-95).
14 «Et si aliquis talliaverit in totum terminum Sancti Ioannis in ligno viride absque licentia abbatis... Oves... in toto regno meo ubi herbas invenierint pascant, tam in hieme, quam in aestate...» (Múñoz y Romero, 1847, t. I: 325).
15 «et stivam de Otale integre ut nullus sit ibi ausus pascendi sine voluntate prioris» (Múñoz y Romero, vol. I, 1847: 248).
16 «ut ganatos et homines Hospital honorifice recipiant. Et laudo et concedo quod omnes homines qui voluerint domittant et donet prefato Hospitali suos ganatos et suum honorem» (Sánchez Casabón, 1995, doc. 129: 199-200).
17 c. 18: «cum homines de villis vel qui stent in montanis cum suis ganatis, audierint apelitum, omnes accipiant arma; et dimissis ganatis et omnibus aliis suis faciendis, sequantur apelitum» (Ubieto Arteta, 1975, doc. 21: 72).
18 Pérez Martín (1999, c. 157: 192); entrada en vedados, libro segundo, c. 180; entrada en boalares, libro segundo, c. 181; matar ovejas, libro tercero, c. 172; entrada en campo, viña o frutales, libro tercero, c. 174; matar perro ovejero, libro tercero, c. 179; hurto de esquila, libro séptimo, c. 349.
19 Kiviharju (1989, doc. 1: 23-24, enero 1157): «casas vestras, vel grangias, vel cabanas (...). Si vero ganatum vestrum cum alio extraneo mixtum fuerit; et ab de causa eum vobis dare noluerit mando ut (...) donet vobis quantum dixeritis esse vestrum (...). Ganatum vero vestrum similiter mando ut se cure pascat in tota mea terra et nullus sit ausus paschua prohibere tanquam meo proprio. Hoc idem dono vobis et concedo in montibus et in silvis et in aquis que sunt de tota mea terra».
20 En Castilla, las cinco cosas vedadas eran campos de cereal, viñas, frutales, dehesas y prados. En Aragón era igual: [los rebaños] «si seran trobados en campo seminado o en vinna o en otra heredat que fagan danno, pueden ser degollados por el fuero» (Compilación de Huesca, Pérez Martín, 1999, p.202, cláusula 180).
21 «Ipsi vero habeant suos vetatos (...) et nullus sit ausus ibi pascere neque intrare» (Fairen Guillén, 1951: 19).
22 Así cuenta la Compilación de Huesca que: «Algunas possesiones son que, mager que son yermas, que son vedadas de paxer a ganados e son clamados vedados, en los quales nuyl omne non debe meter ganado sino los señores daquel vedado...» (Pérez Martín, 1999: cláusula 180: 202). En 1170, hay una concesión de dehesa que designa un coto de caza que el rey Alfonso II dio al abad del monasterio de Montearagón, su hermano: «Et dono (...) vobis omni tempore quod habeatis devesam venanda» (Sánchez Casabón, 1995, doc. 80: 130).
23 «Et quantum uno die ire et reddire in omnibus partibus potueritis habeatis pascua et silvas in omnibus locis sicuti homines in circuitu illis habent in suis terminis» (Molho, 1964, vol. I, cláusula 9: 83-84).
24 Fairén Guillén, 1951: 7: la expresión utilizada es «de sol a sol y de era a era», vernáculo para el Latín «de sole ad solem, de area ad aream».
25 «terminos in illos heremos totos circuitum quantum in uno die possitis ire et tornare ad vestras casas, et quod laboretis, et pascatis et taletis ligna et omnes fustas quod vobis concesse fuerint, et ullus homo non devetet eos» (Lacarra, 1981, doc. 152). El fuero de Cáseda, en la montaña navarra, definía el término del pueblo como el territorio que se cubría en un día de caminata: «Terminos de montes in totas partes habeat Casseda ad uno die de andatura» (Múñoz y Romero, 1847: 477).
26 En el pleito entre los hombres de la aldea de Yeso y los del valle de Rodellar, en 1281, porque los del valle entraban en los pastos del término de Lagaza que pertenecía a Yeso, se niega a los de Rodellar el derecho a pastar en Lagaza, excepto de era a era según el Fuero de Aragón: «super pascuis termini de Lagazano (...) et quod dicti homines vallis de Rodellar tam de Naya quam de aliis villas dicte vallis pascunt greges suas in dicto termino contra forum indebite et injuste... ne de cetero pascant greges dictorum hominum vallis de Rodellar in dicto termino de Lagazano nisi seriem quod forus mandat de area ad aream (...) quod homines de Naya seu aliarum villarum dicte vallis de Rodellar non pascant greges suos de cetero in termino dicte ville de Yeso que dicitur Lagazano nisi de area ad aream secundum forum Aragonum» (Canellas, 1988, doc. 12: 60-61).
27 Pérez Martín (1999: 204, cláusula 181 y c. 310): «De villas vecinas con terminos comunes pueden pacer los ganados menudos e mayores de la una villa e de la otra villa de las heras de la una villa entro a las heras de la otra, exceptando aquel logar que es clamado boalar o vedado; Compilación de XIII: Si lo señor d’algun logar vedat troba altruys oveylles paysent (...) Mays sabuda cosa es que del dia de Sant Miguel entro a la Santa Crotz de May ningun logar non a ocasión de matar ganat» (redacción B, del siglo XIII, cláusula 251, Mohlo, 1964, vol. I: 351).
28 «pero on aura bovalar no metra ni paxera alli, mas quant lo bovalar sera solt». (Compilación O del siglo XIII del Fuero de Jaca, cláusula 16, Mohlo, 1964, vol. I: 252 y Lalinde Abadía, 1978: 317).
29 «Nota, quod boalare non potest fieri sine licentia domini Regis... modicum quantum unam balistatam.. in quo non possint depascere animalia vicinorum: sed (...) magnum facere non possent» (Pérez Martín, 1999, Libro Segundo: 204).
30 «populatoribus de illo castellar de Iacca (...) quo laboretis et scalietis ibi in meo scalio quantum potueritis examplare» (Ubieto Arteta, 1975, doc. 19: 68).
31 «si alguien escalia en hyermo o en poblad» (Pérez Martín, 1999, c. 193); «si alguien testaba en logar yermo... si en poblado» (c. 246: 232 y 356).
32 Un ejemplo entre muchos: Alfonso II dio al monasterio de Santa Cristina de Somport, en noviembre de 1169, el derecho de pastura en todo el realengo, además de permitirle esca- liar allí donde pudiera y de proteger sus acémilas: «Et volo et mando ut totum suum ganatum pascat per totam terram meam et per totam meas estivas et per totos meos montes et silvas» (Sánchez Casabón, 1995, doc. 73: 118).
33 Imad-ab-Din al-Ayubi (1273) o la Compilación de al-Himyari de los siglos XIV y XV mencionan que Zaragoza estaba rodeada de cuatro ríos y de huertos, además del puente del Ebro y la producción de sal gema (García Mercadal, 1999, vol. I: 208, Domínguez Lasierra, 2002: 21-25).
34 Para la interpretación histórica, la cuestión ha sido puesta en el primer plano de la discusión por Sánchez León e Izquierdo Martín.
35 La raíz, del latín exartare o essartare, derivó en el francés essartir y el inglés assarting (Lalinde Abadía, 1978: 309-310 y n. 20).
36 Pedro I le concede a Barbastro en 1100 que haga sus vedados de agua y montes: «positis etiam facere vestros vetatos tam de acquis quam de montibus» (Múñoz y Romero, 1847, t. I: 334). En 1162 Alfonso II, al dar carta de población al Pueyo de Pintano, le permitió labrar y pastar los escalios del rey, es decir, la tierra roturada y hacer de ellos sus vedados: «Et dono vobis terminos per labore in meos escalidos et per tuos ganatos pascare... et facite ibi vestros vetatos» (Sánchez Casabón, 1995, doc. 5: 39).
37 «si alguno sennalara algun logar en hyermo o en poblado para hacer escalio, nadie puede entrar en 60 dias. Pero si no lo labra en 60 dias lo puede tomar otro» (Pérez Martín, 1999: 232, cláusula 193). El derecho en Aragón regula el tiempo de posesión de la tierra. Si no se ponía la tierra en cultivo un año y un día, revertía a la comunidad (Pérez Martín, 1999: 132, cláusula 114).
38 Las ofensivas señoriales sobre tierra de uso agrícola suelen ser dramáticas para una familia pero afectan a una familia o conjunto de casas (Wickham, 2007: 55).
39 Birrel, 1996; Hanawalt, 1998; Izquierdo Martín y Sánchez León, 1999; Cabana, 2007. Sabio Alcutén encuentra las formas de resistencia más enconadas en el Aragón contemporáneo por la defensa del monte y el bosque (Sabio Alcutén, 2002: 15-18).
40 Los usos del suelo que crean menos vinculación entre la tierra y el propietario son los usos pastoriles, forestales, mineros e hídricos (Iriarte Goñi y Lana Berasain, 2007: 209-210 y 227-230).
41 Esta nueva asociación nació en un marco normativo jurídico distinto y tradujo en términos de intereses y derechos de propiedad lo que habían sido las prácticas complejas y de otra naturaleza de una asociación con dimensiones culturales, sociales, económicos y religiosos. La nueva asociación no tenía jurisdicción en materia pecuaria, por lo que tenía que negociar con unos municipios que a su vez estaban clarificando sus derechos de propiedad sobre los montes de su término (Sanz Lafuente, 2001: 133 y 141-142).