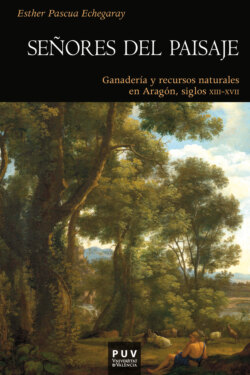Читать книгу Señores del paisaje - Esther Pascua Echegaray - Страница 8
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Este libro tiene un planteamiento revisionista de ciertas ideas de la historia económica, social y de la historia medieval de España que están particularmente arraigadas desde principios del siglo XX. Ideas que afectan a nuestra concepción del mundo pecuario y su influencia económica y ambiental en la Península Ibérica, que se sitúan en el inconsciente colectivo y que se siguen repitiendo década tras década. El giro historiográfico acaecido desde los años noventa anuncia que ha llegado el momento de ponerles coto. Este libro cuestiona varios argumentos: que los pastores eran bárbaros incendiarios cuyo único objetivo era abrir pastos para sus rebaños; que la Península Ibérica se deforestó en el siglo XV por la alianza de los Reyes Católicos y la Mesta; que los sistemas de uso y propiedad comunales fueron la causa del atraso económico español, y que la ganadería fue una actividad exclusiva o mayoritariamente propia de grandes propietarios. Si se combinan todos los enunciados mencionados para producir un argumento en positivo, debo decir que este libro defiende que los fundamentos comunitarios de la ganadería en la Península Ibérica y sus usos colectivos sobre la tierra preservaron una demografía y una explotación sostenida de los montes españoles hasta el siglo XVIII que favoreció la reproducción de los pequeños ganaderos junto a los grandes y un paisaje de gran biodiversidad.
Como suele suceder, la articulación de este enunciado se hizo a posteriori. Este conjunto de objeciones y esta hipótesis no fueron el detonante de esta investigación. Cuando inicié el proyecto de estudio de la ganadería medieval en Aragón, lo más llamativo fue la ausencia de menciones en los documentos sobre el mundo del pastoreo y sobre los paisajes en los que se desarrollaba. La documentación medieval, producida por una sociedad en la que la población estaba profundamente involucrada en la producción agraria y pecuaria, no describe los paisajes, solo los «nombra». Este libro surgió del intento de explicar por qué. En el largo y sinuoso camino para entender las construcciones culturales que toda sociedad hace de su entorno hubo que abordar muchos temas que hicieron que la hipótesis de trabajo se centrara en la relación entre percepciones mentales, grupos sociales y realidades medioambientales.
El estudio de caso es el reino de Aragón. Como fuente de información he utilizado exclusivamente las fuentes documentales. Con ellas se ha abordado el análisis de los efectos que las prácticas y las organizaciones ganaderas del reino de Aragón, concretamente de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, tuvieron en el uso de los recursos naturales en la Edad Media y temprano moderna, es decir, desde el siglo XIII a 1700. No hay duda de las limitaciones metodológicas del trabajo. Soy la primera en reconocerlas, pues cuanto más avanzan las ciencias paleoambientales, más obvia se hace la idea de que se ha acabado el tiempo del historiador que trabaja en solitario en el estudio de los paisajes. Por ello, con este libro se pretende ofrecer un cuadro de la relación entre comunidades y su entorno que solo quedará completo cuando equipos de trabajo multidisciplinares aborden el mismo tema.
Antes de entrar en el primer capítulo, en el contenido propiamente dicho del libro, se van a comentar las implicaciones que han tenido los desarrollos historiográficos de tres temas conectados: historia del medio ambiente, pasado y presente de la ganadería, y dinámicas demográficas y económicas del Aragón preindustrial.
CONSIDERACIONES SOBRE HISTORIA MEDIOAMBIENTAL
La Historia Medioambiental surgió a finales de los años sesenta, hija de las preocupaciones por nuestros problemas ecológicos y político-militares, si bien tenía antecedentes culturales claros en las proclamas conservacionistas de las últimas décadas del siglo XIX, tanto en el mundo anglosajón como en América Latina (Worster, 1992; Guillermo Castro, 1996: 27-52). Las protestas y los programas pacifistas nacidos de los movimientos del 68 en Estados Unidos y Europa fracasaron en su intento de transformación política del Estado, pero arraigaron en los movimientos ecológicos, en la conciencia colectiva del mundo occidental y, por derivación, en el mundo académico. Desde los años ochenta, el análisis histórico sobre el medio ambiente cogió velocidad en las universidades para eclosionar como rama reconocible dentro de la disciplina de la historia desde los noventa (McNeill, 2003: 5-43). Las primeras asociaciones de Historia Medioambiental se fundaron en países jóvenes con mundos naturales indómitos y omnipresentes donde la colonización europea marcó fuertes contrastes entre economías tradicionales y desarrollo económico moderno. Este fue el caso de Estados Unidos, México, Australia o Sudáfrica. Junto a ellos, en otros países como Reino Unido o Alemania, la profunda urbanización y el desarrollo industrial supusieron una transformación del territorio y una cesura que definía un antes y un después en cuanto a la huella humana sobre el medio ambiente.
La Historia Medioambiental tiene una agenda genuinamente contemporánea que mira al pasado e interroga a sociedades cuyas percepciones de sí mismas y de su entorno, preocupaciones y decisiones distan mucho de las actuales. No es esta una posición nueva para el historiador, quien como observador del pasado y como actor en el presente se encuentra en el centro de una paradoja hermenéutica y heurística, sea cual sea el tema sobre el que se interroga. La complejidad, no obstante, se acentúa en este caso, pues nuestra «agenda ecológica» es tan ajena a los habitantes del pasado que el analista del presente no tiene ninguna versión que contrastar con la propia. La unilateralidad de una interpretación ethic se puede imponer de una manera tan rotunda y desequilibrada a favor de la mirada desde el presente que haga imposible cualquier diálogo con el pasado. La Historia Medioambiental tiene otros retos ante sí; si define como su objeto de estudio la reconstrucción de los paisajes del pasado, este afán descriptivo devalúa los objetivos teóricos de esta disciplina. Como consejera de políticas medioambientales se ve obligada a explicar la oportunidad o viabilidad de volver atrás y reconstruir los paisajes pasados: ¿preservar para qué? ¿A costa de qué comunidades o actividades económicas? ¿Restaurar hasta qué período histórico? (Head, 2000: 99-118). Si la Historia Medioambiental asume que las construcciones mentales y simbólicas que los grupos humanos hacen sobre el medio ambiente son el fundamento del uso que hacen de los recursos naturales, de los paisajes que crean, y que las sociedades son inseparables de la evolución del medio, tiene que dar respuesta a la cuestión de si existe un fundamento material de los paisajes (Arias Maldonado, 2008: 56-67).
La Historia Medioambiental va contestando lentamente estas y otras preguntas. En el camino, está ofreciendo reflexiones relevantes para el mundo del pensamiento occidental que, por otra parte, tiene un utillaje intelectual bastante pobre para pensar la relación entre seres humanos y naturaleza. Conceptos como cultura, naturaleza y paisaje son conceptos complejos que por primera vez están en fuerte revisión, en un intento por superar las polaridades del pensamiento dual grecolatino y cristiano (Head, 2000: 49; White, 1967: 1203-1207). Las relaciones mente-cuerpo en el mundo griego, así como creador-creación y humano-animal del dualismo cristiano han marcado múltiples categorías de análisis de la cultura occidental como la dicotomía entre paisajes naturales y culturales. Cuando la economía tomó cuerpo como rama del conocimiento en el siglo XVIII, vino a enterrar la idea del orden natural, físico y biológico como elemento referente y limitador de las actividades humanas.1
La Historia Medioambiental está deshaciendo estereotipos y lugares comunes que están muy extendidos en el pensamiento histórico y ecológico actual sobre el mundo natural. En primer lugar, esta historia, como ya hicieron la historia social y la arqueología espacial en su momento, niega que la metodología basada en el documento sea la única o la más cualificada fuente sobre el pasado. Los equipos multidisciplinares están demostrando las posibilidades de la reconstrucción paleoambiental al centrarse en microáreas, utilizando cronologías muy largas y llevando a cabo análisis combinados, valga de ejemplo, de arqueobotánica, arqueozoología, antracología, carpología, dendroclimatología, polen, microfósiles no polínicos y estudios estratigráficos, morfológicos y fisicoquímicos de paleosuelos (Matamala et al., 2005: 87-97). Los historiadores son un miembro más en la importante tarea de coordinar e integrar estos datos en una matriz global de interpretación de estos. En segundo lugar, la Historia Medioambiental ha impuesto la noción de que el entorno natural no es un escenario pasivo, sino un escenario que evoluciona por sí mismo con sus propias reglas, que por tanto influye de manera dinámica sobre las comunidades. No se puede ya hablar de la geografía como de un sustrato inamovible que se conoce y describe de una vez por todas.2 Por el contrario, el medio físico es un factor cambiante en el tiempo que interactúa con las sociedades produciendo diversos resultados.
La Historia Medioambiental ha deshecho uno de los mitos más arraigados de la cultura industrial del siglo XIX, la idea del «paisaje natural» como opuesto al orden humano. Esta disciplina ha revalorizado la idea de que no existen ni existieron paisajes prístinos, antiguos, naturales, que desde la Revolución industrial se han ido cargando con una categorización moral positiva. La Historia Medioambiental ha roto con la visión apocalíptica de algunos sectores del ecologismo demasiado dados a concebir a los seres humanos como agentes que disturban la naturaleza, cuando no la destruyen. El concepto anglosajón de «paisajes culturales» ha permitido entender que la interacción entre cultura y naturaleza es de doble dirección. Las nuevas técnicas de análisis paleoambiental desmienten el mito de la existencia de «paisajes naturales» y remotos (Head, 2000: 3-4). Cada día está más demostrado que no hubo un momento fundacional del paisaje europeo, ni por la Revolución industrial europea del siglo XIX, ni siquiera por la expansión cerealista de las comunidades campesinas medievales de los siglos XI al XIII o por la fuerte actividad del mundo romano sobre la cuenca Mediterránea. Desde que vemos emerger lo humano, con las comunidades de cazadores-recolectores prehistóricas, aparecen huellas de comunidades humanas sobre el paisaje.
Junto a esta idea se ha consolidado la concepción de que los paisajes preindustriales son paisajes «en conflicto» tanto como los actuales. Como en el campo de lo social, no hubo un pasado arcádico en el que la sociedad vivía en armónica relación con la naturaleza. No hubo expulsión del paraíso. La historia de la humanidad es la historia del cambio del medio ambiente, pues toda comunidad o sociedad actúa sobre la naturaleza al apropiarse de recursos naturales. Esta apropiación de recursos naturales se lleva a cabo en marcos de relaciones socioeconómicas y culturales desiguales entre grupos o comunidades que se identifican con fines o estrategias distintos, a veces contrapuestos. La definición de estos «intereses» es tan compleja como la propia sociedad e involucra elementos de tipo económico, político, social, identitario y emocional. La cercanía con la naturaleza y los animales en la que vivían las sociedades premodernas puede hacer pensar que los criterios de tipo «ecológico» podían predominar en sus determinaciones colectivas. Sin embargo, son otros los factores relevantes que determinaban la acción colectiva, principalmente el tipo y la fortaleza de los lazos entre las comunidades humanas. La toma de decisiones y la apropiación de recursos se hacían en el pasado, como se hacen hoy, en escenarios de antagonismo o conflicto entre los grupos protagonistas. En esta tensión entre colectivos, podían aparecer como un criterio de la acción social la oportunidad y/o las consecuencias de las decisiones sobre la naturaleza, pero este criterio nunca fue en el pasado, ni lo es actualmente, un criterio prioritario. La relación con la naturaleza no se organizará sobre nuevas bases hasta que no lo haga el mundo social (Castro Herrera, 1996: 14).
Como hija de la posmodernidad, la historia medioambiental no persigue «reconstruir paisajes» del pasado a la manera de la historia positivista. Si bien la naturaleza tiene una dimensión física, los paisajes y el medio ambiente son eminentemente una construcción social y cultural de las comunidades que los habitan (Worster, 1989: 1-10). Pero así como ellas habitan los paisajes, los paisajes también habitan en ellas. La percepción del paisaje de aquellos que lo habitan o de quienes lo visitan puede ser muy diversa, como han demostrado antropólogos, etnólogos, geógrafos culturales y la experiencia de cada uno de nosotros. Desiertos, montañas, islas o regiones heladas se representan como centrales en el imaginario de sus habitantes y como periféricos en el de sus observadores. Nuestra sociedad, como todas, tiene su propia representación de lo que es bello, valioso, sublime y único en cuanto a paisaje, y como tal de lo que merece la pena ser conservado y de lo que se puede destruir o cambiar. Las consecuencias de estas ideas puestas en circulación por la Historia Medioambiental para las políticas medioambientales presentes son, cuando menos, inquietantes, pues ponen en cuestión muchas de las asunciones más propias del mundo posindustrial y del ecologismo fundacional (Arias Maldonado, 2008: 303-309).
Estas preguntas no tienen fácil solución, ni posiblemente una única, pero representan algunos de los caminos por los que circula la mirada actual hacia el entorno natural.
Permanencia y cambio
Este libro intenta atender a fenómenos de permanencia en la interacción entre comunidades y su medioambiente. Las características estructurales de la orogenia y la botánica del paisaje de Aragón no cambiaron mucho durante el presente interglaciar, es decir, desde el Holoceno (10.000-9.000 BP) y apenas desde la llegada del Neolítico (7.000-5.000 BP) hasta la época moderna. Como veremos en próximos capítulos, paleoambientalistas y arqueólogos están demostrando esta permanencia en cuanto a paisajes y actividad antrópica, tanto en las montañas de Pirineos como en la zona central del valle del Ebro o Teruel.
De hecho, Aragón tiene todavía paisajes relictos. Es una región que no experimentó prácticamente la industrialización o desarrollos infraestructurales ni siquiera en el siglo XIX o incluso en el siglo XX. Zonas de las provincias de Huesca y Teruel han sido abandonadas por las sucesivas administraciones y su demografía y economía, basadas en el aprovechamiento ganadero, se han hundido. Excepto para el caso de Zaragoza, las pequeñas ciudades y aldeas del Pirineo se pierden entre valles y puertos; las villas del plano se arrumban alrededor del agua de los ríos y de laberínticos canales de riego en los que se plantan huertas, árboles frutales, vid y cereal, y donde abrevan pastores y rebaños dispersos; las montañas de Teruel languidecen entre los últimos pastores trashumantes y aprovechamientos madereros. No hay ningún período histórico que suponga un punto de inflexión, una cesura infranqueable, un antes y un después en la configuración del espacio aragonés, no, desde luego, en el largo período cronológico que va desde el siglo XI al siglo XVII que estudiamos. Ni a finales de la época Antigua, ni en la Edad Media, ni a finales de la Edad Moderna se dio ningún momento «fundacional» del paisaje aragonés. Cada período significó elementos de continuidad y ruptura, diferentes acentos, integraciones de elementos y resultados que son los que hay que identificar.
Este libro es también sobre el cambio. Usando una mirada diacrónica, se pretende intuir hacia dónde iban cambiando las comunidades y su relación con el medio ambiente. La historiografía actual ha abandonado la idea de que el mundo rural, con sus prácticas conservadoras y tradicionales, produce un paisaje agrario inmóvil (Orejas, 2006: 11-13). Tras el concepto de equilibrio ecológico que se asocia a estas sociedades se esconde la idea de que no experimentaron cambios y de que la historia es irrelevante (Netting, 1981: XIV). No hay duda de que allí donde las prácticas económicas han cambiado poco durante siglos y los fenómenos de degradación ambiental no son significativos puede considerarse que el equilibrio ecológico no favoreció cambios en el paisaje. Pero las apariencias engañan. La perspectiva histórica tiene que agudizar la sensibilidad para detectar esos momentos en los que, si todo parece idéntico, se han modificado los factores en la sombra que hacen que las comunidades cambien, con consecuencias para ellas mismas y para su acción sobre el entorno.
El caso que se estudia en este libro obliga más, si cabe, a prestar atención al cambio, pues nuestro objeto de estudio no es una aldea aislada en la montaña, una tribu en la selva tropical o un período histórico corto. Este trabajo incluye los valles del Pirineo y las comunidades de aldea de Teruel y Albarracín, pero se centra básicamente en la información proporcionada por una corporación urbana, concretamente de Zaragoza, inmersa en los conflictos políticos de un reino, en los circuitos comerciales del Ebro, en la confluencia de varias redes viarias y en los problemas sociales internos de una sociedad estamental durante cinco siglos. Como toda comunidad integrada dentro de estructuras económicas y sociopolíticas más amplias, sus cambios se desarrollaban en diversas direcciones.
CONSIDERACIONES SOBRE LA GANADERÍA MEDIEVAL Y MODERNA: ALGUNAS REFLEXIONES HISTORIOGRÁFICAS
Esta investigación se concreta en el estudio de la ganadería y, específicamente, en la relación entre esta actividad, el uso de los recursos naturales y la modelación del paisaje en un período largo de la historia.
El tema de la ganadería no es puntero en la producción historiográfica medioambiental actual, pero va despertando interés, pues se está convirtiendo en un problema en el presente que obliga a revisar la interpretación de su papel en el pasado (Pastor y Portela, 2003: 15-21). Para empezar, el tema está en el cruce de caminos de varias disciplinas cuyos paradigmas interpretativos están cambiando considerablemente en las tres últimas décadas.
Primero, la historia medieval. Hay muchos clichés en la historia de España, pero para los medievalistas uno de ellos es el de que la Península Ibérica se deforestó con los Reyes Católicos, a finales del siglo XV. La famosa ardilla que podía recorrer el país de norte a sur sin pisar el suelo tuvo mucha más fuerza simbólica de la que se esperaba. El argumento fue puesto en circulación definitivamente por el señero libro de Julius Klein (1994: 314-315, 328-329 y 355). Si bien su investigación estaba orientada a demostrar una tesis de economía política muy específica para la Península Ibérica y para Latinoamérica, el autor defendió de manera lateral que el apoyo incondicional de la monarquía a la organización de ganaderos más poderosa que se había creado en España, el Honrado Concejo de La Mesta, tuvo entre otros efectos negativos un uso abusivo de los recursos naturales.3 Como le parecía de sentido común al ilustre estudioso, el deambular de tres millones de ovejas por el territorio español desde el siglo XIII hasta el siglo XIX solo podía significar sobrepastoreo y solo podía tener un resultado negativo sobre la masa forestal del país, que en un pasado lejano debió de ser abundante. En 1926, ni Julius Klein ni nadie podía demostrar tamaña aseveración, ya fuera con la evidencia documental o con las tecnologías disponibles. La idea no era nueva. Los círculos ilustrados del norte de Europa tenían una visión muy peculiar, que se acentuó con el Romanticismo, de que el paisaje mediterráneo fue sufriendo un «declive constante» desde los brillantes tiempos clásicos hasta un presente de subdesarrollo económico y social. El medio ambiente, expuesto a la acción humana, se fue degradando en una región que acusa deficiencia de agua e incendios cada verano. El cliché se ha repetido hasta la actualidad.4
Aquel sentido común del americano no era ingenuo, y sin duda, como todos los estereotipos, respondía a una visión de la ganadería que Klein compartía con toda su generación. Una visión que tiene antiguos orígenes, pues su gestación se puede rastrear en los prejuicios de la civilidad del mundo romano, aquel mundo que asoció cultura a urbanismo y agricultura, y pastoreo a nomadismo y barbarie. Los autores romanos nos enseñaron a ver las principales características de los bárbaros germanos de los siglos IV y V como pastores nómadas (Wickham, 1985: 401-405). Desde entonces, los mongoles a caballo del siglo XIII relatados por los enviados papales a Karakorum, los indios de las praderas norteamericanas, los tuaregs del Sáhara, los esquimales del ártico o los pueblos pastores africanos han sufrido el desprecio de las sociedades agrícolas y sedentarias de Europa Occidental.
El rastro de esta concepción se filtra de manera subliminal en la mayoría de las investigaciones extranjeras o españolas que, como tema central o lateral, trataron el pastoreo en la Península Ibérica. A modo de ejemplo, en la década de los cuarenta, el geógrafo Estyn Evans, que en su trabajo sobre trashumancia mediterránea considera que el pastoralismo ha sido beneficioso para animales y seres humanos en regiones mal adaptadas a la agricultura, y al tratar la Mesta en España, dice, usando imágenes del lejano oeste o de planicies africanas: «Debemos imaginarnos grandes rebaños de ovejas y cabras pasando implacablemente, dos veces al año, por las polvorientas cañadas de la Meseta».5 Finney, en su tesis sobre ganadería en Zaragoza y Teruel, que parece entender bien otros aspectos de esta, forma una cadena sin solución de continuidad cuando se refiere al uso que hicieron los pastores de los recursos naturales: por culpa del pastoreo, el comunal no se cerró ni se mejoró, la tierra se despobló, los pastores monopolizaron el agua para sus animales, depredaron el bosque recogiendo tanta madera como necesitaban y posiblemente deforestando la tierra para pastos (Finney, 1991: 190. El destacado es mío).
En la actualidad, está habiendo significativos cambios interpretativos. De la mano de los altomedievalistas están apareciendo trabajos que usan fuentes arqueológicas y textuales para desentrañar las dinámicas económicas y sociales de comunidades ganaderas y su uso de los montes comunales, denotando la temprana y fuerte especialización y adaptación al medio de algunas de estas comunidades (Escalona Monge, 2001: 109-137). Por su parte, los bajomedievalistas van desvelando el peso real de la Mesta en las ganaderías locales y comarcales, y estimando con más precisión sus limitaciones para intervenir en la definición de los usos del terrazgo (Asenjo González, 2001: 71-107). El pastoreo trashumante es interpretado por la historiografía actual como una actividad adaptada a la climatología y orografía mediterráneas. Dadas unas condiciones ecológicas extremas de aridez y bajas temperaturas, demográficas de baja población y una economía política de guerra y botín, la ganadería permitió un aprovechamiento complementario de recursos.6 En España, los trabajos en los años noventa de García Martín, Martín Barriguete o Diago Hernando han planteado una imagen diferente de la Mesta. Por un lado se subraya que no fueron solo las prebendas políticas las que explican el éxito de la Mesta, sino también la viabilidad del pastoreo trashumante como actividad productiva. La idea de que esta corporación era todopoderosa como grupo de presión político sobre la Corona y que era una organización abusiva en el nivel municipal y eficiente en su funcionamiento se ha sustituido hoy por la idea de una Mesta acosada por constantes conflictos con comunidades recalcitrantes, pleitos de altos costes y que veía roturadas las infraestructuras necesarias para su funcionamiento (cañadas, abrevaderos y dehesas). La restauración de estos espacios para el pastoreo era difícil y costosa y generalmente la Mesta los perdió para siempre (García Martín, 1990; Martín Barriguete, 1987; Diago Hernando, 2002).
Si el medievalismo ha heredado estas categorías antiguas de nuestro acerbo cultural, la más directa heredera de esta visión ha sido la historia económica. Este es el segundo camino con el que se cruza la historiografía de la ganadería. Para el agrarismo español desde la Ilustración, el progreso económico radicaba en perseguir la expansión de la agricultura a expensas de la ganadería. El crecimiento agrario intensivo implicaba la expansión del ager, del regadío, de la plena propiedad y de los cercamientos. En este punto tenían igual opinión pensadores con distinto posicionamiento en sus proyectos sociales, como el padre Sarmiento, Olavide, Feijoó, Floridablanca, Campomanes y Jovellanos. El pensamiento dominante en el siglo XVIII hizo de la propiedad un derecho natural y de cualquier servidumbre o carga sobre ella una usurpación. Solo Floridablanca reconocía el derecho de las comunidades a que sus ganados usufructuasen las hierbas en heredades ajenas y defendía una práctica tradicional como la derrota de mieses (Sánchez Salazar, 2007: 240-241). Los usos colectivos se calificaban de irracionales, injustos, abusivos, nocivos y absurdos, abono para holgazanes, perezosos y vagabundos. La ganadería no generaba empleo en los pueblos y su mantenimiento del monte protegía las alimañas, lobos, zorras y langosta en el país (Anes, 1995: 99-102). Comunal y atraso económico se hicieron sinónimos, como se harían sinónimos comunal, ganadería y agotamiento de los recursos, pues lo que pertenecía a todos no era de nadie (Sánchez Salazar, 2007: 240-241).
El siglo XVII no fue de bonanza para la Mesta. El lanzamiento de las economías atlánticas y el marasmo de las mediterráneas implicaron la bajada de los precios de la lana, las sentencias judiciales se hicieron más desfavorables y en el interior de la organización se produjo la concentración definitiva de riqueza en manos de algunos propietarios. El proyecto de enajenación de baldíos de Felipe V a finales de la década de 1730 afectó a toda la sierra de la Meseta. Los serranos del norte perdieron los montes. La progresiva acotación de pastos y su arrendamiento rompía los usos comunales y obstaculizaba los caminos de la trashumancia y los pastos a los foráneos. Los campesinos atacaban las dehesas de los trashumantes alegando no tener tierra para labrar (Anes, 1995: 110). La práctica política de las reformas borbónicas siguió muy de cerca la teoría económica de la Ilustración, lo que llevó al abandono de las políticas proteccionistas desde el reinado de Carlos III. El Informe de la Ley Agraria de Jovellanos defendió el mercado de la tierra y la propiedad privada, lo que indirectamente atacaba los privilegios mesteños de posesión, tasa de pastos y prohibición de roturaciones. Los memoriales ajustados de 1771 y 1783 de Campomanes coincidieron en la necesidad de subordinar la ganadería a la agricultura (García Martín, 1993: 364). La Real Cédula de 15 de junio de 1788 fue la primera ley sobre cercados.
La reforma liberal agraria del siglo XIX tomó directamente de los ilustrados su concepción sobre comunales, cercados y ganadería y la envolvió en el brillante papel de la teoría económica de segundo rango: el progreso económico en el mundo rural pasaba por la clarificación de los derechos de propiedad; la parcelación del comunal en predios privados, a ser posible de gran extensión; la racionalización del parcelario; la puesta en cultivo de la tierra; la mecanización, y la comercialización del producto. Esto crearía una capa de propietarios incentivados que buscarían eficiencia y beneficio. Las nuevas concepciones sobre la conveniencia de la propiedad privada para el interés particular vendrían refrendadas pronto por un Estado que impondría su respeto como fundamento del orden social (Sánchez Salazar, 2007: 243). La fórmula era simplificadora pero exitosa, pues conectaba la idea del atraso económico directamente con el imaginario social tradicional del pastor ignorante.
La teoría se ha mostrado fracasada en muchas áreas del tercer mundo desde la segunda mitad del siglo XX y en varias regiones del mundo desarrollado, a la vez que la teoría e historia económica se renovaban profundamente en cuanto a objetivos y planteamientos desde principios de los años noventa. La Green economics se ha interesado por las economías marginales, por las emergentes y por las que «fracasaron» y no «crecieron» para comprender los fallos de los modelos y para integrar el factor ecológico en el análisis (Moreno Fernández, 2002: 49; Georgescu-Roegen, 1996; Martínez Alier y Schlüpmann, 1991). A pesar de ello, la presión de las corporaciones económicas y de las instituciones y los poderes públicos hace que nada de esto informe las políticas de desarrollo de los organismos internacionales.
Frente a estas dos visiones negativas, hay otras dos corrientes que se han acercado a la ganadería con otra mirada. Una es la visión romántica del mundo del pastoreo y de la trashumancia, pues se presenta como un universo material y cultural que se desvanece ante nuestros ojos. Es fácil establecer la relación entre una España urbanizada fruto de la emigración vertiginosa de los años sesenta por la mecanización del campo y el desmantelamiento de los pueblos y esta visión nostálgica del mundo rural. Los múltiples trabajos desde la etnología, la antropología y la etnoarqueología han intentado documentar y reconstruir la cultura material, las prácticas ganaderas y el universo cultural de estos grupos con unos resultados importantes para nuestra sociedad, que en medio siglo ha olvidado sus raíces rurales. En esta visión, el pastor aparece como un sujeto austero, adaptado al mundo en el que vivía y conocedor de sabidurías ancestrales y perdidas del paisaje, el clima y sus animales. En nuestra jerga actual, la imagen se traduce en un pastor que ejerce una actividad sostenible con su medio ambiente y no lo depreda. Si bien esta posición está tan connotada culturalmente como las anteriores, se ha argumentado, no sin razón, que la continuidad de las actividades de una institución como la Mesta, que estuvo activa desde 1273, e incluso antes, hasta 1836, fecha en que fue abolida, denota una capacidad de sostenimiento que no ha demostrado todavía el sistema capitalista.
La última línea de desarrollo historiográfico que nos interesa comentar nos lleva de lleno al mundo de la Historia Medioambiental, al bosque y a los problemas de la ganadería contemporánea. Al igual que en el caso de la historia económica y la etnología, la ingeniería de montes y forestal ha prestado a esta visión sus tintes científicos y experimentales. Para sus defensores, España es un país de tradición ganadera por su geografía y climatología, y solo la pujanza de esta actividad ha permitido poner en explotación grandes áreas de nuestra geografía y mantener su demografía. Algún ingeniero forestal ha llegado a identificar el estudio del aprovechamiento de los montes españoles con el estudio de la ganadería (Ortuño Pérez, 1999: 4).
El pastoreo es una actividad omnipresente en los montes españoles que ha creado un clímax vegetacional específico. De los aproximadamente 50 millones de hectáreas de la superficie total de España, durante los años cincuenta, 24 millones eran de montes; en la actualidad, son muchas más, ya que el monte bajo se ha extendido, y de ellas, 17 millones eran de montes pastables, es decir, un cuarto de la superficie total de España (Navarro Garnica, 1955: 10). El binomio cereal-ovino, que completaba el pasto del monte bajo con el barbecho y la rastrojera, es típico de la geografía española con 150.000 km2 de superficie de este paisaje (Ortuño Pérez, 1999: 31-37). Si consideramos juntos áreas forestales pastables, pastos, eriales, dehesas, prados, monte bajo y todas aquellas áreas de cultivos de uso temporal por los animales, como barbechos y rastrojos, además de las áreas cultivadas para plantas forrajeras, los usos ganaderos del terrazgo alcanzaban un 90% del total de la tierra (Ortuño Pérez, 1999: 4 y 12). Por tanto, la ganadería ha modelado amplios paisajes en la Península Ibérica, algunos tan especializados como las dehesas del suroeste español o los puertos de montaña en las sierras. Las cañadas en Castilla y cabañeras en Aragón han creado «cicatrices en el paisaje», en palabras de Fernand Braudel; 120.000 km de longitud en Castilla y 9.400 km en Aragón, caminos llenos de infraestructuras ganaderas (Braudel, 1972, I: 92; García Martín, 1993: 365-368; Fernández Otal, 2004: 30).
El monte español, excepto en algunas zonas de las franjas húmedas del Atlántico o del Mediterráneo, no es un bosque maderero. La mayor parte de monte en España se caracteriza por ser un monte abierto donde la producción maderable es secundaria con relación a la producción de pastos y leñas del tipo de las frondosas bajas (Quercus rotundifolia, Quercus ilex, Quercus pyrenaica, Quercus faginea o Quercus coccifera) y formas arbustivas de cierta talla de quejigos y melojos. El clímax de monte alto es de Quercetum en los mejores casos, y de resinosas en los más pobres (Navarro Garnica, 1955: 21). Las políticas públicas sobre el monte tienen una larga historia, más impactante en los dos últimos siglos, cuando han supuesto fuertes cambios tanto en la propiedad como en la gestión del bosque en cuanto a la privatización del suelo, explotación o protección de espacios naturales. A pesar de ello, debido a las condiciones climáticas, topográficas y edáficas, los usos ganaderos han sido los más omnipresentes y eficientes en gran parte de la Península Ibérica, con pocas alternativas a estos durante siglos (Jiménez Blanco, 2002: 141-181, Fillat y San Miguel, 1994: 2).
La historia, la arqueología y las ciencias medioambientales han llegado con cierto retraso al tema del mundo forestal y la ganadería, pero le han dado una dimensión histórica que no tenía hasta ahora.7 Desde los años noventa, la arqueología de montaña y de espacios pastorales se ha desarrollado exponencialmente intentando reconstruir los hábitats y asentamientos en altitudes superiores a los 1.600 metros con equipos multidisciplinares (Galop, 1998: 24-25; Leveau y Palet, 2002). Por su parte, la zooarqueología, la antracología y la palinología están dando impresionantes resultados en el estudio de la composición de los rebaños y la datación de chozas (Moreno García, 2001 y 2004; Rendu, 2003). En esta línea, los historiadores del mundo rural han empezado a interesarse por el bosque y por los espacios «marginales», en oposición a la tradición dominante, que estudiaba los asentamientos de aldeas y villas, las áreas cultivadas. Este giro en la historiografía fue enunciado por la profesora Monique Bourin, cuando afirmaba que los estudios agrarios, desde mediados de los años ochenta, empezaban a mostrar un verdadero y renovado interés por el saltus más que por el ager. En Francia, el estudio del parcelario, las centuriaciones y los campos de cultivo fueron una metodología puesta en marcha por el seminal libro de Marc Bloch. Esta perspectiva concibió el bosque y el baldío como un espacio pasivo, inmóvil, un suelo que se asalta, se rotura, se drena (Bourin, 2007: 179-181). La descriptiva del uso que hacían los campesinos y pastores medievales de su entorno natural y sobre todo del bosque partía de una idea «moderna» de progreso, que concebía a los campesinos como poblaciones ignorantes que ejercían una depredación insaciable de su medioambiente (Bourin, 2007: 181). Las propuestas actuales vuelven sus ojos de nuevo hacia el pasado, buscando respuestas a otras preguntas. Los problemas ecológicos de la ganadería intensiva actual miran hacia los sistemas tradicionales de crianza animal como sistemas más integrados con la naturaleza para intentar superar la paradoja entre sostenibilidad y crecimiento económico.
No es extraño. Los problemas ecológicos y alimentarios que producen los sistemas ganaderos intensivos actuales a nivel mundial han desencadenado informes de organismos internacionales que llaman la atención sobre la necesidad de un cambio. Desde mediados del siglo XX, el consumo de carne en el planeta se ha triplicado, la superficie pastada en el mundo es la mitad del total de la tierra, la población de animales domésticos triplica a la humana, consume el 38% del grano producido y una cantidad disparatada de agua (Informe de la FAO, 1966 y 2000). Los principales animales sobre los que se ha construido esta demanda cárnica son el cerdo y el pollo, cuyos regímenes de estabulación y crianza son deficitarios energéticamente. Los animales producen altos índices de contaminación de aguas subterráneas, de superficie y emisiones de CO2. En contraste, excepto en algunas regiones, los rebaños de ovejas casi han desaparecido.8 El fin de la ganadería extensiva ha implicado el abandono del ramoneo o la recogida de leñas, la disminución del abono de estiércol y la desaparición de las rozas, un sistema que facilitaba la preparación y germinación de ciertas especies. La distribución de la carga de animales en Europa está muy desequilibrada, con regiones que sufren todos los inconvenientes de la sobrecarga productiva y otras que se han hundido demográfica y económicamente. Las razas autóctonas se ven en peligro de desaparición o sufren un fuerte deterioro genético en todos los continentes (García Dory et al., 1999: 9-15).
La ecología del paisaje de sociedades tradicionales parece más eficiente que ineficiente, a pesar de sus retrasos tecnológicos o prácticas incorrectas. Estos sistemas producían menos enfermedades en los animales al soportar estos menos condiciones de estrés ambiental, hacinamiento y transporte. Su carne no estaba intoxicada por medicamentos. La mayor diversidad de razas permitía que los animales estuvieran mejor adaptados a su ecosistema. El sistema de cría producía menos contaminación, no requería materia prima producida para el alimento del ganado y tenía un bajo consumo energético y de recursos no renovables, pues renunciaba al uso de transportes costosos, rápidos y contaminantes, empleaba materiales locales, respetaba los ritmos naturales en cuanto al crecimiento de animales y plantas, podía producir a pequeña escala y sostenía familias y poblaciones enteras en zonas poco favorables para la agricultura (Ortuño Pérez, 1999: 2-4; Pallaruelo Campo, 1993: 1). Los organismos internacionales y estatales expertos en ganadería y los informes especializados de las últimas décadas proponen volver a integrar ganadería y agricultura, comunidades de productores y consumidores, abaratar los flujos de energía y de materiales, regenerar la fertilidad del suelo, devolviendo a la tierra lo que sobra, reintroducir la rotación agrícola, volver a la ganadería libre semiextensiva, diversificar el monocultivo y engrosar los ribazos, sotos y separaciones entre parcelas que pueden albergar pájaros e insectos beneficiosos (FAO, Informe sobre la ganadería mundial 2007, Informe Wupertal 2007, Bevilacqua 2006, Domínguez Martín, 2001: 39-52).
Algunos debates metodológicos y conceptuales
Alrededor de la cuenca del Mediterráneo, los desplazamientos de ganado entre ecologías complementarias fueron un fenómeno generalizado. En la Península Ibérica se dieron entre los concejos de la Meseta norte castellana y las áreas de invernada del sur de Castilla-La Mancha y Andalucía, también en otras regiones como entre el Ebro, los Pirineos, Teruel y el Moncayo, entre Albarracín y Teruel y Córdoba, o la costa Valenciana, entre los valles de Pirineos a ambos lados de la frontera, entre Navarra y Aragón. En el sur de Francia, se daba el mismo fenómeno en Provenza y Languedoc, entre Crau y Camargue y los Alpes. En la Península Itálica, el más famoso es el que se efectuaba entre las montañas del Abruzzo y la llanura de Apulia, pero igualmente se daban migraciones de rebaños entre los Apeninos toscanos y la llanura sienesa, entre la montaña de la Umbría y las Marcas y la llanura del Lazio. Movimientos parecidos se encontraban entre los montes y las llanuras dálmatas y en los Balcanes. En el Levante mediterráneo se ha identificado la existencia de un pastoreo seminómada que, combinado con cultivos de secano, sostuvo una economía de subsistencia desde la Edad de Bronce (Levy, 1983: 15).
Las rutas que recorría el ganado tienen diferentes nombres: cañadas en León y Castilla, cabañeras en Aragón, carrerades en Cataluña, drailles en el Languedoc, calles en la Italia romana y tratturi después, pero todos reflejan la complejidad y dimensiones de un fenómeno generalizado. ¿Cómo se explica esta ubicuidad? ¿Estaba causada por un paisaje y una ecología específicos, unas relaciones de propiedad, unas prácticas agropecuarias similares o unas condiciones políticas parecidas? ¿Eran estas migraciones de ganado idénticas o reflejaban fenómenos solo en apariencia iguales? La variedad de los sistemas ganaderos que se desarrollaban en torno al Mediterráneo, máxime si se incluye el norte africano, incluía desde el nomadismo y la trashumancia, la semitrashumancia, la trasterminancia y el seminomadismo hasta el ganado estante o riberiego. Los animales que se criaban eran igualmente variados: vacas, ovejas, cabras, camellos, mulas y caballos.
Por un lado, se hace difícil generalizar; por otro, las características generales son llamativas. El modelo dominante en la mitad norte del Mediterráneo ha sido el de la «trashumancia horizontal». A diferencia de lo que los geógrafos en los años cuarenta del siglo pasado denominaron «trashumancia vertical», el movimiento de rebaños desde el valle a la montaña típico de los Alpes y de Pirineos, en el Mediterráneo se daba una trashumancia entre latitudes diferentes bastante distanciadas (entre 150 y 800 kilómetros), con ganado ovino y caprino generalmente mezclado, que transitaba desde áreas de montaña de clima continental hacia zonas bajas de ecología semiárida. El modelo del sur de Europa se calificó también con otro término, el de «trashumancia inversa», pues en la mayoría de las regiones los ganaderos habitaban en las tierras altas y llevaban sus rebaños en invierno hacia las llanuras meridionales (Braudel, 1972: 155, Davies, 1940: 85-88).
Al profundizar en el tema del pastoreo se observa que estas categorías son problemáticas y la conceptualización bastante pobre. La primera causa de ello es, para empezar y una vez más, la falta de diálogo entre las disciplinas que han trabajado en torno al tema. La ganadería, y la trashumancia en concreto, ha atraído a especialistas de disciplinas como la geografía, la historia, la antropología, la economía, la etnografía y la arqueología. La falta de contacto entre los especialistas ha dificultado la posibilidad de clarificar y matizar los conceptos, de manera que cada especialidad tiene sus propias preguntas, terminología y objeciones (Jones, 2005: 357).
El estado actual de la historiografía sobre trashumancia ha dejado atrás una pregunta que tuvo sentido a principio del siglo XX en el marco de la fuerte influencia de la geografía humana de la escuela francesa sobre la historia. La trashumancia era un ejemplo de la capacidad de la geografía en la determinación de las prácticas sociales. Así, las «reglas de la naturaleza» explicaban la uniformidad de usos y costumbres alrededor del Mediterráneo. Los patrones de trashumancia horizontal reflejaban las limitaciones geográficas de regiones que tenían inviernos o veranos excesivamente duros y que hacían inviable la cría continuada del ganado. La migración con los rebaños permitía una explotación perfecta del óptimo vegetacional en ambas zonas. Para las áreas alpinas, la geografía volvía a ser la única capaz de explicar la coherencia de prácticas ancestrales adaptadas a un nicho ecológico extremo. La yuxtaposición de diferentes condiciones de temperatura, humedad y vegetaciones a diferentes alturas implicaba que el movimiento altitudinal del ganado era equivalente a un movimiento latitudinal. La subida paulatina y ordenada de los diferentes animales a los puertos en verano, dejando espacio para las labores agrícolas, en unas zonas donde no había tierra suficiente para el cultivo, parecía un ejemplo perfecto de adaptación ecológica (Davies, 1941: 156-157).
Actualmente, el debate no está situado donde lo tenían los poderosos geógrafos históricos de principios del siglo XX. Desde los años setenta surgieron diversas objeciones al determinismo geográfico de estos primeros años. El principal argumento fue que no se dan sistemas de trashumancia en todas las geografías que tienen ecologías similares a las mediterráneas o de montaña; ni siquiera se ha practicado en todos los tiempos en dichas regiones (Cleary, 1988: 37). Se puede aceptar que el medio ambiente dicta los usos de la tierra, pero las formas de acceso y posesión de esta, su distribución, su significado económico, social y cultural, los niveles tecnológicos, las decisiones en momentos de escasez o excedente, las formas de asegurar la cooperación, de resolver los conflictos y los criterios de gestión son hechos culturales, sociales y políticos (Netting, 1981: 14). Los marcos político-militares y judiciales nada tienen que ver con la tierra y las condiciones climáticas, sin embargo son particularmente importantes para el desarrollo de una actividad como la trashumancia, pues determinan unas condiciones y unos costes de la producción en términos de seguridad, impuestos, sentencias y acceso a mercados (Marino, 1988: 16). La trashumancia es un sistema complejo en cuya explicación intervienen varios factores. En resumen, las formas por las que una sociedad se adapta a su nicho ecológico son estrategias de naturaleza variada, no solo medioambiental, lo que explica que grupos diversos reaccionen de manera diferente ante un mismo ecosistema (Cool & Wolf, 1974; Rosenberg, 1988: 3-4).
Otro debate candente en el siglo pasado, sobre todo entre prehistoriadores, fue el origen de la economía pastoral. Se ha discutido, sin llegar a conclusiones claras, si el pastoreo fue un estadio primitivo previo al desarrollo de la agricultura o si, por el contrario, la expansión de la agricultura se produjo primero y la progresiva ocupación del terrazgo provocó que sectores de la comunidad se segregaran, se asentaran en otras zonas y se especializaran en el pastoreo (Sherratt, 1981: 261-305). El debate, si bien ya antiguo, permitió afinar en las diferencias entre grupos que parecen similares pero no lo son, por ejemplo entre pueblos cazadores-recolectores, nómadas y trashumantes. Los sistemas de abastecimiento, los motivos que gobiernan sus movimientos, los patrones de estos, la generación de asentamientos y la complejidad de su tecnología son distintos en estos tres grupos. Los recolectores están centrados en los recursos de agua, planean sus movimientos siguiendo un patrón de consumo y están familiarizados con todo el espectro de recursos naturales. Los nómadas tienen un patrón de movimientos que se orienta a la reproducción de sus ganados y discriminan a la hora de contabilizar los recursos en los que se interesan, solo pastos y agua (Cribbs, 1991: 20-21). La historiografía hasta los años cuarenta del siglo XX asumía que la trashumancia era un paso avanzado en la evolución del nomadismo. Sin embargo, hay varios rasgos cualitativos que diferencian la naturaleza de una y otra práctica. Los pueblos nómadas suelen ocupar ecologías áridas, no tienen lugares de habitación fija, tienen una cultura material móvil y reducida, siguen recorridos cambiantes en sus movimientos dependiendo de la riqueza de los pastos en cada temporada, sus rebaños son pequeños y no producen para el mercado sino para la subsistencia, utilizando todos los recursos posibles del animal, si bien pueden reorientarse hacia el mercado muy fácilmente en condiciones favorables.
La trashumancia se caracteriza por la existencia de un recorrido fijo que une pastos en dos ecologías diferentes de verano e invierno. Suele implicar un cierto grado de agricultura intensiva y, por lo tanto, no es propia de áreas marginales áridas sino de zonas de confluencia climática. No se trasladan en las migraciones todos los miembros de la comunidad sino solo aquellos relacionados con el ganado. Frecuentemente mantienen asentamientos estables en sus lugares de origen y ocupan siempre las mismas cabañas e infraestructuras en los lugares de destino. Sostienen una economía especializada de lana o de carne, sin desaprovechar otros recursos del animal, siendo el cultivo y la pesca parte de sus actividades. Su cultura material es rica (Evans, 1940: 172; Davies, 1941: 155-168, Jones, 2005: 358). La trashumancia ha permitido mantener a los rebaños en unas condiciones ideales de temperatura moderada en los momentos de máximo crecimiento de hierba en dos ecologías complementarias, de montaña y de valle, evitando heladas y sequías. El sistema es capaz de aprovechar la aparición y floración de todas las plantas que surgen en determinados meses en distintas altitudes y latitudes (Fillat, Fanlo, Chocarro y Goded, 1993: 18). Las cabañas son mucho mayores que las de los nómadas. Otro clásico de los debates ha sido el de la tensión o enfrentamiento entre pastores y agricultores. Los altomedievalistas encuentran ya el enfrentamiento en el siglo X, cuando los grandes monasterios benedictinos se hicieron señores de ganado frente a las comunidades de campesinos (Pastor, 1980: 135-171). Quienes estudian el siglo XII han apuntado hacia este siglo como el momento clave en el asalto de los caballeros a la tierra del alfoz en los concejos de frontera y la dedicación de esta a sus rebaños de ovino en régimen comunal frente a los pecheros agricultores de realengo y de señorío (López Rodríguez, 1989: 63-94; Monsalvo Antón, 2007: 141-177). La Baja Edad Media se interpreta igualmente en términos de enfrentamiento entre ambos colectivos, sobre todo desde la aparición de asociaciones de ganaderos poderosas e institucionalizadas como la Mesta. Los modernistas tienden a señalar el siglo XVI como el momento de conflicto entre agricultores y pastores, con la definitiva extensión del cereal, y, por último, algunos consideran el siglo XVIII como el momento clave, cuando las condiciones del mercado internacional y de especialización en la producción de la lana revitalizaron esta actividad en lo que eran ya extensas tierras colonizadas a la agricultura (Bernal, 1996: 461-472).
Parece que habría que matizar más a la hora de abordar este tema. Pastoreo y agricultura se diferencian en lo que producen y en la naturaleza de su proceso productivo de manera que el hecho de que sean complementarios o de que compitan por unos recursos limitados no es necesario ni mecánico, sino histórico. Mientras el proceso de producción agrícola está muy directamente impactado por fenómenos ambientales, en la producción pastoral estos factores ambientales están mediados por cómo los fenómenos afectan a los animales. Cuando las cosechas son favorables, el campesino necesita menos mano de obra porque puede cultivar menos tierra. Cuando las cosechas fallan, el campesino necesita cultivar más tierra usando más mano de obra para compensar las pérdidas con crecimiento extensivo. La dinámica del pastoreo es la opuesta. En los años productivos tiene más animales y se necesitan más personas para atender los rebaños, esquilarlos, ordeñarlos y matarlos, pues merodean por más tierras. Cuando se produce un desastre en el rebaño la necesidad de trabajo disminuye inmediatamente y se necesitan menos herbajes y tierras. Mientras la agricultura es muy estable y sufre pocas fluctuaciones en cuanto a las cantidades que necesita de tierra, trabajo y capital, la ganadería es muy sensible a los tres factores y el volumen de animales en cada rebaño cambia de año en año (Cribbs, 1991: 23-24). En períodos tempranos como la Edad Media la especialización dentro de la comunidad rural campesina era muy baja y, por tanto, todas las familias de la comunidad realizaban las labores agrícolas y ganaderas según un calendario estricto y generalmente estacional, consiguiendo combinar las dedicaciones.
Un último debate, espejo del anterior, es el conflicto entre grandes y pequeños posesores de ganado, un problema que, de nuevo, se presenta como si tuviera una expresión homogénea en todos los períodos de la historia. El argumento parte del axioma de que la ganadería es una actividad que acumula rápidamente capital y se orienta hacia los mercados urbanos de carne y lana principalmente. Los grandes ganaderos, propietarios de entre 3.000 y 40.000 cabezas, tienden a controlar o desarticular los resortes de acción comunitaria, copan los puestos rectores de las instituciones y doblegan a campesinos o pequeños ganaderos. La narración empírica es que en la Alta Edad Media los monasterios organizaron los círculos de trashumancia de mediana escala, recibieron privilegios de nobles o reyes de pastura universal y acumularon grandes cabañas ganaderas. Las aldeas de los valles de montaña vieron invadidos sus pastos de estío, las comunidades campesinas del plano sufrieron el esquilmo de sus términos y los grandes privilegiados monopolizaron las instituciones informales colectivas en su propio beneficio. En los siglos XII y XIII, los caballeros hicieron lo mismo en los concejos de Extremadura, seguidos en el tiempo por las órdenes militares en la Transierra, las oligarquías urbanas bajomedievales, las grandes casas nobiliarias y, por último, los mercaderes de lana y banqueros de época moderna. Idénticos objetivos, parecidas estrategias, el mismo papel y los mismos resultados.
Es difícil desmontar una construcción tan prístina si no fuera porque es falsa. No se trata de minimizar el poder de los grandes ganaderos y sus intentos por dominar una actividad en la que tenían más recursos que otros. Para el historiador actual, desde nuestros sujetos y estructuras económicas actuales, los grandes posesores de ganado se definen por su posición económica y esta posición los convierte en un grupo homogéneo con intereses definidos. Por supuesto, hubo muchas coyunturas de conflicto entre grandes y pequeños propietarios, pero los grandes posesores de ganado nacieron encuadrados en instituciones colectivas que gestionaban territorios comunales. Además, ingresaron en organizaciones de ganaderos en las que su poder y capacidades eran iguales que las de los otros. Eran poderosos, sí, pero eran menos en número dentro de estas organizaciones. Sus privilegios tuvieron que compatibilizarse con las costumbres, usos, prácticas y tradiciones de esas comunidades. Esto significaba no solo que las organizaciones tenían sus propias dinámicas en el acceso a los cargos y a los recursos, sino que los argumentos de los poderosos tenían que integrarse en el discurso de instituciones colectivas representativas de todos los miembros, grandes o pequeños. Pero además de posición económica y de su posición dentro de las instituciones había otros factores que explican las múltiples fracturas en sus identidades, intereses y estrategias, por ejemplo, la pertenencia a una zona geográfica o los posicionamientos políticos. Los grandes ganaderos encabezan a veces los movimientos de preservación del común, porque su posición dentro de su comunidad los obligaba a defender el distrito municipal contra otros grandes posesores de ganado foráneos o contra nobles que pujaban por entrar en su término. Si no se contempla este escenario se está desvirtuando la perspectiva del conjunto. En el nivel empírico, hay que recordar que sabemos realmente poco de los pequeños y medianos posesores. En nuestra documentación tienen un predominio absoluto las fuentes monásticas, nobiliarias y de oligarquías urbanas. Es difícil encontrar documentación producida por sociedades de montaña o por asociaciones de pastores y ganaderos que nos permita ver los entramados constitucionales de estas organizaciones y cómo los pequeños propietarios se mantenían dentro de las instituciones o los tipos de argumentos con los que contraatacaban.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ARAGÓN PREINDUSTRIAL
Para suerte de turistas, excursionistas, arqueólogos e historiadores medioambientalistas, Aragón tuvo una economía agrícola atrasada, ninguna industria hasta bien entrado el siglo XX y una demografía muy baja. Grandes terratenientes, numerosos miembros de la Iglesia y extensos cotos de caza, junto con un campesinado empobrecido, no dieron lugar a innovaciones tecnológicas o productivas. La calidad de la tierra unas veces era pobre, y otras, estaba demasiado pendiente de lluvias irregulares y estaciones extremas. Hasta el siglo XX, no hubo apenas abonos, los arados romanos no podían mover la tierra, siempre pedregosa, y el sistema de año y vez era dominante, allí donde no se dejaba la tierra hasta cuatro años en barbecho tras cada cultivo (Colás Latorre, 1980: 5-19). La tríada mediterránea de cereal, vid y olivo se extendía hasta en tierras poco apropiadas, acompañada solo de una agricultura de huerta de fruta y hortaliza confinada a lugares específicos de regadío.
Aragón abunda en tierra de monte y baldíos, por lo que gran parte de sus paisajes han sido y son modelados por efecto de las actividades del ganado y de los movimientos de rebaños de un lugar a otro. De hecho, la materia prima exportada más importante desde el siglo XIII fue la lana, que consiguió crear una industria en determinadas comarcas. Los niveles de producción de la industria textil de telares, cordelajes, bayetas, lienzos, paños, tintes y batanes del siglo XVI no fueron superados hasta el siglo XVIII debido a la crisis del siglo XVII y la guerra de Sucesión (Asso, 1798: 118-133).
Esta estructura económica tradicional estaba acompañada de una debilidad demográfica que ha caracterizado a la zona desde la Antigüedad hasta la época actual. Solo en el período de dominación musulmana parece que los asentamientos formaban una malla densa de poblamiento a lo largo del curso de los ríos vertebrada a través de una red de fortalezas (husun) y de grandes kuras o comarcas. En época medieval, si bien no se puede aproximar ninguna cifra, las aljamas mudéjares y moriscas eran las principales mantenedoras de la actividad agrícola de regadío intensivo (Falcón, 1980: 894). La llegada de los aragoneses, con su ímpetu ganadero, en el siglo XII no favoreció la ocupación del territorio, máxime cuando muchos musulmanes lo habían abandonado. El número de poblaciones de la tierra de Zaragoza o Teruel en la Extremadura aragonesa queda muy por debajo del que tenían otros concejos de la Extremadura castellana. Así, a mediados del siglo XIII, Zaragoza, con unos 1.400 km2 de término, tenía 25 poblaciones y Teruel, con alrededor de 4.500 km2, tenía 100; mientras que Salamanca, con 3.000 km2, o Ávila, con 3.240 km2, tenían alrededor de los 250 lugares (Gargallo Moya, 1996, I: 217; Monsalvo Antón, 2007: 147). Los censos bajomedievales refieren un cuarto de millón de habitantes en todo el reino y un millón y medio en el siglo XVIII (Sesma Múñoz y Laliena Corbera, 2004; Faci, 1985, I: 161; Colás Latorre, 1980: 5). Entre los siglos XV y XVIII, en el sector ibérico turolense no había más de 30.000 serranos, con una densidad inferior a los 3 hab./km2 (Castán Esteban, 2002: 105). Zaragoza era el único núcleo de población que podía ser catalogado como ciudad en época medieval y moderna. La muralla romana tenía unas 50 ha de superficie. Se calculan unas 3.000 casas, dando cobijo a unas 15.000 personas hasta el siglo XII (Sesma Muñoz, 2002: 1129). La ciudad pudo llegar a tener hasta 25.000 habitantes en el siglo XVI, momento de mayor crecimiento, siendo las pestes y la expulsión de los moriscos, quizá unas 100.000 personas en todo Aragón, causas de fuertes caídas demográficas a finales del siglo (Sesma Muñoz, 2002: 1131; Desportes Bielsa, 1996: 35; Faci, 1985, I: 162; Domingo Lasierra, 2002: 46; Colás Latorre, 1980: 5-19; Corona Marzol, 1986: 121). El siglo XVII representó una crisis comparable a la del siglo XIV, en cuanto a población. Desde el siglo XVIII, la agricultura se estancó sin nuevos cultivos, capital o roturaciones importantes. Solo los ganaderos vieron un aumento de la rentabilidad de su negocio por la subida de los precios de la lana. Despoblados, bancarrota de los ayuntamientos, comercio estancado y pobre industria caracterizaron esta centuria.
Las políticas públicas desarrolladas por el estado desde los siglos XIX y XX para reordenar las zonas de montaña, hacer públicos sus recursos naturales y proteger amplias zonas del territorio no han hecho sino restar habitantes a las provincias de Huesca y Teruel.9 En la actualidad, Huesca tiene 13 hab./ km2, Teruel 19 hab./km2, que baja a 9,3 hab./km2 en la provincia sin contar la capital. Zaragoza tiene 49 hab./km2 pero la población se concentra básicamente en Zaragoza, con 1.187.546 habitantes, es decir, el 50% del total de la población de Aragón.10 En el valle del Gállego, las densidades demográficas van de 16 hasta 1,7 hab./km2 (Cáncer Pomar, 1995: 29). La trashumancia es una actividad que se relaciona con bajas densidades demográficas, de manera que los rebaños dispongan de mucha tierra y en la actualidad se identifica con comunidades pobres de pequeños propietarios de ganado (Castán Esteban, 2002: 104). Los municipios trashumantes de Teruel tienen una densidad media de población de 3,57 hab./km2, cifras medievales (Bacaicoa Salaverri, 1993: 13, Farnós, 1993: 20). La comarca de Gúdar-Maestrazgo ha pasado de 33.087 habitantes en 1900 a 6.811 en 1991 y su pirámide de edad se engrosa a partir de los 55 años, como corresponde a poblaciones que envejecen porque no hay actividades económicas ni infraestructuras que mantengan a los jóvenes en sus pueblos (Farnós, 1993: 20-21). El abandono de la ganadería tiene un profundo efecto demográfico, pero también ecológico, pues tanto el sobrepastoreo como el subpastoreo afectan a la calidad de la vegetación y los suelos (Cleary, 1986: 31). Las zonas bajas de pastos abandonadas han sido invadidas de matorral basto de boj (Buxus sempervirens) y aliaga (Genista scorpius) y las zonas altas, como los puertos, por pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino uncinata (Pinus nigra) (Cáncer Pomar, 1995: 28).
Esta relación entre condición económica y demográfica solo tiene sentido si se incluye una explicación de naturaleza política. La constitución de Aragón no podía haber sido más específica y distinta que la de Castilla. El reino de Aragón quedó sin frontera muy pronto, cuando Castilla bloqueó sus áreas naturales de expansión tras la conquista de Murcia en el siglo XIII. Aragón perdió peso en el conjunto de la corona ya que no tuvo parte ni en la conquista del sur ni en la expansión Mediterránea. Esto explica que los característicos fenómenos de implosión interna de la formación política al frenarse la anexión territorial se dieran más temprano que en otros reinos peninsulares.
Los reyes medievales, interesados en las regiones más activas de la Corona, usaron el territorio aragonés como proveedor de hombres, animales y productos para las empresas de otros. Sus políticas fluctuaron sin clara orientación intentando paliar los contratiempos políticos que iban surgiendo en Aragón. Así, por un lado, los reyes otorgaron máximo poder a la nobleza sobre sus vasallos y emparentaron con las casas de la región para mantenerlas bajo su tutela (García Marco, 1986: 46-57; Sesma Múñoz, 1982: 11). El levantamiento de la Unión, que alineó a ciudades y nobleza en guerra durante todo el siglo XIII contra la monarquía, creó una constitución política muy peculiar que se plasmó en la compilación de 1247, que imponía una foralidad nobiliaria. Por otro lado, los monarcas se apoyaron en las ciudades contra la poderosa nobleza a lo largo del siglo XIII y, desde el siglo XIV, en las aldeas contra las poderosas ciudades. El régimen de concejos, con sus aldeas, estaba muy consolidado en la zona central del Ebro y en el sur, en la sierra Ibérica, y, de hecho, desde el siglo XIII, las villas definieron sus áreas de influencia y cerraron sus espacios municipales con precisión. Los reyes favorecieron el proceso, al apoyar asociaciones, juntas y hermandades urbanas y aldeanas durante el siglo XIV, y con ellas la existencia de una lucha constante por el reconocimiento político. La representación de las aldeas por las villas se rompió muy pronto en un escenario en el que la monarquía apoyó al mejor aliado en cada situación. Así, la política prourbana del rey Alfonso I fue seguida por una política pronobiliaria de Ramón Berenguer IV y Alfonso II, quienes entregaron constantes honores, castillos y tierras a nobles. Pedro II intentó recuperar poder, pero tuvo que hacer concesiones. Jaime I dio a la nobleza auténticas donaciones de señorío dominical, rentas y vasallos hasta mero y mixto imperio, si bien mantuvo fuerte el poder regio multiplicando los actores reconocidos en el escenario político. Las grandes casas nobiliarias, como los Martínez de Luna o los Jiménez de Urrea, los Olzina, Palafox y los Luna, no dejaron de aumentar su poder señorial hasta el siglo XV. A su vez, valles pirenaicos, concejos del Ebro y comunidades de aldea del Sistema Ibérico se convirtieron en los protagonistas netos de la producción ganadera aragonesa y los dueños de sus paisajes y de su fiscalidad.
Como se verá en próximos capítulos, los métodos de las ciencias paleoambientales van demostrando que los paisajes aragoneses están marcados por la longeva habitación y transformación durante milenios de comunidades desde el Neolítico. Las formas de ocupación estaban ya planteadas para cuando empezamos a tener los primeros documentos de cómo musulmanes y cristianos se disputaban el dominio por la zona entre los Pirineos y el valle del Ebro. Desde entonces hasta el presente, los cambios han sido muy matizados y progresivos, sin grandes hecatombes, y ninguno ha estado relacionado con prácticas depredadoras de los ganaderos. De hecho, el bosque en Aragón ocupa todavía un millón de hectáreas.
Los dos momentos de cambio más dramático del paisaje aragonés tuvieron lugar al acabar la Edad Media. Uno en el siglo XVIII, cuando se produjo el primer envite contra los comunales, como relata Ignacio de Asso en su libro sobre la economía política de Aragón. La Pragmática de 1773 del rey Carlos III dio luz verde al rompimiento de baldíos y al repartimiento del monte común. Según el conocido argumento de Asso, estas medidas trajeron la miseria en la zona de Albarracín, pues las tierras novales, es decir, aquellas recién roturadas tras la quema de monte bajo, rindieron buenas cosechas durante dos años, pero después fueron abandonadas ante la falta de mano de obra necesaria para cultivarlas. El resultado fue no solo la pérdida del cultivo, sino también la destrucción de pinares y montes y de la ganadería. El autor concluye que donde no había cultivadores suficientes ni tierras con una determinada calidad era más rentable mantener la agricultura intensiva en las áreas fértiles y dedicar a ganadería extensiva el resto.11 El texto es interesante porque muestra un pensamiento crítico en un agrarista convencido del siglo XVIII, al ser testigo de los estragos que la teoría aplicada inflexiblemente producía en regiones de vocación ganadera. Pero muestra también que el impacto de estos cambios en el paisaje no se dejó notar rápidamente, sino hasta la desarticulación definitiva de los comunales a mediados del siglo XX, cuando los sistemas omnipresentes de producción ganadera fueron substituidos por producción agrícola de cereal.
Excepto en determinadas áreas de fertilidad excepcional alrededor de los ríos, el paisaje anterior al siglo XX era un paisaje modelado por la ganadería local y trashumante. Las explotaciones cerealistas extensivas de secano se situaban en los alrededores de poblaciones, ríos y ribazos. Casi ninguna extensión de matorral semiestepario se cultivaba, bien al contrario, se dejaba para pasto de invierno o verano. Como ha mostrado Sabio Alcutén para Cinco Villas, las tierras comunales sobrevivieron hasta bien entrado el siglo XX. En esta comarca, las amplias extensiones de herbaje de pasto común, donde se compartían cabañas y corralizas, se arrendaban para los pastores que venían en invierno de los valles de Pirineos, Roncal, Salazar, Hecho y Ansó. En el siglo XVIII, de las 57.000 hectáreas del término municipal de Ejea solo 2.000 eran de uso agrícola. El potencial ganadero en las demás villas era igualmente alto: Tauste, Sádaba, Biel, etc. (Sabio Alcutén, 2002: 25-29). En Huesca, todavía en 1860, el 78% de la provincia eran montes, dehesas y pastos (Moreno Fernández, 2002: 55, n. 26). La roturación del baldío de los llanos se produjo a mediados del siglo XX con cambios tecnológicos extraordinarios y consecuencias en el paisaje que se pueden observar actualmente. Los efectos sociales no fueron menores. La pérdida de recursos comunales afectó a la familia campesina, que tendría que entrar en el mercado de bienes o emplearse para otros. El esquilmo del monte por las comunidades en ese período tuvo que ver con unos campesinos que veían denegado su acceso a los recursos naturales y con la desarticulación de prácticas tradicionales de producción y consumo (Sabio Alcutén, 2002: 466). En la montaña, se produjo un colapso demográfico y productivo, casi único en Europa, que alejó definitivamente estas áreas de la media de ingresos y niveles del vida del resto del país (Ayuda y Pinilla, 2002; Collantes, 2004; Collantes y Pinilla, 2004).
El segundo gran cambio paisajístico de Aragón fue la expansión del regadío y tuvo también dos hitos cronológicos en los siglos XVIII y XX. Los canales Imperial y de Tauste significaron la gran transformación del secano aragonés desde los tiempos de los musulmanes, aumentando la superficie de regadío hasta las 25.000 hectáreas (Bolea Forada, 2004: 41). Los viajeros del siglo XVIII percibieron principalmente los cambios que la plantación de árboles de ribera estaba produciendo en la cuenca del Ebro. Ponz reconoce la labor repobladora de las sociedades de Amigos del País y la pérdida de pastizal y erial, sustituido por viñas y olivares a finales del siglo XVIII.12 Asso refiere igualmente los avances en las tierras regadas: en 1770 se regaban 5.475 cahíces, si bien con irregularidad, y se creaban tierras novales que se repartían entre los agricultores de los pueblos por los que pasaba el canal. Solo en el término de Zaragoza las aguas del Ebro regaban 4.720 cahíces, y hasta Sástago 39.722 cahíces más hacia 1787 (cita Frutos Mejías, 1976: 104).
En el siglo XX se ha producido la mayor transformación del paisaje aragonés de todas las épocas. Junto a los regadíos del nordeste de Aragón, de la zona Huesca-Lérida, que se proyectaron en 1896, el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902 incluía un proyecto que enlazaba las aguas del río Gállego y del Cinca. Esto llevaría el agua hasta la región de Almudévar, Tardienta y Monegros. Este plan, llamado Monegros I, riega unas 110.000 hectáreas y supone el 24% de todo el riego del sistema del Ebro. A él se ha añadido el proyecto Monegros II, que supondrá unas 85.000 hectáreas más de regadío cuando esté completo y que convierten esta red de canales en la mayor de España. La extensión del área cultivable ha cambiado la fisonomía del paisaje de la región al norte del Ebro, permitiendo la introducción de nuevos productos como forrajeras, alfalfa, girasol, vid, olivo y remolacha. Actualmente, solo un 25% del cultivo es de secano (Olivar y Ubach, 1998: 263). En Zaragoza, cereal, olivo y viña siguieron siendo los grandes beneficiarios de las aguas, si bien se introdujo la coliflor, los forrajes verdes, el lino y el cáñamo (Frutos Mejías, 1976: 105). Las grandes extensiones de yermos pastables que caracterizaban la depresión del Ebro se han transformado en parcelas intensivas de cultivo de regadío. El Plan de Transformación Agraria de Monegros II ha representado unas 60.000 hectáreas de nuevo regadío. Estos cambios tan sustanciales en los usos del suelo también han afectado a las vías pecuarias, que han visto muy interrumpido lo que ya era un trazado en desuso.
Zaragoza se ha convertido desde los años ochenta en el gran centro de intercambio de mercancías y comunicación de un eje muy activo que une Cataluña con Madrid. La ciudad ha experimentado un crecimiento urbanístico rápido, desordenado y especulativo a costa de las tierras de regadío y acampos. Las muelas y planas de Zaragoza y María han sido colonizadas por parques eólicos. Los cauces de los ríos se ven asediados por naves de almacenaje y distribución, infraestructuras de transporte y recintos feriales.
Los sotos del Ebro, Gállego y Huerva no han salido mejor parados, sin embargo, estos «bosques-galerías» tienen funciones vitales en ecosistemas semiáridos, como son los mediterráneos, y han sido clave en el pasado para la subsistencia de las comunidades que vivían en sus márgenes. Entre otras funciones, estos bosques elevan la humedad edáfica, dada la alta evapotraspiración, y la humedad subterránea permanente que crean. Sus márgenes, más rugosos por la vegetación, crean condiciones de sedimentación para el río, protegen el suelo de erosión, filtran y purifican nutrientes de las aguas, impiden el recalentamiento del agua y obstaculizan la invasión del llano por las crecidas del río. La vegetación arbórea reduce la velocidad del viento (Ollero Ojeda, 1996: 91-93 y 100-103). El bosque de ribera genera un auténtico ecosistema que contrarresta la omnipresencia de las tierras esteparias. En las riberas del Ebro, por ejemplo, se encuentran elementos de vegetación eurosiberiana típica de pisos montanos. Estos paisajes son frágiles, pues su formación vegetal se ve muy afectada con los cambios del nivel freático y sufren mucho la acción antrópica.
Desde 1981, la degradación de los sotos del Ebro se ha hecho notoria, al no ocupar sino un 40% de la extensión que tenía en 1950. Comenzaron por desaparecer los carrizales heliófitos, es decir, vegetación palustre que vive en el barro y que era un pasto fresco cuando el río bajaba de nivel. Después fueron escaseando los juncos, olmos, alisos y fresnos, hasta que la vegetación se vio dominada por sauces, chopos y tamarices, que indican una progresiva salinización del suelo. Los sotos actuales de la zona media del río Ebro no ocupan sino un 3,65% de la superficie total de ribera del río. Esto convierte las áreas de vegetación en espacios desconectados.13 Ninguno de todos estos cambios ha tenido que ver con el pastoreo, sino con la expansión de la agricultura intensiva típica de la «revolución verde» y con la expansión urbanística descontrolada.
Existen todavía ciertas zonas del término municipal de Zaragoza que por sus características edáficas no han sido nunca cultivadas, sino utilizadas como zonas de pastoreo. Son zonas de monte bajo, de vegetación muy rala y deteriorada a las que nuestra cultura no concede ningún valor paisajístico. A su fragilidad y a la sobrexplotación histórica se une ahora la desatención y el desprecio de unas administraciones que, desde sus parámetros culturales y económicos, solo ven paisajes degradados, improductivos y eriales urbanizables. Como consecuencia, en estos enclaves se planea situar escombreras, viviendas, campos de golf o macrocasinos, que acaban por condenar este entorno. Desde el punto de vista ecológico, todos estos cambios, desde la vertiginosa reconversión hacia el regadío hasta los usos de aguas subterráneas en zonas de estepa áridas y salinas o la expansión sin límites de la vivienda, son preocupantes (García Vera, 1996: 9-13). Botánicos, zoólogos, biólogos y ecologistas se esfuerzan por dar a conocer los tesoros medioambientales que esconde la depresión central del Ebro y la personalidad de un paisaje que, entre la ignorancia y la voracidad capitalista, nos empeñamos en destruir.14
Este libro tiene tres partes que cierran un círculo que transita desde los factores culturales a los socioeconómicos, y de estos a los paisajes para volver a los culturales. La primera parte aborda el análisis de la concepción, la mentalidad y la percepción del paisaje como una construcción cultural que se refleja en el carácter de la documentación escrita. En la segunda parte se analizan las comunidades y sociedades que son las protagonistas de estos documentos y que extienden su mirada sobre los paisajes. No solo es necesario conocer las mentalidades y concepciones culturales para entender los paisajes, sino también las instituciones socioeconómicas que las producen. Esta parte se divide en dos capítulos, uno dedicado a las comunidades pastoriles pirenaicas e ibéricas y otro centrado en las comunidades del Ebro, sobre todo en la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Ambos capítulos estudian la naturaleza de estas comunidades, su dinámica interna y sus relaciones con otras organizaciones de pastores. Después, se analizan los criterios que se barajaban para gestionar los recursos naturales, las estrategias y los objetivos. La tercera parte del libro viaja desde los problemas de tipo socioeconómico a la gestión del entorno natural y la promoción de determinados paisajes. De nuevo en dos capítulos, dedicados a las áreas de montaña y a la depresión del Ebro, se describen los usos de los recursos naturales, los conflictos y las consecuencias de estos sobre el medio ambiente. Esta última parte vuelve a la primera del libro, a las representaciones del entorno natural, pero en este caso partiendo de su dimensión físico-material.
1 Naredo, 2000, pp. 13-17. Esta trayectoria intelectual del mundo occidental ha determinado incluso la constitución de disciplinas académicas como la separación entre Humanidades y Ciencias, el antagonismo entre geografía física y geografía humana y explica todavía la dificultad que la Historia tiene para pensar la geografía e integrarla en el análisis de las sociedades pasadas sin caer en el reduccionismo determinista.
2 Esta era la tónica de los trabajos desde los años sesenta que pretendían ofrecer una historia total y en los que el capítulo primero «liquidaba» la cuestión de la geografía para olvidarse de ella el resto del libro.
3 «Es probable que la despoblación forestal no se extendió en Castilla hasta el reinado de los Reyes Católicos, cuando, como apuntaremos más adelante, los rebaños acrecentados de la Mesta, protegidos por la Corona, contribuyeron a tal devastación» (Klein, 1994: 315).
4 Es una versión de la idea «paisajes arruinados» (ruined landscapes) que tanto critica Oliver Rackham para interpretar la evolución ambiental del Mediterráneo (Rackham, 2001: 8-10).
5 «We must picture great droves of sheep and goats passing ruthlessly, twice yearly, along the dusty routes of the Meseta» (Evans, 1940: 176).
6 Ruiz y Ruiz, 1986, pp. 80-83. «... sostenemos que el pastoreo, sobre todo el pastoreo migratorio (trashumante), permite un uso más eficiente y rentable del campo español que el que hubiera dado la agricultura en solitario, dadas las limitaciones del terreno (...). Estamos de acuerdo con la tendencia actual de teoría económica que dice que un uso complementario del suelo es más eficiente que el ejercicio de derechos de propiedad absolutos, sean de agri-cultores o ganaderos» (Phillips & Phillips, 1997: 8; traducción propia).
7 Es notable que en el congreso de arqueología del pastoreo en el sur de Europa, que se celebró en Chiavari a finales de los años ochenta, no hubiera aún ningún artículo sobre trashumancia en España (Maggi, Nisbet y Barker, 1990-1991).
8 En España, en 1977, había 14 millones de ovinos, en comparación con los 24 millones de 1949. La ganadería produce solo un 5% del producto final agrario (PFA), cuando en Irlanda y en Reino Unido es el 35%, y en el mundo alrededor del Mediterráneo del 55% (Ortuño Pérez, 1999: 31-37).
9 Un buen estudio de las políticas públicas en Pirineos en Vaccaro, 2008, pp. 17-45.
10 Olivar y Ubach, 1998, pp. 261-263. La capitalidad y el carácter urbano de Zaragoza como centro distribuidor y productor de manufacturas hace que en la actualidad, la producción final agraria equivalga solo al 3,4% de la producción bruta de la provincia.
11 «la Pragmatica de rompimientos ha sido mui perjudicial a este Reino, cuya escasa poblacion no permite distraer los brazos ocupados en la cultura establecida para emplearlos en beneficiar las tierras nuevas de poca substancia... Todas nuestras miras se deben dirigir a mejorar el cultivo de las tierras puestas en labor, ... la agricultura intensiva es la que enriquece..., y al contrario la extensiva, donde las tierras no están en proporción con el número de cultivadores, no sirve sino para debilitar la labranza, y causar la ruina de la cria de ganado. Con estas observaciones se satisface a los especiosos argumentos de los que tanto claman contra las cabañas, ... sin reflexionar, que el vestir de lana es tan necesario como el comer, y que la agricultura floreciente se puede combinar muy bien con la crianza de ganado» (Asso, 1798: 105-106).
12 Estas sociedades habían plantado 35.000 árboles en la ribera del Ebro entre chopos y álamos, 5.028 en Pedrola entre negrillos, fresnos, robles y castaños (Ponz, 1788, t. XV: 83). Siguiendo el trazado del canal Imperial se plantaron 12.335 árboles en sus inmediaciones, y en el canal de Tauste, 6.388, entre robles, encinas, fresnos, hayas, álamos, olmos, chopos, moreras y nogales además de otros frutales (Ponz, 1788, t. XV: 175).
13 La turbera de San Juan de Mozarrifar en el río Gállego, a 10 km al norte de Zaragoza, muestra los rodales de vegetación riparia, resto de lo que fue un día un bosque galería rico y variado en especies. Actualmente, solo aloja sauces, tamarices, álamos y algunos olmos y fresnos (González Samperiz, 2004: 60-61).
14 En esta región se han inventariado 4.500 especies, algunas desconocidas. En el sabinar albar de los Monegros hay un 2% de fauna propia de la región, lo que implica una continuidad ecológica de cientos de miles de años. La flora esteparia alimenta a gran cantidad de fauna, desde la lagartija típica de los espartales y matorrales pobres de romeral a culebras, palomas, cornejas o mirlos (Pedrochi-Renault, 2000: 45-64). Hay siete especies de plantas y más de veinticinco invertebrados que solo se conocen en los desiertos fríos euroasiáticos y en la depresión del Ebro. Esto significa que llegaron al Ebro posiblemente en el Mioceno, cuando la península podía conectarse con África a través de los lagos salinos que quedaban en lo que es el actual mar Mediterráneo. Este paisaje desapareció en el resto de Europa con la apertura del estrecho en el Plioceno (Blasco Zumeta, 2004: 12-15).