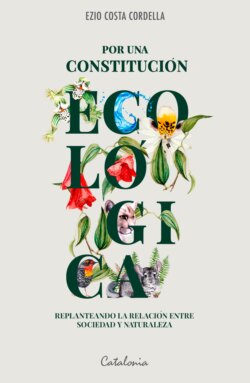Читать книгу Por una Constitución Ecológica - Ezio Costa Cordella - Страница 6
I. Introducción
ОглавлениеMientras escribo estas páginas, nos encontramos en un proceso constituyente que es esencial para los pueblos de Chile, y que puede también ser un hito significativo a nivel global. Es uno de los primeros procesos constituyentes en medio del reconocimiento abierto de la crisis climática y ecológica, la que no solo nos amenaza hacia el futuro, sino que ya nos está dañando en la actualidad.
La reciente pandemia del Covid-19 no hace otra cosa que confirmar lo anterior. El auge de este nuevo virus está asociado a la zoonosis; vale decir, la transmisión de animales a personas. Ese contagio se hace más común en la medida en que se van destruyendo los hábitats en que animales y otras formas de vida se desarrollan.
Mientras tanto, la sequía que se prolonga hace 10 años en la zona central de Chile es, probablemente, la nueva realidad para este sector del país, siendo incluso esperable que empeore si la temperatura promedio a nivel global sigue subiendo por el cambio climático y los glaciares aceleran su derretimiento. Entre los factores de vulnerabilidad de Chile frente a la crisis climática, precisamente, está la manera en que nos proveemos de agua, que junto a otros 6 factores similares nos hacen tener 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad reconocidas internacionalmente.1
Para empeorar la situación, tenemos una economía basada en la extracción de materias primas y con ello contribuimos más a la destrucción de los ecosistemas que necesitamos para soportar el cambio climático y para adaptarnos. Siguiendo este camino, no solo nos haremos más pobres, sino que además los medios que tenemos para enfrentarlo se harán más escasos. Necesitamos cambios radicales en nuestra relación con la naturaleza y en las estructuras que la gobiernan.
Esos cambios están, además, vinculados de manera profunda con los cambios sociales que el país ha demandado. La desigualdad social, en clave ambiental, nos muestra imágenes impresentables, como las verdes laderas de cerros coronando a valles completamente secos y llenos de animales muertos, o los colegios que suspenden sus clases para que los niños no se contaminen al asistir mientras las chimeneas de las industrias circundantes siguen emitiendo los gases que los enferman.
Algo similar sucede en relación con la desigual distribución del riesgo, pues mientras una mayoría de personas en situaciones económicas vulnerables se ven también expuestas a mayores riesgos socioeconómicos y ambientales que son producto de la crisis climática, unos pocos privilegiados tienen las herramientas para sortear ese riesgo sin daños. Quienes tienen esos privilegios, además, han sido en general quienes más han contribuido a crear la crisis.
Pensemos en una persona que trabaja para la agricultura en la región de Valparaíso y que, ganando un poco más del mínimo, mantiene a su familia. Es posible que esa persona habite en una construcción más o menos ligera, en zonas de riesgo como son cerca de la costa o de quebradas que están en riesgo de aludes o de incendios forestales, como sucede anualmente con algunos cerros de Valparaíso. Viviendo allí su vida está en riesgo. Aunque no viva ahí, de todas maneras su trabajo está en riesgo, porque la sequía y la pérdida de tierras cultivables producto de la desaparición de ecosistemas y biodiversidad va a disminuir el trabajo agrícola en la región.
Típicamente, la reconversión laboral es complicada. Esa complejidad se ve aumentada cuando hablamos de trabajadores no calificados, personas que además suelen tener menos ingresos. Si nuestra persona del ejemplo no encuentra trabajo en la agricultura de la región, lo más probable es que tenga que buscarlo en otra región, con todas las complejidades que ello significa. Irá a engrosar la lista de los migrantes climáticos internos, que son las personas que se ven obligadas a migrar de sus territorios producto de los efectos del cambio climático en los mismos.
Seguramente, además, en su acercamiento a otro sector rural o urbano perderá redes, afectos, certezas y bienes. Cambiar de ciudad, como cualquier persona que lo haya hecho sabe, es un proceso caro y emocionalmente complejo. Cambiar a una familia completa puede ser aún más difícil. A falta de políticas públicas que contengan el problema, es muy probable que esta persona y su familia pasen a una situación de pobreza.
Pero no únicamente la falta de políticas públicas habrá jugado en su contra, sino que también la existencia de políticas que mantienen la promoción de la industria extractiva como la clave de desarrollo del país, ya que mientras generan acumulación en una pequeña parte de la población, en desmedro tanto de la mayoría como del colectivo.
Nos lo recuerda Chihuailaf,2 cuando se enfrenta a un viento que ya no trae la vida que él y el pueblo mapuche recuerdan:
Sopla el viento del mar en un país extraño
Pero nosotros no olvidamos
El olor de los canelos y arrayanes
Que llenaban los pulmones
Ese país extraño es el Chile actual, esos bosques son ahora terrenos dedicados a la industria forestal o agrícola; ya no son bosques, ya no traen el olor del bosque, ya no llenan los pulmones aunque permitan respirar.
En el cruce entre problemas ambientales y sociales suelen existir propuestas de solución que, intentando hacerse cargo de una variable, empeoran las condiciones generales. Así, en el ejemplo, la industria agrícola regional puede ofrecer una solución al dilema del menor rendimiento de las tierras, talando los bosques esclerófilos de las laderas de los cerros y plantando en su lugar frutales, cuestión que permite mantener el trabajo de las personas en la zona. El costo de esta práctica es que a corto plazo aumentará la crisis hídrica en el lugar donde se realiza, pues interrumpe de manera aún más grave el ciclo del agua. Además, crece el riesgo de aludes, disminuye la biodiversidad, interrumpe el ciclo de nutrientes del suelo y, finalmente, empeora las condiciones ambientales y sociales del lugar. El problema ya no será entonces que el agricultor deba migrar a falta de trabajo en la industria agrícola en su región, sino que el problema será que contará con menos de 100 litros de agua potable diarios por persona en su hogar, o que en una repentina lluvia un alud destroce parte de su casa.
Ver los impactos que una actividad va a provocar y atender a su distribución constituyen una tarea complicada. Ver los impactos que la suma de actividades que se desarrollan en un lugar, en un escenario de crisis climática y ecológica, es aún más difícil. Quienes tienen la oportunidad de desarrollar actividades reclaman que se les dé mayor certeza a sus negocios y su propiedad, mediante autorizaciones que son cada vez más riesgosas y que van, a su vez, erosionando la certeza de las demás personas que habitan en un territorio.
El agricultor de nuestro ejemplo, el dueño de los cerros de bosque esclerófilo e incluso quien debe tomar una decisión a nivel local tienen incentivos alineados, en el corto plazo, a favor de una mayor intervención al medio ambiente. Para cambiar esos incentivos se requiere un esfuerzo consciente por considerar condiciones de largo plazo, cuestión que no es posible lograr sin la existencia de conocimiento suficiente y de relaciones humanas e institucionales que tiendan hacia las soluciones de largo plazo que beneficien al colectivo, del cual forman parte tanto el agricultor, como su trabajador. Son condiciones que en Chile no hemos construido, e incluso hemos derruido, en las últimas décadas.
No es casual que el discurso de Chile, una vez que le tocó presidir la Conferencia de las Partes número 25 (COP25, por su acrónimo) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por su sigla en inglés), haya estado marcado por intentar arrastrar a los privados a comprometerse en una agenda más ambiciosa, dándoles a ellos un lugar central e incluso eligiendo al primer Champion3 proveniente del mundo privado. No es solo la irremediable fe neoliberal en la acción privada como ordenadora de la sociedad, sino que también la imposibilidad, por parte de Estados como el nuestro, de proveer soluciones efectivas.
Existen barreras considerables para encontrar soluciones de mediano y largo plazo que favorezcan al colectivo y que vayan cambiando la trayectoria de nuestra relación con la naturaleza. Hay barreras económicas, sociales, jurídicas, políticas y culturales, y no podemos negar que abordarlas todas es un trabajo que probablemente tome varias décadas e incluso quizás siglos. El proceso constituyente nos entrega la opción de comenzar, y ¿qué mejor lugar que éste?, ¿qué mejor tiempo que ahora?
Debemos superar la maldición que nos observa Chihuailaf:4
En la ciudad, canarios de verdades últimas
Intentan aprehender nuestros susurros
Mas en sus jaulas, resentidos, solo gritan
Gritan
No es el grito desde una jaula por si solo el que va a cambiar las condiciones, menos aún si el grito es un trino distorsionado que, intentando belleza, se convierte en resentimiento. La conducción de ese canto, el desmantelamiento de la jaula y la captura del susurro que permite la vida, es parte de las funciones de un acuerdo social, es parte de lo que puede capturar una Constitución.
Si la Constitución que Chile se propone redactar y poner en vigencia en los próximos años pretende tener alguna lógica de realidad, es esencial que ella tome como base las condiciones ambientales en las que se desarrollará la comunidad jurídico-política que constituye a nuestros pueblos y nuestra nación. Esas condiciones quizás no son completamente conocidas en su detalle, pero varias de ellas ya están presentes o son previsibles. Al menos, el hecho de que esas condiciones están cambiando es un hecho ampliamente comprobado.
Quizás uno de los factores diferenciadores entre el pensamiento del siglo XX y el del siglo XXI es el aumento de la conciencia en materia ambiental. Sin embargo, esto no se ha convertido aún en sistemas sociales, económicos y jurídicos que den cuenta de los desafíos que se nos imponen. El impulso destructivo de las ideologías dominantes en el siglo XX y sus modos han mantenido la hegemonía en sus diversos espacios, apenas intentando acomodarse a una nueva realidad que los supera.
En el caso del Derecho, es importante entender que, para la disciplina, la relación con el medio ambiente como un sistema interconectado de elementos y procesos es una cuestión del todo novedosa. Apenas en 1972 se comenzaron a sentar algunas bases sobre lo que esto podría significar y, si bien el desarrollo ha sido acelerado desde entonces, ha sido altamente insuficiente.
Mientras una gran cantidad de constituciones en el mundo han garantizado el derecho humano al medio ambiente sano y otras han incorporado los derechos de la naturaleza, para el Derecho, en términos generales, el medio ambiente sigue siendo un espacio desconocido, fraccionado en recursos naturales que son tratados de manera diferenciada, con especial preocupación en su explotación y apropiación. La lógica dualista y el entender el mundo dividido en las categorías de personas y cosas no ha ayudado en este sentido.
El Derecho no ha sabido, hasta ahora, incorporar la dimensión espacial ni el pensamiento sistémico entre sus modos, ni menos hacerse cargo de la protección de los procesos naturales. No es menos cierto que las lógicas de protección de los recursos y de sustentabilidad se han ido colando en las normativas sectoriales, pero ello está lejos de poder contrapesar un impulso normativo e institucional que tiene cientos de años de funcionamiento, con lógicas que han sido pulidas para la explotación, normas creadas para ello, profesores dedicados a enseñarlo, jueces que lo manejan desde esa lógica y manuales de texto que quizás incluyeron en sus últimas ediciones un capítulo sobre la protección del recurso, pero que se dedican de manera sistemática a tratar una rama del Derecho dedicada a la explotación.
Es cuestión de tomar una ley de bosques, de aguas o de pesca en Chile, o en casi cualquier otro país. Hay una historia de cómo se dividen esos recursos, quiénes pueden explotarlos, cuál es el rol del Estado y cómo se solucionan conflictos entre privados, y entre ellos y la autoridad. El bien común puede estar representado en una mayor capacidad regulatoria del Estado, en el mejor de los casos, pero muy pocas veces en una visión colectiva de largo plazo. La protección del recurso por su valor de permanencia puede haberse incorporado en los últimos años (generalmente, bajo la fórmula de la sustentabilidad), pero de seguro no calza por completo con todo el resto de la regulación, volviéndose un problema su aplicación.
Miremos el Código de Aguas de Chile. Esta norma declara el agua como un bien nacional de uso público, pero se les entrega a los privados de manera perpetua y sin condiciones. En su formulación original no tenía ninguna norma expresa sobre protección del medio ambiente, y, aunque podemos interpretar que la mantención del ciclo del agua es una obligación para los tenedores de aguas, no hay una norma que lo explicite y lo haga claramente fiscalizable y sancionable. Recién en 2005 se incorporaron normas pensadas en la protección del ecosistema (y con ello del ciclo del agua), con el llamado “caudal ecológico”. Ese caudal mínimo, sin embargo, se ha aplicado solo a derechos nuevos, que son una ínfima parte de los derechos de aguas otorgados, en un país que se seca y que además ha entregado más derechos de aguas que el agua que efectivamente hay disponible en la cuencas.
¿Por qué sucede algo como lo anterior? Hay varias razones, políticas y jurídicas, pero, para lo que interesa en esta introducción, diré solamente que tiene que ver con la falta de adecuación normativa a la nueva realidad ambiental. No basta con pequeñas adiciones en las leyes o con haber redactado que tenemos “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, sino que se requiere de cambios sistemáticos en varios frentes.
La lucha por el cambio en los sistemas de producción y consumo, en los sistemas sociales y en los sistemas políticos son tan importantes como aquella que aboga por un cambio en el sistema jurídico, que integre valores y visiones propias del nuevo siglo, marcado por un re-conocimiento de nuestra fragilidad y una valoración ética diferente. No tenemos efectivamente control sobre el medio ambiente, sino que necesitamos proteger los ecosistemas para protegernos a nosotros mismos, a quienes nos sucederán y a la naturaleza misma.
Por supuesto que en 50 años de derecho ambiental las cosas han cambiado, tanto en Chile como en el mundo. Mientras en 1972 creíamos que había una gran degradación ambiental, en 2020 sabemos que estamos en medio de la sexta extinción masiva de especies, que la Tierra ya se calentó en más de un grado Celsius y que un porcentaje significativo del agua dulce del planeta está contaminada. Todo lo anterior mientras discutíamos los alcances de un derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, que logra tener una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recién en 2017.
Los cambios sistémicos son urgentes y estamos en posición de comenzarlos. En la calle se ha dicho que “el neoliberalismo nace y muere en Chile”, y aunque los méritos de realidad de esa frase sean dudosos es un hecho que ella contiene la marcada esperanza de que tenemos por delante la oportunidad de crear lo nuevo, lo que vendrá. Quizás esta vez podamos darle al mundo un primer avance de un nuevo sistema que permita vivir en armonía con la naturaleza y que, por lo tanto, nos dé más esperanzas hacia el futuro.
Este libro explora los detalles del concepto de “Constitución Ecológica”, que resumidamente hace referencia a las normas que se contengan en una Constitución de manera transversal y que, poniendo a la protección ambiental como uno de los ejes centrales de la organización social, persiga armonizar las actividades de la sociedad y la naturaleza.
Partiré explorando las razones que llevan a encontrarnos en la necesidad de plantear la existencia de una Constitución Ecológica como algo urgente, observando la realidad global y nacional, y siendo conscientes del tremendo desafío que significa cambiar formas y culturas jurídicas.
En seguida, abordaré las maneras en que el Estado debiera guiar su actuación para efectos de dar pie a una Constitución Ecológica, así como consideraciones sobre la integración de un concepto de territorio que sea más acorde a la forma en que hoy entendemos la relación entre las personas y los ecosistemas. Para lograrlo, importa también que el poder sea redistribuido entre las distintas esferas que lo tienen hoy, y también entre aquellas que actualmente se encuentran invisibilizadas.
La fuerza de los territorios, como oposición a la centralidad del poder, y de las personas como oposición al Estado y a los capitales resultan claves en la posibilidad de reconcebir nuestra relación con la naturaleza y, por lo tanto, poder efectivamente protegerla. Ello se observará tanto en lo que dice relación con la organización del Estado, como en lo que se refiere a los derechos fundamentales en materia ambiental; un reconocimiento de mínimos que colectivamente podemos hacer valer frente al poder constituido.
Sin embargo, probablemente lo más trascendental sea pensar en la naturaleza y cambiar nuestro modo de vida. En ambas cosas, la Constitución Ecológica constituye un esfuerzo de gran importancia, pero claramente no se agotan en ella las nuevas visiones que requerimos para cuidar nuestro hogar y hacer frente a las injusticias y la crisis climática y ecológica.
La nueva Constitución de Chile no va a cambiarlo todo, ni para nosotros ni para nadie, pero puede constituir una primera piedra fundamental en ese cambio. Este libro es una invitación a soñar con esa posibilidad y a reflexionar sobre las maneras en que la Constitución puede contener un esfuerzo realista, desde el derecho, por llevarnos en esa dirección.