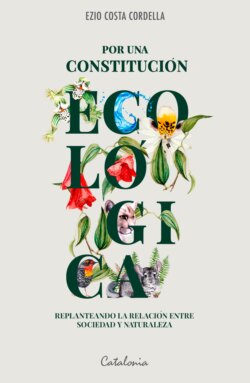Читать книгу Por una Constitución Ecológica - Ezio Costa Cordella - Страница 7
II. ¿Por qué una Constitución Ecológica? 1. Historia de un sacrificio
ОглавлениеEl día martes 21 de agosto de 2018, a las 11:00, el aire invernal que corría por el Liceo Politécnico de Quintero prácticamente no se podía respirar. Estudiantes, profesores, profesoras y asistentes de la educación percibían un fuerte olor a gas. Pocas horas después, 53 de ellos serían internados de urgencia en el hospital de Quintero, por señales de intoxicación. No era un hecho nuevo para quienes habitan la bahía, pues cada cierto tiempo se produce este tipo de intoxicaciones en las escuelas del lugar.
Pero dos días después y sin respuestas aún de lo ocurrido, ya no se trataba solamente del olor a gas: una nube de polvo amarillo flotaba sobre la bahía, y los vómitos, mareos y pérdida de los reflejos eran parte de los signos que dejaban a otras 133 personas en urgencias, que en ese punto había comenzado a colapsar por falta de capacidad. Ese mismo jueves se tuvieron que levantar distintos hospitales de campaña en el territorio de Quintero, para hacer frente a los síntomas que no parecían acabar, al mismo tiempo que el Ministerio del Medio Ambiente enviaba un equipo de medición para intentar comprender lo que estaba ocurriendo. La problemática solo seguiría creciendo con el pasar de los días.
Entre la confusión e incertidumbre que se propagaban junto al aire tóxico, surgían distintas teorías para intentar explicar el fenómeno. La más llamativa sería la del entonces intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, quien, bajándole el perfil a la crisis, simplemente señaló que el residuo amarillento en el aire se trataba de polen, y que todo esto era un fenómeno normal para la época del año.
Era 2018 y aún no se coleccionaban las frases de personeros de gobierno en desprecio de la gente, pero sin dudas esta debiera estar junto a otras tan célebres como la invitación de Felipe Larraín, ministro de Hacienda, a comprar flores en lugar de pan dado el alza de este, o la del ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, llamando a las personas a levantarse más temprano para no pagar el alza del precio del metro. Son parte del combustible para la revuelta de octubre de 2019.
Por supuesto, la nube de gases no era un fenómeno primaveral cargado de polen, sino que gases tóxicos que aún no han sido determinados con absoluta certeza, pero que, de acuerdo con los análisis preliminares, probablemente contendrían compuestos orgánicos volátiles que se sumaron al anhídrido sulfuroso habitual en la zona. Los elementos, tóxicos para la salud, podrían causar graves daños a niveles hepáticos, hormonales y celulares, según aseveró en ese entonces Andrei Tchernitchin, toxicólogo, presidente del Departamento Ambiental del Colegio Médico. Más adelante, la información sería confirmada y luego desmentida, por las mismas fuentes oficiales: la máquina para medir gases que había sido enviada por el Ministerio de Medio Ambiente no habría sido operada correctamente, pues no había capacidad para usarla.
Lo que todos y todas buscaban era una cosa: respuestas. ¿De dónde provenían las sustancias tóxicas en el aire? ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Había vuelta atrás o la contaminación ya era un asunto irreversible? El caso conocido popularmente como “el Chernóbil chileno” comenzaba a tomarse todas las portadas de diarios y noticieros, haciendo visible una situación que se venía gestando desde hace varias décadas y que corresponde al “sacrificio ambiental” de un territorio y sus habitantes.
Habitantes de la bahía, sindicatos de pescadores, organizaciones ambientales, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentarían acciones judiciales en busca de una solución al asunto, y el resultado llegaría en mayo de 2019, cuando la Corte Suprema reconoció la existencia de una violación a los derechos de las personas que habitan en la bahía, y ordenó a la administración del Estado5 cumplir una serie de medidas para remediarla. A fines de 2020, mientras escribo estas páginas, la situación sigue muy similar y las medidas no han sido tomadas por la autoridad.
La bahía de Quintero fue históricamente un asentamiento pesquero y agrícola, con alta productividad natural en ambos rubros. Hoy, es un asentamiento industrial con poco más de 30 mil habitantes y en cuyo territorio se cuentan 15 industrias altamente contaminantes, incluyendo 4 unidades de generación termoeléctrica en base a carbón, dos terminales petroleros, una planta de regasificación, industrias químicas y cementeras, puertos industriales (para el carbón y el petróleo) y una refinería de cobre, entre otros. Los habitantes de la bahía tienen que soportar anualmente más de 200 días de situación crítica por diversos contaminantes, pero especialmente por MP10, MP2,5, SO2 y NOX. Periódicamente, se registran crisis en que parte de la población cae hospitalizada porque el aire se vuelve irrespirable. En la de 2018, casi 2.000 personas sufrieron intoxicaciones de diversa gravedad por efecto de los contaminantes en el aire.
Es una zona que no solo ha sido puesta en sacrificio, sino que además es generadora de impactos a nivel global, dada su dedicación primordial a los combustibles fósiles, con su consabida emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Esta degradación, que se sigue profundizando hasta hoy, comienza en la década de los 1960 cuando Chile celebraba la industrialización: el modelo de sustitución de importaciones traía oportunidades de trabajo y un sueño latente de progreso para el país y se creaban bajo la ansiedad de generar ingresos y oportunidades de trabajo rápido, maximizando las ganancias y sin ninguna conciencia de las consecuencias ambientales que ello acarrearía.
Esta visión ha sido lamentablemente extendida en el tiempo, a pesar del avance de los conocimientos, permitiendo que hasta hoy haya intereses públicos y privados relacionados con el bienestar material y financiero que se ponen por sobre las posibilidades de vida y la mantención de la salud de miles de personas.
El caso de la bahía de Quintero es una buena muestra de muchos de los problemas de nuestro pacto social, que nos llevan a tener una relación de destrucción con nuestro entorno, comprometiendo la vida y también las posibilidades de las generaciones futuras. La nueva Constitución puede movernos en una dirección diferente, cambiar en parte nuestra trayectoria y hacer más posible que nuestro pacto social considere una armonía con la naturaleza.