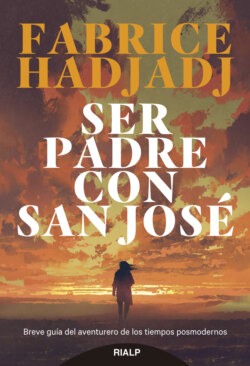Читать книгу Ser padre con san José - Fabrice Hadjadj - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN. TODO UN PADRE, A CAMBIO DE NADA
Esto ha dicho Ezequías: «Hoy es un día de angustia, de castigo y de blasfemia, pues los hijos han llegado al momento del parto y faltan fuerzas para darlos a luz».
2 Reyes 19, 3
LOS ASESINOS EN SERIE EXISTEN. Algunos actúan en pareja; también en el crimen funciona muy bien la complementariedad de los sexos (ella atrae, él degüella). Yo soy un genitor en serie. En colaboración con mi mujer, por supuesto. Juntos hemos reincidido muchas veces. A día de hoy hemos cometido nueve nacimientos: nueve víctimas o nueve futuros verdugos, no lo sé muy bien. Las cosas se enredan y dependen del punto de vista.
Se puede pensar que los genitores en serie son más peligrosos que los asesinos en serie. Eso es lo que suelen afirmar los partidarios del childfree o los miembros, más moderados, de One child, one planet. Según dicen, tenemos una visión excesivamente cortoplacista. So pretexto de la «acogida de la vida» somos sus destructores. Nuestra retahíla de críos parece una oda encarnada a la exuberancia de la naturaleza cuando en realidad es una horda que saquea la Tierra. Sus trastadas acabarán obligando a la humanidad a trasladarse a Marte. Más nos valdría haberles impedido nacer para proteger a las futuras generaciones...
San José, ruega por nosotros (tú tuviste un único hijo, pero me imagino que, siendo una persona divina, daría más guerra que los doce hijos de Jacob y su pobre hermana Dina).
LO PEOR DE NOSOTROS
1. Es cierto que los asesinos en serie, lejos de contribuir a la superpoblación, en realidad le ponen remedio. Es más, proporcionan un abundante y rico abono para la multiplicación de los insectos y las plantas, base de la biodiversidad. Por otra parte, aunque una noche te exterminen cerca del río, antes te permiten darte tu paseo. No te lo prohíben, como suelen hacer los genitores. No te reprochan defecto alguno antes de haberte concebido con la ilusión de convertirte en el heredero de sus deseos no cumplidos. El único problema de estos asesinos es su dependencia: sin genitores no serían nada. Si ya no nace nadie, ¿qué homicida habrá digno de tal nombre? ¿Y quién podrá seguir siendo víctima? ¿Quién podrá ser asesino (ya que también los asesinos han tenido padres)? Y, sobre todo, ¿quién quedará para admirar la exuberancia de las especies, para defender al oso pardo en la ONU y para recordar conmovido al tiranosaurio y al anomalocaris? No hay más remedio que admitirlo: en cuanto al anomalocaris, al tiranosaurio y al hermoso amonite en espiral, la Madre Naturaleza se deshizo de ellos ella sola, mucho antes de la aparición del hombre y sin ningún escrúpulo. Solo nuestros hijos pueden acordarse de ellos.
2. Cuando hubiera conseguido rebatir la acusación de tratar el «planeta» a la ligera, aún quedaría expuesto a otras críticas más clásicas y más graves. ¿Para qué engendrar nuevos pequeños mortales especialmente hoy, en la era posmoderna, en la que nos hemos garantizado la extinción del hombre y en la que es mucho más cómodo tener un androide o un cobaya? ¿Para engrosar la cola de la oficina de empleo? ¿Para incrementar las ventas de mascarillas FFP2?
Antaño los antiguos deseos de posteridad —hoy los cálculos modernos del progreso— aún clavaban en nosotros sus espuelas. Pero ya no es así: a nadie le preocupa perpetuar una patria y pocos son lo que creen en la dichosa dictadura del proletariado. Así que ¿qué motivos quedan para un acto tan grave?
Como filósofo, y más aún como judío, a la pregunta de «¿por qué tener niños?» tengo tendencia a responder: «Para que en este mundo continué habiendo, en la medida de lo posible, seres capaces de preguntarse: “¿Por qué?”». De hecho, sin hijos y sin el deseo de acogerlos, ¿quién sentirá un sincero dolor por el futuro hasta el punto de clamar al cielo? ¿Y qué será de los columpios y de los balancines? ¿O de los aviones de papel? Ni la gravedad ni la ingravidez seguirán siendo posibles.
Cuando uno es Job, padre de siete hijos y de tres hijas, puede exclamar con genuina fuerza: Perezca el día que me vio nacer (Jb 3, 3). Y cuando uno está con un crío de tres años, puede jugar al escondite con innegable legitimidad detrás de las lápidas de un cementerio. Solo los niños nos llaman plenamente tanto a la simple dicha de vivir como a la inmensa angustia de morir.
3. En cualquier caso, la cuestión no acaba aquí. Las consideraciones que vengo haciendo conciernen tanto a la madre como al padre. En cuanto a este último —y, por lo tanto, en cuanto a mí—, los cargos de la acusación son todavía más numerosos. Al asesino en serie no se le puede acusar de prolongar el patriarcado, ni de obligar a una mujer a soportar las molestias de nueve embarazos, ni de no ser lo suficientemente maduro para asumir la responsabilidad de una buena educación o de un camino seguro hacia la felicidad.
Sin duda, quitarle la vida a alguien implica una enorme arrogancia; pero ¿es menor la arrogancia de dar la vida y de erigirte en su administrador cuando no estás capacitado y no sabes nada de ella? ¡Cuánta presunción —he de confesarlo— al ver lo que queda en mí de ese eterno adolescente que se obstina en negarse a transportar un útero artificial dentro de una mochila Westpack!
Recientemente, un artista al uso, hijo de un artista en desuso, explicaba que no quería tener hijos «para ahorrarles un padre negligente y neurótico como el mío». Es evidente que su padre, por negligente y neurótico que fuese, no le ha impedido darse pisto en la revista femenina en la que me topé con su entrevista. Por otra parte, si todos los negligentes y neuróticos hubieran tomado su misma sabia decisión de no tener hijos, tampoco él estaría aquí para decirnos por qué se niega a tenerlos, y la humanidad habría desaparecido inmediatamente después de Adán, quien fue lo bastante negligente para coger el fruto prohibido, y lo bastante neurótico para esconderse detrás de un arbusto y acusar a su mujer.
Esto no hace menos válida la pregunta. ¿Soy plenamente consciente de lo que es la paternidad? ¿Puedo yo, tan pecador y extraviado como el que más, afirmar que no incurriré en las brutalidades del padre ogro ni en las ñoñeces del papá gallina, y que estoy totalmente preparado para traer a un hijo a este mundo con todas las garantías de éxito, controlando perfectamente la situación? No, no puedo. Nunca estamos preparados para ser padres. Es algo que nos cae del exterior... a causa de nuestra debilidad por las interioridades.
4. No obstante, quizá no se trate de estar preparado como para una competición. Quizá se trata de reconocer que es algo que nos supera, igual que un elogio. Quizá la paternidad sea como el nacimiento: se nos endosa a pesar de nosotros, contra viento y marea; lo injustificable por excelencia, porque ella lo justifica todo. Quizá no sea el resultado de un cálculo, sino el origen de una libertad; quizá sea, en definitiva, la vida misma.
¿Quién ha dicho que la vida tiene que ser un programa? El padre no es un experto. Es un pobre sujeto que prosigue, pase lo que pase, la aventura de sus padres. Participa de lo que hay en ella de más incomprensible y más vivo.
Y es aquí donde entra en escena José de Nazaret, padre porque hijo, padre porque todo se le escapa, padre porque está perdido y, aun así, no se desanima. A las puertas de este breve libro, no puedo sino rogarle que ruegue por nosotros al Padre eterno, que sabe «hacer posibles las cosas imposibles». Solo él nos muestra una paternidad desnuda, siempre desconcertante, siempre desconcertada y, por ello, divinamente fecunda.
EL MÁS RADICALMENTE PADRE
5. De entrada se plantea una objeción. ¿Cómo puede ser José de Nazaret ejemplo de padre para nosotros cuando no es padre más que imperfectamente? Para recordar la filiación divina de Jesús y la concepción virginal de María existe la costumbre de colgarle epítetos cuyo objetivo consiste en disminuir su paternidad humana y aumentar la del Padre celestial. Y ahí lo tenemos, reducido a un accesorio o a una función: vigilante jurado, fiel colaborador o cornudo consentido...
A José se le llama padre putativo, padre nutricio, padre legal, es decir, semipadre o cuasi-padre, porque hace falta alguien que desempeñe ese papel en medio de los hombres. Cuando se ve en Jesús al hijo de José, es en la sinagoga de la ciudad o después de haberle escuchado afirmar que es el pan de vida. Se asombran de escucharle hablar con tanta autoridad (Lc 4, 22), pretenden descalificar su discurso (Jn 6, 42). José no sería más que el tonto útil de la historia. Solo tendría un valor funcional: evitar el escándalo, no desmantelar de golpe la «familia natural».
Pero ya es demasiado tarde. Ya hemos caído en el espiritualismo y el utilitarismo. Dentro de la Sagrada Familia estarían de un lado la encarnación de la madre y de otro lado la desencarnación del padre, que no sería sino un instrumento social. Así que se le podría sustituir por otro más eficaz: un educador especializado, una mujer fornida o, en definitiva, el depositario de una autoridad, y no el canal de la vida. La devoción a «san José» como padre marioneta se convierte en el aval más seguro de la feminización y la tecnificación de la paternidad.
6. Mi tesis, por el contrario, consiste en que nadie es más radicalmente padre que José. En este sentido me mantengo fiel a la Virgen. Es ella quien, cuando encuentra a Jesús en el templo, se refiere a José como tu padre (Lc 2, 48). También me mantengo fiel al nombre de José. En hebreo significa: «Él añadirá», «Él multiplicará», lo que remite a la fecundidad y a la autoridad paternas. Y, por último, me mantengo fiel a una secuencia típica de la Biblia en la que la paternidad prometida llega gracias a una intervención divina después de un tiempo de esterilidad: El Señor visitó a Sara como había dicho, y le concedió lo que le había prometido. Sara concibió y dio un hijo a Abrahán (Gn 21, 2).
No pretendo disminuir la importancia de la adopción que, entre los romanos, manifiesta el poder del hombre libre en el ejercicio de su voluntad. Por lo general el romano adopta a un adulto, sabiendo a quién se enfrenta (uno nunca sabe qué sorpresa le deparará un hijo), y el hijo así adoptado, elegido, discernido, posee más derechos que el hijo natural. Dado que la paternidad biológica no tiene nada de específicamente humano, ya que la compartimos con los demás animales machos, esa paternidad por adopción es la más sublime. Es expresión de una elección personal y de una validación jurídica.
Pero no es ese el pensamiento bíblico. Ver en José a un padre adoptivo conforme a la moda romana es tan absurdo como ver en María a una madre de alquiler conforme a la moda contemporánea —por generosas que sean las intenciones que se les suponen al uno y a la otra—. La adopción implica que el niño es el retoño de otro hombre. Y, en el caso de Jesús, ese otro hombre no existe. José no es un padre adoptivo, igual que quien recibe un regalo no es un ladrón.
En ese caso ¿se puede hablar solamente de una paternidad legal, la que se deriva del reconocimiento de un niño en el registro civil? El hecho es que lo que establece esa paternidad no es la mera voluntad de José ni los tribunales humanos, sino la voluntad divina.
7. El ángel del Señor le anuncia: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús (Mt 1, 20-21). El Mesías procede enteramente del Espíritu Santo y, aunque nace de María, no procede más de ella que de José, porque entrar en la humanidad implica un padre y una madre, concierne a la vez a la carne y a la palabra.
Para contentar a quienes lo fían todo a la genética, se podría plantear la pregunta: ¿de dónde procede el cromosoma Y de Jesús? El Espíritu Santo no tiene ADN. En esta concepción milagrosa Dios pudo perfectamente haber formado a Jesús añadiendo a los gametos de María los de su esposo sin que existiera unión sexual. Pero esta reducción de la paternidad a un mero hecho genético nos desviaría de lo esencial. Si Jesús toma carne en María, el nombre lo toma de José. La encarnación del Verbo es también su inscripción dentro de una genealogía; y esa genealogía con la que se abre el Nuevo Testamento, la del carpintero descendiente de David, de Judá y de Abrahán, no es falsa. Una y otra, la encarnación y la inscripción, constituyen la entrada del niño en la realidad humana.
Nos hallamos ante un acontecimiento único, milagroso, que carece de todo equivalente. Por eso nuestros conceptos tienden a reducir esta concepción a algo visible. Pero el error deriva también de representarnos a Dios como una super-criatura que actuaría en el mismo plano que nosotros y con quien tendríamos una relación concurrente: cuanto más Padre es Dios, menos lo es el hombre; cuanto más hay de divino, menos hay de humano. Nada menos cierto. Ningún milagro procedente de quien ha creado el curso ordinario de las cosas tiene lugar para que nos volvamos hacia lo extraordinario, sino para conducirnos hacia lo ordinario con asombro. Cuando el ciego de nacimiento ve, es la vista, común a todos los hombres, lo que de repente se presenta como un don prodigioso. Del mismo modo, cuando la Virgen concibe y un carpintero se convierte en padre de una manera no biológica, son la maternidad y la paternidad ordinarias las que revelan su maravilla.
8. Por decirlo de un modo conciso, nosotros somos padres gracias a las fuerzas de la naturaleza, mientras que José es padre gracias al creador de las fuerzas de la naturaleza. La luz no vale menos si procede directamente del sol que si es reflejada por la luna. El río no es más puro si procede del manantial que de los arroyos. En este sentido, la paternidad de José es más radical que la nuestra. Entronca directamente con la del Padre de quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra (Ef 3, 14-15).
El cotejo de las primeras concepciones del Génesis con el libro de las génesis (Mt 1, 1) con que se abre el Nuevo Testamento es muy revelador. Basta comparar, en sus respectivas formulaciones, los nacimientos que dan inicio a la humanidad y la Natividad del Hijo del hombre: Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: «He adquirido un varón gracias al Señor» (Gn 4, 1). Esto en cuanto al primer nacimiento. La raza de Caín, no obstante, queda completamente aniquilada después del Diluvio. La muchedumbre humana halla su filiación en Noé, descendiente de otro hijo de Eva: segundo comienzo. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Set, pues se dijo: «Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, ya que lo mató Caín» (Gn 4, 25). ¿Y qué leemos en Mateo sobre el nacimiento de Cristo?: una fórmula paralela e inversa a la vez: Y, sin que [José] la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y [él] le puso por nombre José (Mt 1, 25). Quien es menos (sin que la hubiera conocido) pone más (él —y no ella— le puso por nombre). Eva pone nombre a su hijo. Y no es la nueva Eva quien pone nombre al suyo, sino su esposo.
Del verbo empleado, ekaselen —de kaleïn, «llamar»—, procede la palabra «iglesia». Enseguida lo volvemos a encontrar en el texto con el mismo complemento directo, pero teniendo a Dios por sujeto: De Egipto llamé [ekalesa] a mi hijo (Mt 2, 15). José llama igual que el Padre. Existe una paternidad virginal que se consuma en la llamada (¡Jesús!), como existe una maternidad virginal que se consuma en la respuesta (Fiat!).
UN GUÍA, EN DEFINITIVA
9. Precisamente porque su paternidad es la más pura y la más radical puede José guiarnos en estos tiempos extremos. A día de hoy, cuando nos hablan de «guía», pensamos inmediatamente en recetas o en consejos específicos. No obstante, la Biblia no nos dice cómo lograr que un cumpleaños sea un éxito, ni a qué juego de mesa es preferible jugar en familia, ni la mejor manera de administrar una cuenta corriente o de resolver los problemas psicológicos de nuestros adolescentes. No se sabe si Jacob jugaba al fútbol con su equipo de doce chavales. No se dice nada del modo en que José enseñó a Jesús a ser carpintero, ni del método que utilizó para que el Verbo de Dios aprendiera a leer.
Ninguna de estas cosas es desdeñable. Saber hacer papiroflexia con la hoja dominical puede ser un modo muy hábil de mantener quieto a un niño en la iglesia. Pero, desde que el mundo está en llamas, el reto no consiste por encima de todo en saber qué tipo de velas colocarle a la tarta. Cuando la tierra tiembla, para ser viril no basta con hacer flexiones.
10. Vienen días en que se dirá: «Dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron» (Lc 23, 29). Antes de esos días, lo más frecuente era convertirse en padre por sorpresa. La mujer te arrancaba de tus iniciativas emprendedoras para arrastrarte hasta su deseo de un hijo. Hoy, cuando la crónica de un desastre anunciado nos encoge las entrañas, ese deseo tiende a extinguirse y a menudo le toca al hombre, con su confianza contagiosa, reavivarlo. Pero ¿cómo? La mujer del Apocalipsis da a luz ante las fauces del Dragón (Ap 12, 4). San Juan no nos describe la actitud del hombre a su lado.
Según la visión antigua y tradicional de las cosas, se dice que la mujer da la vida y el hombre da la muerte. Ella es la matriz, él el defensor, pero también el guerrero y el sacerdote que celebra el sacrificio. En la Virgen María, no obstante, nos encontramos ante el único caso en que la muerte la da esencialmente la mujer (para que a todos se nos dé la vida). En su Comentario al evangelio de san Juan, santo Tomás de Aquino comenta la respuesta de Jesús en las bodas de Caná: «A su madre, que le pide un milagro, le contesta: “Mujer, ¿qué hay entre tú y yo?”, como diciendo: “Lo que hay en mí que hace milagros no lo he recibido de ti; pero lo que me hace capaz de sufrir, la naturaleza humana, sí la he recibido de ti; por eso te reconoceré cuando esa debilidad esté colgando en la cruz”». El Hijo eterno es la Vida (Jn 14, 6). Al permitirle tomar carne, María hace de la Vida un mortal.
11. ¿Y qué es de José? Hombre, ¿qué nos va a ti y a mí? Al llamar a Jesús por su nombre, al inscribirlo en su descendencia, José hace que lo Absoluto entre en lo contingente, lo Eterno en nuestra historia caótica, la palabra de Dios en «un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, y que no significa nada» (Shakespeare, Macbeth, V, 5).
Por medio de María nuestra carne sufriente y mortal se convierte en divina. Por medio de José se convierte en divino el hecho de ser un individuo, de llamarse, por ejemplo, Fabrice Hadjadj (¿a quién se le ocurriría algo tan descabellado?), de nacer en Nanterre en el seno de una familia judía tunecina de izquierdas, de casarse con una grenoblesa católica y monárquica, de vivir en la Suiza francesa, donde san Antonio terminó sus días, teniendo por vecinos a los Pasquier y los Capuccio; en esta época de tierras abrasadas y cielos satelizados, de series de Petflix y de extinción del alcaudón de pecho rosado, en la que cantan las sirenas del suicidio, en la que tuitean los ciborgs de lo trans, en la que merodean los sacerdotes abusadores y los asesinos en serie… Se convierte en divino el hecho de aparecer aquí para después desaparecer allá, sin dejar para el futuro incierto ninguna otra palabra que no sea el nombre hebreo de un niño: Yehoshua, «Dios salva».
12. “Los hombres casados, los padres de familia, esos grandes aventureros del mundo moderno”, decía Charles Péguy. Esta cita suele aparecer despojada de su contexto. Esos «padres de familia» forman parte de un conjunto que los precede y a la vez los contiene: «Los jugadores (pequeños y grandes), los aventureros [a secas]; los pobres y los miserables; los empresarios; los comerciantes (pequeños y grandes)». Ese es el conjunto de «los que no tienen asegurado el pan de cada día» y «los únicos que pueden llevar una vida cristiana». La aventura paternal es apertura al futuro en su precariedad. Por eso el padre, que no es un experto, espera. Se mantiene en el Pórtico del misterio de la segunda virtud:
Piensa con ternura en ese tiempo que ya no será su tiempo
sino el tiempo de sus hijos.
El reino (de tiempo) de sus hijos sobre la tierra.
En aquel tiempo cuando se diga los Sévin no será él, sino ellos.
Sin más, sin explicación.
Péguy descubría la inestabilidad de la política en el mundo moderno, pero aún creía en la estabilidad de la tierra. En el mundo posmoderno, hasta la estabilidad de la tierra se cuestiona. La historia la cuenta alguien que ni siquiera llega a idiota. Ya no significa absolutamente nada… más que un accidente en medio de un universo cada vez más frío.
Esta condición posmoderna deja entrever un José más actual que nunca. No tiene nada de padre ideal porque, viendo al niño que está a su cargo, se puede decir sin temor a equivocarse que no da la talla. Acoge la vida sin tener razones terrenales para hacerlo, porque con ese niño acoge al Logos, a la Razón misma, por encima de cualquier razón humana. En su caso, el niño no tiene que estar justificado por nuestra sabiduría: más bien admitimos que la sabiduría queda acreditada por todos sus hijos (Lc 7, 35), aprendemos que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Hijo no pasarán (Mt 25, 35). El ejemplo de ese padre sin condiciones, plenamente abandonado en el Padre eterno, nos ayuda a no hacernos un poco más cómplices de las tinieblas. Fortalece las manos lánguidas para que en medio del diluvio continúen construyendo una morada. Robustece las rodillas débiles para que continúen jugando al tejo al borde del abismo.