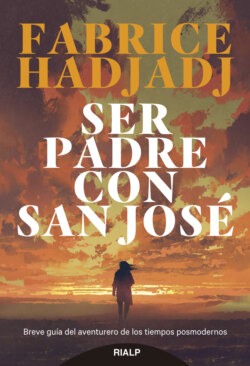Читать книгу Ser padre con san José - Fabrice Hadjadj - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLECCIÓN II.
SEDUCIENDO A LA VIRGEN MARÍA (¡CON MÁS ARTE QUE UN DONJUÁN!)
Marta, de quien estos viejos muros no pueden apropiarse,
fuente donde se refleja mi monarquía solitaria,
cómo podría olvidarte alguna vez
si no tengo necesidad de acordarme de ti:
eres el presente que se acumula.
Nos uniremos sin tener que abordarnos ni que prevernos,
como dos adormideras forman en amor una anémona gigante.
René Char. «Marta». Furor y misterio.
PARA SER PADRE HACE FALTA una mujer. Pero no se debe tomar mujer para ser padre. En ese caso sería una mujer objeto. Una yegua de cría. Una matriz en cuyo interior fabricar al sucesor de la empresa Dombey e hijo, S.A. Para ser padre, por lo tanto, no hay que perseguir la paternidad. Siempre y cuando no se trastoquen las cosas, lo que el padre busca ante todo es a la mujer, no al hijo. Tampoco busca en ella un medio para llevar a cabo sus proyectos.
Si todo se redujera a nuestros proyectos masculinos —llegar a ser un general de cinco estrellas, el nuevo Marcel Proust o el moderno Earl Tupper, el inventor de Tupperware—, sería preferible evitar tanto el matrimonio como la progenie. Las dos cosas nos distraen de los grandes logros. Interrumpen nuestro trabajo con preocupaciones tan fútiles como arreglar la puerta de un armario o jugar a la pelota. Pero fíjate en lo ladinos que son los hechos: nosotros solo queríamos bebernos una deliciosa cerveza para relajarnos entre una tarea productiva y la siguiente, ¡y resulta que la cerveza viene encima de una bandeja, y la bandeja acompañada de una camarera!
Y ahí están el flechazo y la piel de plátano: caemos rendidos de amor. Teníamos nuestro camino perfectamente trazado hacia el podio… y caemos: por culpa de la zancadilla que nos pone un rizo, de una sincera sonrisa traicionera, de la pendiente resbaladiza del deseo. Nada que ver con un proyecto o un contrato. Más bien parece una trampa. Y no es más que la primera: después de la emboscada que nos convierte en esposos, nos convertimos en papás por sorpresa.
¿Y qué pasa con María y José? ¿Estaban enamorados —real y carnalmente enamorados, quiero decir— o simplemente eran socios —es decir, cofundadores de una multinacional responsable que trabaja en el ámbito humanitario y en la difusión de una espiritualidad suprema—? ¿El fuego de Ágape frente a las flechas de Eros?
¿UN ANCIANO POR COLABORADOR?
1. Existe toda una imaginería falsamente piadosa que nos presenta a María y a José como socios más que como esposos. Nuestro carpintero es un hombre maduro —cuando no peina canas— y a veces viudo. Si no es declaradamente viejo, su libido sí lo es. Hace mucho tiempo que se enfriaron en él los ardores del deseo. Abraza a María con la ternura de un hermano mayor o la honestidad de un tío como Mardoqueo.
Después de todo, su matrimonio solo es una fachada. Y detrás de la fachada va la trastienda: José adopta a la humilde sierva para arropar su virginidad. Protege su honorabilidad, le proporciona techo y comida, transmite un oficio a Jesús como hacen los maestros con su aprendiz favorito; en definitiva, se comporta como un administrador fiel (Lc 12, 42), pero en ningún caso como amante. Antes de salvar a la humanidad, conviene salvar las apariencias. Antes de anunciar la Buena Noticia, es fundamental preservar el orden burgués, que ya es un hecho. Se busca un pequeño apaño para garantizar la respetabilidad de la madre soltera. A fin de cuentas, la Trilogía marsellesa presenta de forma explícita a la pareja que supuestamente refleja la vida trinitaria. El maestro Panisse de Marcel Pagnol es el propio san José, que esta vez se casa con la pobre Fanny, a quien Mario —el Espíritu Santo— ha dejado embarazada el día antes de embarcar en La Malaisie. En la Canebière ya no se escuchará el cotorreo de las comadres.
2. Se puede comprender que la devoción haya recurrido a los apaños de cada época. No hay más que convertir el misterio en problema; y entonces el problema pasa a ser el de la cuadratura del círculo. Por un lado, hay que afirmar la virginidad de María tal y como queda atestiguada en los evangelios y la Tradición; por otro lado, la unión de María y José ha de ser una unión auténtica, total, sensata y sensible, honda y apasionada, y no un ideal espiritualizado en el que la Encarnación se convierte en el pretexto de una existencia desencarnada. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo mantener unido lo que es plenamente virginal y lo que es plenamente carnal?
Proceder de este modo —en términos de problema y no de misterio— es confundir la verdad como descubrimiento (aletheia), tal y como la conciben los griegos, con la verdad como revelación (apocalypsis), tal y como la entiende la Biblia. Pretendemos encerrar el torrente de agua viva en nuestras pequeñas cantimploras y en nuestras cisternas agrietadas. Queremos comprender, en lugar de aceptar que nos comprenden mejor de lo que nos comprendemos nosotros mismos. Nos empeñamos en dominar la materia, cuando esa materia es el Dominus Deus. Si la revelación nos dice que Dios es Padre, la lógica del descubrimiento nos hace creer que nuestra paternidad arroja luces sobre Dios, como si una linterna frontal fuera capaz de iluminar el sol; mientras que la lógica de la revelación quiere que sea Dios quien proyecte su luz directa sobre nuestras paternidades defectuosas y nos haga descubrir —en concreto a través de José— en qué consiste realmente ser padre.
Frente a una revelación, frente a una claridad más intensa de lo que mis ojos son capaces de soportar, ya no soy un erudito, sino un testigo. Transmito lo que se me ha concedido ver o escuchar. No soy yo quien domino: me dejo dominar. Entonces ya no se trata de reducir la unión de José y María a la medida de nuestra sexualidad, sino de reinterpretar nuestra sexualidad a la luz de esa unión incomparable, de aproximarnos a su amplitud bíblica sin caer en una reducción fisiológica.
3. Por no mantener unidos lo plenamente carnal y lo plenamente virginal, por reducir el misterio nupcial a las convenciones mundanas o puritanas, la pseudodevoción a san José se ha hecho cómplice de la «deconstrucción» posmoderna del sexo.
Por miedo a la «cerdada» se despoja al esposo del envoltorio de su carne. La relación entre el hombre y la mujer ya no se fundamenta en una misteriosa atracción: es un contrato cuyos términos bien definidos persiguen unos beneficios compartidos. Cada individuo, ya no hostigado por el deseo, se mantiene independiente a pesar de la unión y acepta ser objeto de disfrute para el otro. Esta asociación desprovista de pasión en la que cada uno conserva la propiedad de sí mismo aboca a una instrumentalización consentida y respetuosa con lo estipulado en el artículo 2, párrafo 3.
Desde esta perspectiva, José y María se nos presentan como pioneros de una start-up biotecnológica. Ella es la incubadora. Él se ocupa del mantenimiento. Jesús no es el fruto de su amor: es el producto de una colaboración con un genio inmaterial. La Holy Family es una empresa high-tech que ha optado por una estrategia de crecimiento conjunto e internacionalización…
¡ÁNGELES POR LA CARNE!
4. Un 19 de marzo, en el santuario de Bourguillon dedicado a Nuestra Señora del Monte Carmelo, guardiana de la fe, escuché al obispo auxiliar de Friburgo afirmar en su homilía: «María estaba enamorada de José. ¿Quién sería ese hombre para que la Virgen María se enamorara de él?». Un comentario de lo más simple: solo podía venir de un friburgués. En el dialecto local el friburgués es un «dzodzet», un «José». Hubo un tiempo en que ese nombre era tan frecuente en el cantón católico que a los Josés se les distinguía mejor por el apellido. La palabra «dzodzet» significaba «hombre». Y de quien se enamora la mujer es del hombre. Aquello fue para mí como una iluminación, exactamente igual que cuando se adueña de nosotros el amor, tan banal y tan excepcional. De pronto la imagen del santo se descongeló. La mirada de la Madona dejó de ser la de Medusa.
¿Qué vio ella en José para desearlo pese a su decisión de ser virgen? A José hay que suponerle una fuerza de atracción extraordinariamente poderosa: no la que encandila a una joven aficionada a los abrazos, sino la que conquista el corazón de una doncella resuelta a conservarse solo para Dios. José debía de resultar más seductor que el Don Juan que arrancó a Doña Elvira de su monasterio. Debía de ser más apuesto que el Apolo que embelesó a la Sibila. Al mismo tiempo, es de suponer que esa belleza no tenía nada de hechizadora, ni esa seducción nada de embaucadora. Delante de María cualquier amago de coqueteo habría resultado repulsivo.
Conviene recalcar ese designio de la Providencia que guarda consonancia con el origen: Varón y mujer los creó (Gn 1, 27). Quien recibe el anuncio del ángel no es una virgen célibe, sino prometida. Un hecho que dista mucho de ser anodino. Dios quiso que una mujer prometida a un hombre fuese la madre de su Hijo: María comprometida con el deseo de José. No es una cuestión de partenogénesis o de reproducción asexual. La gracia no destruye la naturaleza. Es imposible que el deseo humano no esté asumido por la fecundidad divina. El Hijo, precisamente porque es el Verbo y no puede renegar del orden de su creación, es necesariamente, como hombre, fruto del amor entre un hombre y una mujer.
5. En este sentido los evangelios recurren a todos los ingredientes de los grandes amores bíblicos. En primer lugar, los ángeles. En la Biblia, los ángeles son promotores de la carne. Cuando Abrahán envía a su siervo Eleazar a Aram con diez camellos para buscarle esposa a Isaac, sabiendo que esos diez camellos no serán suficientes, le asegura: Él enviará a su ángel delante de ti (Gn 24, 7). Durante su huida a Betel, antes de conocer a su amada Raquel, Jacob ve en un sueño —igual que José de Nazaret— a los ángeles de Dios subiendo y bajando (y no bajando y subiendo, lo que da a entender que los ángeles están íntimamente ligados a la tierra; que desde aquí se elevan como el incienso para volver a descender como el rocío —Gn 28, 12—).
Recordemos también al ángel Rafael, que guía a Tobías hasta Sara; al ángel del Señor que anuncia a la mujer de Manóaj el nacimiento de Sansón —Concebirás y darás a luz un hijo, le dice (Jc 13, 3), igual que Gabriel a María—; al Señor de los ejércitos celestiales invocado por Ana antes de unirse a Elcaná para concebir por fin a Samuel —Mi corazón exulta en el Señor, proclamará después de ser escuchada (1S 2, 1), igual que María ante Isabel—. En la vida sexual de Abrahán los mensajeros divinos hacen constantemente de carabinas. El ángel del Señor le dice a la esclava Agar: He aquí que estás encinta y darás a luz un hijo; le llamarás Ismael (Gn 16, 11). Luego el Eterno se manifiesta por medio de tres seres con forma humana entre las encinas de Mambré (aquí los ángeles se unen a los árboles: unos y otros, la savia y el sueño, se ponen de acuerdo para ayudar a Abrahán a cumplir el primer mandato: Creced, multiplicaos); y esos tres ángeles suscitan las risas de Sara cuando le dicen que se unirá a su marido y tendrá un hijo pese a su edad avanzada.
6. Donde hay ángeles no existe el angelismo: basta que aparezcan para que un hombre conozca a una mujer y su unión se vuelva fecunda. Su presencia entre María y José —bien en un sueño, bien en un anuncio— hace su relación aún más sensible y apasionada.
Evidentemente, aquí se da un paso al límite. Las mujeres del Antiguo Testamento eran estériles; la mujer del Nuevo es virgen. En su día se trataba de hacer ver que el hijo es un don de Dios, antes que un producto biológico; ahora se trata de Dios mismo hecho hijo. Lo que no deja de ser una realidad que, teniendo su origen en el Espíritu, es también auténticamente carnal.
Aún nos queda saber qué significa la carne, más allá de la fisiología. Aún nos queda reflexionar, en un caso que es excepcional, sobre una unión no fisiológica y, sin embargo, mucho más carnal.
EL HOMBRE DE DESEO
7. La carne es receptividad física. Es el espacio de una atracción más poderosa que nuestra voluntad. Antes de que se impusiera la «planificación familiar», y antes de que se redujera la mortalidad infantil, hacer un hijo era algo claramente distinto de fabricar un muñeco. Cuando fabricamos un muñeco lo concebimos en la cabeza, y no en el vientre. Hacemos planes, elaboramos un presupuesto, consultamos los indicadores del mercado para ofrecer un artículo ajustado a la demanda. Cuando hacemos un hijo, lo concebimos en el vientre, no en la cabeza. Y esa misteriosa concepción, in vivo, no in vitro, deriva del misterio del deseo que une al hombre y a la mujer. La carne es débil (Mt 26, 41). Sienten debilidad el uno por el otro. Ceden a esa debilidad en la que se despliega el poder del amor.
Si se puede decir que la unión de José y María es carnal es porque se realiza plenamente en esa receptividad física de algo que los supera. De hecho, se ven aún más superados que nosotros. Dios obra en ellos directamente, sin mediación biológica. Y ellos son más receptivos todavía que nosotros. Lo que penetra en su carne y en su promesa conyugal es el Hijo, que es el Verbo.
8. Algunos espiritualistas han defendido un supuesto «matrimonio josefino»: el de un hombre y una mujer que se casan pero no consuman el matrimonio, no se unen sexualmente. En su opinión, eso sería más espiritual, más divino que el matrimonio ordinario de quienes yacen juntos «como los animales». Nada más lejos de la realidad. María y José son la excepción que confirma la regla.
Lo que en su caso resulta más milagroso en el nuestro es lo natural. Lo que más se ajusta a ese hecho único en la historia es la fecundidad ordinaria de una mujer y de su marido. Los acontecimientos absolutos se deben analizar en toda su dimensión. No porque la primera mujer saliera del costado de Adán han de ejercitar los hombres los oblicuos para encontrar esposa. No porque María y José vivieran el misterio de un compromiso a la vez virginal y carnal hemos de imitarlos nosotros con unas nupcias voluntariamente privadas de sexo (la Iglesia nos recuerda que, en ese caso, el sacramento del matrimonio sería inválido).
María es virgen y madre, pero esa vocación, que en ella es una sola, se desdobla en el caso de las demás mujeres: unas serán madres y otras vírgenes. Lo mismo ocurre con José, cuya vocación única se realiza en el caso de los hombres bien en el celibato consagrado, bien en el matrimonio. Pero, cuando uno está casado, lo que más se aproxima a la unión de José y María es una sexualidad auténtica, y no los escabrosos toqueteos de los abusadores místicos.
Sería absurdo pensar que ellos dos no son, en palabras del Génesis (2, 24), una sola carne. No obstante, sí están envueltos en su propio nimbo de excepción —el del Hijo de Dios hecho hijo de los hombres—, mientras que nosotros estamos llamados a una aureola común: la de los hijos de los hombres hechos hijos o hijas de Dios. Y, si nuestros propios abrazos solo se consuman bajo el velo de la intimidad, si el abrazo de nuestros padres ha de permanecer oculto a nuestros ojos, sería una obscenidad querer violar la intimidad de María y José. Circulen: aquí no hay nada que ver. La puerta de su cámara nupcial permanece cerrada para siempre. Ni siquiera debemos quedarnos en el umbral.
9. Si aun así nos permitimos acercarnos un poco más al secreto de ese deseo, hemos de acudir a los últimos versículos del Apocalipsis (22, 17): El Espíritu y la Esposa dicen: «¡Ven!». Y el que oiga, que diga: «¡Ven!». Y el que tenga sed, que venga; que el hombre de deseo tome gratis el agua de la vida.
¿Cómo no aplicar estas palabras a la pareja evangélica? La esposa que está con el Espíritu es María. Y le dice a José: «¡Ven!». Y José le dice a ella: «¡Ven!». Lo que sin duda evoca el Cantar de los Cantares recitado por los judíos en la sinagoga la tarde de los viernes para dar la bienvenida al sabbat, personificado bajo los rasgos de una mujer: Paloma mía, en los huecos de las peñas, en los escondites de los riscos, muéstrame tu cara, hazme escuchar tu voz: porque tu voz es dulce, y tu cara muy bella (Ct 2, 14).
Si él dice: «Ven», no obstante, es como hombre de deseo, y no de goce. Nosotros, caballeros, conocemos muy bien en qué consiste eso: esa tensión que es más que eléctrica, esa flecha que nos traspasa y nos arrastra con ella para clavarnos en la mujer. Y sabemos también que en el acto sexual el éxtasis va seguido de la postración, que el orgasmo nos vuelve de golpe mudos y apáticos, un flácido desecho varado sin ganas de volver a hacerse a la mar. El goce es la muerte de Eros. Una buena muerte, quizá; pero una muerte, al fin y al cabo, hasta el próximo episodio. Y de episodio en episodio, de deseo mitigado en goce exacerbado, nuestra tendencia consiste en exigir cada vez más el acto sexual como si fuera una golosina, y a gozar de la mujer en lugar de unirnos a ella.
José se mantiene firme en medio del fuego del deseo. Más aún cuando para él la paternidad no tiene el coito como paso obligado. En este sentido no existe nadie más carnal ni más erotizado que él. Con ese deseo siempre intacto, el más mínimo gesto, el más mínimo frufrú de la túnica azul de María lo trastorna: Me robaste el corazón, con uno solo de tus ojos, con una sola sarta de tus collares (Ct 4, 9). El mero roce de sus labios lo vuelve loco, con esa locura de Dios más sabia que la sabiduría humana, con esa debilidad de Dios más fuerte que los hombres (1Co 1, 25). Su ejemplo nos eleva, pero también nos corrige. Nos enseña a desear antes que a gozar a cualquier precio.
Para seducir a María, para llegar al corazón de una mujer, hay que educar a ese perrillo faldero que intenta montar a todas las hembras que los vecinos sacan a pasear con correa. Hay que ser más carnal que fisiológico. Convertir al sibarita en hombre de deseo.