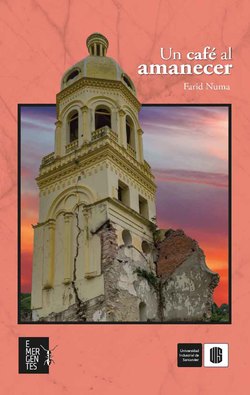Читать книгу Un café al amanecer - Farid Numa - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII
“¿Será posible que le haya ocurrido algo a Argemiro? El pueblo se está despertando, y la denuncia hay que hacerla; somos responsables de lo que aquí pueda ocurrir. Si nos siguen cogiendo ventaja, nadie va a parar a estos cabrones, y hasta serán capaces de cortar todas las cabezas que se les venga en gana”.
En estas reflexiones estaba Antonio mientras trabajaba en el panfleto.
—María Isleña, ¡levántate! Tienes que ir a buscar a Argemiro con cualquier pretexto. Dile que es de parte mía. Él sabe lo que me debe mandar, o que me avise algo. ¡Anda, mujer!, que tú puedes llegar a cualquier parte de este pueblo sin levantar sospecha, pasas como si tal por donde quieras. Él puede estar en aprietos, y yo aquí, sobándome las manos como un capellán. ¡No, qué vaina! ¡Por favor, hazlo ya!
María Isleña Mancera sabía cómo meterse a cualquier sitio y desencamar al más remiso. Su imprudencia era conocida, y su profesión era hacerle soltar la lengua al más callado. Su desparpajo para decir las cosas provocaba fuertes reacciones en la gente, que le contaban, sin percatarse, lo que ella quería. De manera perezosa, se puso las pantaletas al revés, para darse valor, tal como se lo había enseñado su madre. Su cuerpo, bronceado por el sol que recibía en su trajinar en el cafetal, lo cubrió con un vestido de algodón crudo que le resaltaba su silueta. Sus guedejas castañas, revueltas y sueltas sobre su espalda evocaban un demonio encantador, y se agitaba inquieta cuando hablaba con su sonora voz y le cantaba las verdades a la gente, llena de euforia y alegría. Se fue vistiendo lentamente renegando por el intenso frío de la mañana y por ser ella la que tenía que ir a buscar lo que no se le había perdido; pero la insistencia de Antonio no le daba lugar a otra cosa, así que, sobándole la cabeza y dándole un beso en el borde de la boca, salió cantando:
Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos un día nos viste pasar,
he venido por última vez,
he venido a contarte mi mal.
—¡Calla, mujer! —exclamó Antonio.
Pero María Isleña estaba ya en la calle.
“¿Será posible?”, pensó Antonio, con los ojos exorbitados, mientras sorbía el último trago de café. Ese era el mismo tango que tarareó el Guatín cuando salió para su rancho, hace treinta y cinco días, dos días antes de su muerte.
El Guatín, así era como todo el mundo lo conocía. Nadie sabía su verdadero nombre. Se había ido convirtiendo en un personaje legendario de la región. Era un hombre de cuerpo musculoso, tallado en el arduo trabajo del campo, coronado por su cuadrada cabeza, donde emergía una crespa mata de pelo adornada por bucles descuidados y rebeldes. En su cara sobresalía la nariz de sabueso, de anchas aletas, vigilada por profundos y escrutadores ojos azabache, que, junto con los poderosos brazos quemados por el sol, le daban la estirpe de un gladiador de la antigua Roma.
Nadie supo de dónde llegó, y se rumoraba que venía huyendo de los chulavitas que habían incendiado y arrasado con su pueblo en la cordillera adentro, donde pasaron a degüello a todos los liberales. Él fue el único sobreviviente de su familia. Algunos decían que tenía poderes sobrenaturales y que por eso la muerte no lo sorprendía; otros contaban la leyenda del cementerio, cuando apenas tenía quince años y se enfrentó él solo al mismísimo Putas. El caso era que sus dos compañeros de farra y aventuras salieron despavoridos cuando sintieron la presencia de Satanás en persona, y al otro día amanecieron con el cuerpo y la cara arañada y con el pelo arrancado a pedazos. Dicen que esa noche el Guatín, cuando se encontró con Lucifer, sin saludarlo siquiera y sin demostrarle el menor respeto, le dijo que cuál era la vaina de estar molestando todas las noches a los muertos que ningún mal le hacían a nadie y que por qué mejor no se iba a los condenados infiernos, donde sí podía joder al que le diera la gana.
—Me voy, pero te vienes conmigo.
—Así tan fácil no es la cosa; primero me debes ganar una apuesta —le replicó el Guatín, con pasmosa firmeza.
—La que tú quieras. Soy un jugador empedernido y, como Jalisco, cuando no gano arrebato.
—Muy sencillo —le dijo el Guatín—. Como a ti te gusta molestar tanto a mis amigos los muertos, te voy a demostrar que no es nada bueno estar sufriendo y chupando frío en una oscura fosa de estas, y que un desalmado, que se cree el más berraco, les venga a joder la paciencia. ¿Ves esas dos tumbas allí desocupadas? Te reto a que nos acostemos cada uno en una de ellas. El que menos aguante y se salga antes que el otro, pues ese pierde.
—Convenido —dijo el diablo, muerto de risa, y pensó: “Este me cree a mí bobo; tengo la eternidad para hacer lo que me dé la gana, pero a este pollo me lo llevo”.
—¿Estás bien acomodado y muy contento de estar en una tumba tan abrigada? —le preguntó en voz alta el Guatín, acostado en su fosa—. Yo estoy que no puedo más. La verdad es que esto es muy arrecho.
Y el diablo apenas se reía: “Pobre huevón. ¡Pruebitas a mí! De estos gallos que me los echen cuando quieran; por eso es que tengo la mejor colección de hombres duros que no me dieron un brinco”, pensaba, cuando oyó que el Guatín le decía:
—¡Me ganaste!, me mamé; yo no puedo más con ese temor tan grande que me da estar dentro de esa fosa.
—Ya te lo decía, ¡pendejo! —dijo Lucifer, y soltó una carcajada—. Pero ¡ey!, ¿qué pasa? ¿Por qué estás parado encima de la losa de mi tumba? ¡Anda, muévete!, para poder salir de aquí.
—Espera un momento que arregle este asunto —le respondió el Guatín, mientras organizaba sobre la loza una cruz con su peinilla y su puñal, y en el centro le colocaba el escapulario de Jesús Nazareno, que llevaba siempre colgado en el cuello—. Ahora sí puedes salir cuando gustes.
—¡Sí, malparido! —le dijo el diablo—. Pero ¿qué hiciste? Quita esa vaina que pusiste allí encima, si no, cuando salga, te voy a cocinar el culo.
—Pues, anda, sal de ahí; hazlo si eres tan berraquito. Ahí te voy a dejar, para que no andes jodiendo a la gente.
—Yo te puedo dar lo que quieras; pero apúrate, que me estoy asfixiando.
—Pues te vas a tener que esperar mientras me fumo este tabaquito. Yo sé que todo el mundo te tiene miedo y te rinde pleitesía, pero yo estoy muy orondo aquí afuera.
—Está bien —le dijo Lucifer—. Yo sé que tú no quieres plata ni mujeres, porque esas cosas las consigues fácilmente. Te ofrezco entonces mi protección permanente.
—Eso te lo acepto, pues no me querrás perder; pero lo que yo quiero es que me des el poder de leer el pensamiento.
—¡Ah!, eso sí no te lo puedo dar; ¿no ves que yo no tengo esa capacidad? Eso ni siquiera yo lo he logrado. Aquel no me deja; no te lo puedo conceder. ¡Apúrate!, que ya me estoy mamando de esta farsa. ¡Mueve esa maldita loza que me tiene encerrado en este hueco!
—Así que no puedes… —le respondió el Guatín—. Entonces dame el don de la ubicuidad, de estar en cualquier parte y no estar en ninguna; estar y no estar al mismo tiempo en cualquier lugar.
—Pero ¡coño!, este hombre se volvió loco. ¿Cómo te voy a dar yo eso? Tú crees que los ángeles son y no son. Eso es puro cuento. Yo soy como tú me ves y ¡sanseacabó! ¡Mira, no joda! Lo único que te puedo dar es este colmillo de buey; te lo cuelgas en el cuello, en vez de ese colgandejo de escapulario que traías puesto, y cuando quieras hacerte invisible, te lo quitas, y listo.
Contento de haberle sacado algún provecho a Satanás, el Guatín aceptó.
—Bueno, pásamelo primero por esta rendija, no sea que después te arrepientas y no te pueda alcanzar. Recuerda que a mí me llaman el Guatín porque soy más rápido que un ratón para roer lo que se me atraviesa.
A partir de esa leyenda, la gente le tomó un inmenso respeto, que más bien era un gran temor, como si fuese el mismo Lucifer. Sus enemigos no se atrevían a atacarlo de frente, y, en más de una ocasión, contaron que las balas que le disparaban por la espalda le quemaban la camisa de dril que siempre usaba, y el plomo se derretía en el cuerpo, por lo que se le formaba una costra de la cual manaban unas pocas gotas de sangre que rápidamente se estancaban. El Guatín se reía de estas historias y decía que eran visiones de los cobardes y traidores que solo en gavilla se sienten hombres. “¡Maricones!; así serán con sus mujeres”. Lo cierto es que su nombre encabezaba la lista que traían los camanduleros que llegaron con la Virgen de Fátima. Decían que era la encarnación de Satanás y lo acusaban de ser el azote de la región. Lo culpaban de cualquier muerte violenta.
El Guatín, con sus compañeros, recorría los campos visitando a los campesinos, enseñándoles a defenderse de los ataques de los pájaros que ocurrían cada noche. En una de esas jornadas le contaron que Ramón Giraldo, su mujer, sus cuatro hijos y dos hermanos gemelos más murieron quemados. Que la chusma llegó a las once de la noche, los agarró a tiros y les prendió el rancho. Ellos pidieron clemencia para los cuatro niños, de apenas cuatro, seis, ocho y nueve años, y cuando salieron al patio fueron atravesados uno por uno con las peinillas de los asaltantes. Que a su compadre Adolfo Criado lo cogieron con su mujer cuando regresaban del pueblo. A él lo torturaron con el corte de franela, le cortaron el miembro, le sacaron la lengua por el cuello; y a ella, después de violarla ante los ojos de su marido, le abrieron el vientre, donde llevaba una criatura de seis meses.
Así se iba enterando de todas las novedades de la región, y entonces su venganza no se hacía esperar. Con su olfato de sabueso detectaba fácilmente quién había dado la orden, y esa era su presa. No importaba quién lo estuviera protegiendo ni qué medidas hubiera tomado para repeler el castigo. Él sabía que el hacendado don Ruperto Castaño era el que había amenazado a su compadre Adolfo Criado. La noche que fue a buscarlo, tenía en su hacienda, entre guardaespaldas y peones armados, más de quince hombres. El Guatín les gritó desde afuera que solo lo quería a él y a los que habían participado en el asesinato de su compadre. Tuvo por respuesta, sin embargo, quince cañones de escopeta que le aturdieron hasta el alma… Un peón que logró escapar cuenta que el Guatín y sus compañeros aparecían en todas partes repartiendo bala, y que fueron acabando, uno a uno, a sus contrarios. El Guatín actuaba como un ángel exterminador.
—Es el mismísimo diablo en persona el que entró aquella noche, hasta dar muerte con un tiro de gracia a don Ruperto Castaño. ¡Virgen Santa!, ¡de la que me salvé! Escondido en el secadero de café, me hice el muerto hasta que amaneció.
El día del entierro de Adolfo Criado, el Guatín se encontró en el bar La Telaraña al sargento Lobo Blanco, que estaba fisgoneando a los asistentes al sepelio.
—¿Cuál es la vaina de estar asustando a la gente y de andar acolitando a los hijueputas pájaros? Si quiere adueñarse de las tierras de la vereda Miracampo, no moleste a los campesinos que tienen allí sus parcelas. Boletear a la gente y darles planazos a los indefensos para humillarlos es cosa de cobardes.
Esa advertencia era una declaratoria de guerra, y el sargento Lobo Blanco, ya en evidencia, no se lo iba a perdonar.
Después de aquel hecho, los pájaros y los militares iniciaron la cacería del Guatín. Una mañana que iba para su rancho, se encontró inesperadamente a dos de sus compañeros que venían en huida de una emboscada. El tercero ya estaba muerto. Comprendió que los habían dejado escapar a fin de seguirlos hasta su escondite.
—Por el camino que va al Pajuí podemos llegar a la vereda Alto Cauca; quizás allí resistamos el ataque —dijo el Guatín.
Pero las cartas estaban marcadas, y la cacería era implacable. Los tiros les pisaban los talones, y en más de una oportunidad, el Guatín debió quitarse el colmillo de buey, para contener a los perseguidores mientras sus compañeros ganaban camino. Las heridas de uno de ellos se agravaron, lo que los obligó a pertrecharse en el gran roble que marca la entrada a la vereda. Allí fueron cercados poco a poco por contingentes de hombres civiles y militares que les disparaban desde lejos, pero que mostraban un gran temor por acercarse a la presa. Así pasaron las tres primeras horas de combate.
El Guatín y sus dos compañeros, tirados en el suelo y protegidos por el roble, formaron un triángulo que les permitía protegerse mutuamente. Con el paso del tiempo fueron llegando más hombres. Ya entrada la noche, alcanzaron a distinguir el par de cañones que habían mandado a traer. De vez en cuando, sonaba un disparo que los mantenía alertas. La noche cerró el campo, y el Guatín se despojó de su colmillo, con lo que se hizo invisible. En medio de la penumbra, llenó de barro y piedras la boca de los dos cañones. Como música de fondo, se oía el canto del pájaro conocido como "ya acabó", que todo el tiempo cantaría su triste melodía desde las araucarias distantes, situadas una al norte y otra al sur de la vereda.
—¡Maldito pájaro de mal agüero!, ¿cuándo se cansará de cantar?, como si no supiéramos quiénes son los muertos —decía el sargento Lobo Blanco, mientras se atusaba el mostacho.
Pero su gente permanecía callada, con los ojos bien abiertos, como para espantar el mal presagio que les congelaba el alma.
—Tantos para solo tres hombres es para tenerles miedo —decía el sargento, mascando las palabras—. Y lo peor del miedo es sentir que se tiene miedo del enemigo, por débil que lo veamos. El peor miedo de todos es el miedo de los cobardes, de los que sienten miedo por el solo hecho de pensar que les va a dar miedo enfrentarse a la vida, así sea a la vida de los otros, porque a fin de cuentas esa también es nuestra vida.
El Guatín se paseó por el campo y pudo ver los ojos de aquellos hombres ojerosos, taimados y pusilánimes. Vio también sus muecas de angustia y preocupación, así como los camanduleros que estaban al filo de la muerte, posiblemente como él. Sintió el miedo que los obligaba a quedarse quietos, que los invitaba a estar allí, aunque no lo quisieran. El miedo que los obligaba a buscarlo insaciablemente, porque creían que matándolo a él matarían su propio miedo, que no los dejaba vivir tranquilos. El Guatín mojó la pólvora, robó todas las municiones que pudo cargar con él y regresó donde sus compañeros, quienes le rogaban que escapara.
—No ha pasado un día en mi vida que no le haya puesto la cara a la Huesuda. ¿Por qué he de huir ahora? No abandonaré a mis compañeros como un cobarde. Si la vida la tenemos apuntalada con los alfileres del destino, que juguetea con nuestra existencia, pues aquí esperaré la guadaña de la Muerte.
Al alba vieron cómo enfilaron los cañones hacia el roble, haciendo los preparativos para el ataque final, y, a la orden de ¡fuego!, saltaron por los aires los cañones, así como todos los hombres que se encontraban alrededor, cual muñecos de trapo batidos por fuegos de pirotecnia. Ese revés provocó la ira del sargento Lobo Blanco, quien, pálido y tembloroso, dio la orden de fuego cerrado contra el roble, que permanecía incólume a lo que sucedía a su alrededor. A los dos compañeros de Guatín se les notaba en los rostros el cansancio de una noche en vela y veinticuatro horas sin probar bocado. Un ardor infernal les quemaba las gargantas, y la resequedad en la boca les volvía la lengua de algodón. Era la sed de la tensión de la muerte.
Hacia el mediodía vieron cómo sus enemigos se organizaron en tres hileras, una tras otra. La primera, tendida en el suelo; la segunda, de rodilla en tierra, y la tercera y última, de pie. Todas en posición de tiro, con sus carabinas montadas. El sargento Lobo Blanco se encontraba al frente de la operación, y a una sola voz se inició el más fragoso tiroteo, una descarga tras otra. Cada hilera disparaba al tiempo, e inmediatamente recomenzaba la primera. Después de cuarenta y cinco minutos de fuego cerrado, los dos compañeros del Guatín parecían un cedazo. Su cara y sus cuerpos quedaron totalmente destrozados. Él parecía una momia embalsamada en plomo y sangre. Su ropa se le había caído por la cantidad de balas derretidas que lo habían dejado inmóvil, extenuado, atontado por el fragor del combate.