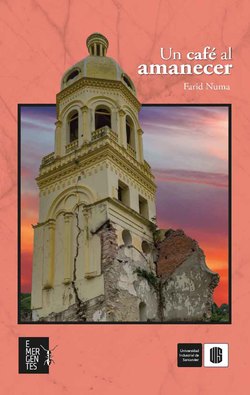Читать книгу Un café al amanecer - Farid Numa - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
La penumbra del amanecer se tapizó de estrellas que brotaban del fogón de leña que ña Paulina acababa de encender. Perpleja ante los jugueteos del fuego, la mujer contempló al mismo tiempo la escena de un cadáver que se desangraba. A pesar de que un sombrero le cubría casi por completo el rostro, la figura del muerto le resultaba familiar. Inquieta, con la incertidumbre de esta revelación y el corazón zozobrante en las tinieblas del amanecer, se asomó a la puerta de su casa y presintió que ese viernes primero de noviembre iba a ser el día más frío y triste del año.
El antiguo reloj de pared que adornaba la sala señalaba un cuarto para las seis de esa mañana gris, cuando ña Paulina salió como de costumbre, con la jarra de peltre en la mano y su viejo pañolón que le servía de bufanda, a hacer el recorrido diario hasta la venta de la leche. Antes había dejado calentando el agua en el fogón, a fin de preparar la primera olla de café, “la de las siete”, que su familia consumía a diario. Caminaba medio dormida todavía, cuando alcanzó a ver en la esquina a un hombre sentado en el alto sardinel de la casa de su compadre Nacianceno Castro. Ña Paulina creyó que el hombre estaba dormido. Su cuerpo, más que sentado, parecía recostado, sin firmeza, contra el barranco donde terminaba el andén.
El sombrero del hombre, echado sobre su rosto, no permitía identificarlo a simple vista; pero, por su vestido color café, sus medias rojas y su delgada corbata, ña Paulina supuso que era Argemiro Aguilar. Carpintero de profesión, Argemiro tenía una novia, Amanda Solano, que vivía a cuadra y media de esa esquina de la Calle Real, junto a la entrada del pueblo. La mujer recordó esto cuando lo identificó, de modo que no se le hizo ya tan extraño verlo en ese estado deplorable.
—Los hombres son como los animales: no se dan cuenta de lo que pueden perder por culpa de una mujer —dijo por fin—. ¡Ave María purísima! ¡Dios ampare a mis hijos y los cuide de todo mal y peligro! —agregó, y siguió su camino, no sin antes musitar un “yo, pecador, me confieso”.
No sospechó entonces que hacía tres horas y media Argemiro Aguilar yacía muerto, esperando que una mano caritativa se dispusiera a darle cristiana sepultura.
Sus treinta y dos años no le habían alcanzado a Argemiro para ver realizados los sueños que había tenido de niño, así como tampoco para llevar adelante los planes que se había trazado desde hacía nueve años, un lunes 19 de marzo, Día de San José. Aquel día, él había llegado al pueblo, con su madre montada en una mula vieja. Traía consigo sus herramientas de carpintero y las pocas pertenencias que ambos pudieron salvar, cuando salieron de casa huyendo, a medianoche y bajo un torrencial aguacero, del ataque de los chulavitas que habían llegado a El Carmen “a matar liberales”.
Aquella noche, los hombres que lograron escapar lo hicieron escondiéndose en el Monte Sagrado, aledaño al pueblo. Pero los que no pudieron hacerlo fueron detenidos y encerrados como reses en la plaza principal. Los ultrajaron por “cachiporros, ateos y comunistas”. Les decomisaron, además, sus documentos de identidad, para confrontarlos con la lista que traían marcada con los nombres y apellidos de cada uno de quienes, según ellos, había que desaparecer, del mismo modo que la parentela existente entre todos ellos.
Allí cayó preso Luis Aguilar, padre de Argemiro, junto con sus hijos Raúl, Arturo y José. Luis Aguilar era un próspero comerciante conocido en toda la comarca. De piel canela, ancha espalda, ademanes cortantes y ronca voz, era confundido con frecuencia con el Caudillo Liberal. El Negro Gaitán, como se lo conocía, se había casado con Rosa Carrascal, una mujer de ascendencia española con la que tendría siete hijos varones. Esa noche, se encontraba en el bar El Dorado, que funcionaba como el café-club del pueblo. Lo acompañaban los tres hijos que serían capturados con él, quienes entonces jugaban un chico de billar-pool con sus primos. Las canciones de Agustín Lara y Jorge Negrete ambientaban el lugar, que olía a una mezcla de ron, café, tabaco y cerveza.
Con ellos estaban también Justo Torres y Daniel Ropero, miembros los dos del Directorio Liberal de El Carmen, quienes comentaban, alarmados, el reciente “golpe de mano” dado por el presidente Ospina Pérez al clausurar definitivamente el Congreso, el pasado 9 de noviembre. El suceso había tenido lugar con la anuencia de la curia, la cobardía de los jefes del partido y el retiro del pusilánime candidato liberal Darío Echandía. Con esto, Echandía le abría las puertas de la presidencia al ‘Monstruo’, como sus detractores llamaban a Laureano Gómez, en las elecciones que se realizarían once días después, el 27 de noviembre de 1949.
La noche cintiló de relámpagos, como fuegos pirotécnicos que se sucedían a los truenos que alertaron los corazones y anunciaron la llegada de las lluvias. Junto con las primeras gotas, irrumpió en el pueblo un destacamento de 184 hombres, de los cuales 118 vestían uniformes de policía; y los otros 66, por su parte, ropa de civil. Llegaron en jeeps Willys y en los camiones que usaba el ejército para transportar las tropas. Venían armados con fusiles, carabinas, pistolas y revólveres de dotación, y le disparaban a todo aquel que estuviera en la calle, en la plaza, en las esquinas. Pedro y Ramiro Aguilar, hermanos de Argemiro, venían del barrio El Hoyito, donde vivían sus novias. Presurosos, caminaban para protegerse del vendaval que se avecinaba, cuando fueron alcanzados por la espalda por algunos tiros de fusil.
Mientras tanto, Argemiro y Pablo, quienes entonces estaban en casa junto con su madre, Rosa Carrascal, planeaban la celebración de la Navidad, y organizaban el recibimiento de la segunda mitad del siglo xx, que coincidiría felizmente con el onomástico de Luis Aguilar. De pronto, comenzaron a percibir la algarabía de los tiros; los golpes en las puertas; los gritos de las mujeres; el ruido de los automotores desconocidos; el llanto de los niños, y los lamentos de los ancianos. Pablo, el hijo mayor de Luis Aguilar, se enfundó el revolver en la cintura y salió dando zancadas en busca de su padre y sus hermanos, habiéndole advertido a Argemiro que, bajo ningún motivo, dejara sola a su madre. Pablo Aguilar alcanzó a llegar a la plaza y, cuando pasaba al lado del busto recién erigido del Caudillo, oyó un grito a sus espaldas:
—¡Alto!
—¡Abajo el mal gobierno! —respondió Pablo, mientras desenfundaba el revólver y se daba la vuelta.
Un tiro de pistola le atravesó entonces el pecho.
—¡Muy rojo el cabroncito! —replicó su agresor, con sorna, cuando se acercó a rematarlo.
Pablo, agonizante, con la mano izquierda en el pecho sosteniéndose el alma, con su último aliento, apretó los dientes y descerrajó un tiro en el rostro a su contrario.
Rosa Carrascal escondió a Argemiro, su hijo menor, en el gallinero que estaba ubicado al fondo del solar. Su casa colindaba con la quebrada El Tigre. El aguacero, que hacía meses los carmelitanos estaban esperando, arreciaba cada vez más. Los goterones de lluvia golpeaban los entejados, las puertas de madera y el empedrado de las calles, y hacían tremolar los árboles como si fueran a desprenderse de la tierra. La quebrada rugía, amenazando con desbordarse. Los chulavitas revolcaron la casa buscando armas y dinamita, pero solo encontraron algunos cuadernos de contabilidad del Directorio Liberal, del cual Luis Aguilar era su tesorero. Aquel día, los chulavitas decomisaron unos afiches antiguos del Caudillo en plena oratoria en la Santamaría, así como un retrato inédito del general Rafael Uribe. Antes de marcharse, la policía le advirtió a la familia, en voz alta, como para que oyera todo el barrio, que nadie podía salir de casa y que al día siguiente volverían a inspeccionar.
Cuando Rosa Carrascal se enteró de la muerte de sus hijos Pablo, Pedro y Ramiro, así como de la detención irremediable de Luis Aguilar, junto con la de otros tres de sus muchachos, sacó fuerzas de su instinto maternal y decidió salvar al único hijo que le quedaba. Con el alma rota por no poder quedarse a darles cristiana sepultura a sus hijos muertos, tomó la decisión de huir. Los dos, Rosa y Argemiro, bordearon la ribera de la quebrada. Desde joven, Argemiro conocía sus caminos secretos, sus puentes colgantes, sus atajos y vericuetos, del mismo modo que la ruta de escape, la más corta. Por esta ruta, Argemiro, junto con algunos vecinos, solía cazar conejos y perdices.
Llegaron a Marsalia cuatro meses después, cansados y maltrechos por la travesía. Todavía traían consigo el recuerdo del ruido de los disparos; los gritos de las mujeres y los niños, que los lastimaban como alfileres clavados en el cráneo, y la angustia del penoso viaje. No se los recibía bien en algunos pueblos de la comarca, por el temor de ser blanco de alguna represalia por parte de los chulavitas. En El Carmen, la matanza continuó. Los chulavitas violaron frente a sus padres a algunas mujeres jóvenes que no alcanzaron a esconderse cuando aquellos llegaron. El saqueo indiscriminado de los graneros, las bodegas y las casas continuó durante más de una semana.
Con todo, el padre Salazar oficiaba cada mañana la misa de las cinco, a la cual asistían sin falta los chulavitas, a fin de recibir la sagrada comunión. Se creía que con ello se borraban los pecados que hubiesen podido cometer, como pronunciar agravios o siquiera pensar algo que pudiese ir en contra de Dios y del actual Gobierno. No expiaban los asesinatos, pues, según se creía, estos no eran pecados. El padre, desde el púlpito, repetía siempre el mismo tipo de sentencias en contra de los liberales.
—Matar liberales no es pecado, hijos míos —solía decir, al tiempo que agitaba con su mano derecha la gastada Biblia.
Setenta fueron los asesinados, todos ellos acusados de rebelión, de “conformar un ejército para derrocar al Gobierno”. Según sus ejecutores, este pueblo era un nido de comunistas, ateos y contrabandistas que conspiraban contra Dios y la patria. Entre ellos, se contaban Luis Aguilar y sus seis hijos, así como todos aquellos hombres que se encontraban esa noche en el café El Dorado.
Argemiro Aguilar lucía un esbelto cuerpo, tallado por el oficio de carpintero. Sus rebeldes guedejas, que intentaba aplacar con aceite para el cabello, le caían sobre la frente. Sus ojos de gavilán joven penetraban a su interlocutor y le desentrañaban sus intenciones. Sus grandes manos de ebanista, ágiles y fuertes, sabían tanto acariciar con dulzura como estrujar hasta el dolor. Y el acentuado trigueño de su piel, heredado de su padre, lo hacía sentir orgulloso de sus ancestros mestizos, de suerte que imponía siempre su maciza figura frente a las arremetidas de la vida.
Como quiso borrar los recuerdos que lo atormentaban, Argemiro Aguilar se instaló en una casa ubicada cerca de la plaza, en la Calle de la Amargura. Allí montó el taller de carpintería “La escuadra y el compás”. Nueve años habían transcurrido desde entonces, y solo ahora su negocio comenzaba a ser realmente productivo, a brindar algunos frutos a cambio de tanto trajinar. A Amanda Solano, su novia desde hacía cinco años y medio, la conoció en las Fiestas del Retorno. Aquel día, viendo pasar la cabalgata, la gente se reconocía y se saludaba al reencontrarse. Amanda, de juvenil figura y redonda cabeza, coronada por unos bucles castaños que se le desgajaban sobre sus hombros, era ignorada entonces por todos aquellos que retornaban al pueblo.
Argemiro se hallaba en igual situación. Distante, la observaba. Sin embargo, se acercó y, quitándose el sombrero, la saludó:
—Señorita, será de buena suerte que muchos pasen y ninguno nos salude. Quizás el azar determina que los dos nos debemos acompañar, así sea solo por un instante.
Y allí comenzó la amistad que, gracias a la soledad de ambos y a la afinidad de sus carácteres, a los pocos meses se convirtió en romance. Comentaban las comadronas que, en contra de la voluntad de sus padres, Amanda se casaría con Argemiro en las próximas fiestas de Año Nuevo. Para Argemiro, esta era, de todas maneras, una solución por partida doble. Por un lado, su madre empezaba a envejecer, acosada por la pena que le imponían siete muertes y muchos años de encierro, de modo que él se quedaría solo en cualquier momento. Por otro lado, Argemiro había decidido quedarse de por vida en Marsalia, donde empezaba a ser reconocido y respetado. A un hombre de bien no le debía faltar una mujer cariñosa y unos hijos bien criados. Para él, este era el destino ineludible de la vida.
—¡Ay, Dios mío!, si no acaba de amanecer nos vamos a engarrotar de frío —le decía ña Paulina a misia Eva, la dueña del puesto de leche, lugar iluminado por una tenue lámpara, donde se sentía un rancio olor con oleadas de aroma agridulce.
—Sería como un castigo por tanto crimen y tanto desorden —le respondió misia Eva, con una sonrisa censuradora que le dejaba entrever sus pequeños dientes—. Recuerde que hoy es el Día de las Santas Ánimas del Purgatorio; y además es primer viernes de mes.
—Es que este mundo está muy corrompido y desecho —sentenció ña Paulina, con un leve movimiento de cabeza–. Ya no hay respeto por nadie ni por nada. Todo es pura parranda, y el vicio nos invadió.
—Eso es cierto —afirmó la vendedora de leche—. Dicen que anoche en la gallera se volvió a prender la chichonera. Dizque los de Palestina, después de que perdieron la última pelea, donde apostaron hasta los calzones, acusaron de tramposos a los mazamorreros. Y ahí fue Troya: hay tres heridos en el hospital, y esta madrugada la policía expulsó a los armapleitos para su pueblo, advirtiéndoles que no regresen por lo menos durante un año, si no quieren quedar guardados bajo una buena fianza.
—La parca ronda por las calles de Marsalia —dijo ña Paulina, como en un susurro—. Las Benditas Ánimas me lo anunciaron esta mañana en el fuego.
—¡Ay, ña Paulina! Hoy parece que fuera a llegar la noche sin que todavía hubiera terminado de amanecer. Cualquiera diría que el año se quiere acabar este fin de semana.
—Yo no sé qué está pasando —respondió ña Paulina, tapándose la boca con la bufanda—. Pero desde hace veintitrés días, cuando llegó el tal Visitador, ese de la capital que mandó el Gobierno para que investigara y presentara un informe detallado de los sucesos ocurridos con el Guatín, no ha sido posible que el pueblo concilie la paz. Todo el mundo está muerto de miedo, esperando ser llamado a interrogatorio; pero no llaman a nadie, y estoy convencida de que eso no va a suceder: no es necesario. ¡El mono sabe en qué palo trepa! Dicen que el informe ya está escrito desde hace tres semanas, cuando todavía estaba fresca la sangre que corrió aquel horrible día; pero el Visitador, con su traje negro oloroso a naftalina, se pasea por los bares y cantinas dándose ínfulas de estar escribiendo su obra maestra: “La vida, pasión y muerte de los habitantes de Marsalia: una historia no contada”.
—Si no se va pronto, le van a meter un susto, para que se acuerde de nosotros toda la vida —replicó misia Eva, recogiéndose el cabello en una redonda moña, que ajustó con un lazo untado de leche—. Si es que le queda algo de ella cuando se vaya.
—No se hagan muchas ilusiones; los hombres son como los animales: no aprenden nunca y siempre repiten la historia —las interrumpió Valeria Pineda, que las oía sentada en la mecedora de mimbre, con un vestido blanco salpicado de astromelias moradas y sus infaltables babuchas color café–. Es más, si volvieran a nacer, volverían a cometer los mismos errores.
A sus noventa y ocho años, con la piel apergaminada y sus ojos verdes opacados por los soles de un siglo, Valeria Pineda conservaba la dignidad y la lucidez que le permitieron criar a cuatro generaciones de mazamorreros, como les decían cariñosamente a los habitantes de la comarca. Desde las cinco y media de la mañana, estaba en el puesto de venta de leche, acompañando a misia Eva, su hija menor, de los doce hijos que tuvo con Nepomuceno Correa. Ella era la persona más vieja de Marsalia. Había nacido el 16 de julio de 1860, exactamente un día después de la fundación del pueblo. Fue el primer nacimiento en el villorrio, recién fundado por los quince expedicionarios que se asentaron en la ladera occidental de la cordillera central.
Según las cuentas de la partera, la niña debía de llegar diez días después; pero Valeria quiso nacer con el pueblo que estaban fundando sus padres y ser la primera bautizada en la choza que improvisaron como iglesia, ubicada en el lugar más alto y sobresaliente del terreno escogido para que fuera la plaza del naciente pueblo. El trazado se hizo a cordel y regla, como se fundaron los pueblos en la Colonia, regidos por las Ordenanzas de las Leyes de Indias. No obstante, a los veintitrés días de la fundación de Marsalia, el 7 de agosto, sus fundadores, en un acto de soberanía, celebrarían el aniversario de la fiesta nacional de Independencia del Imperio español, que se conmemoraba en todo el país desde hacía cuarenta años.
Marsalia se convirtió en un lugar estratégico en las guerras civiles libradas en la segunda mitad del siglo xix entre los gólgotas y los draconianos. El general Tomas Cipriano de Mosquera, quien ocuparía cinco veces el solio de Bolívar, pernoctó allí varias veces, para reponer sus fuerzas y reagrupar a su gente que se dispersaba fácilmente, cansada de las múltiples expediciones y enfrentamientos que se libraban en el Estado soberano del Cauca. Desde muy niña, Valeria ayudó en la construcción de las primeras casas de Marsalia, y aprendió el arte de la agricultura, inducida por su padre, defensor a ultranza de este oficio.
—Un pueblo sin alimentos es un pueblo hambriento, un pueblo desdichado, esclavo y sumiso de las cadenas del poder —solía decir el viejo, imponente.
Los cultivos de pancoger, la crianza de animales domésticos y la apertura de las fincas en las tierras que se fueron repartiendo entre los fundadores eran un arduo trabajo para los colonizadores. La explotación aurífera que motivó la Expedición de los Veinte, así como las que le siguieron, en una de las cuales venía el padre de Valeria, perdió el ímpetu en la búsqueda del precioso metal. Sus rústicos métodos, como el barequeo y el mazamorreo, estaban en franca desventaja ante la moderna tecnología que, en el lejano Oeste de los Estados Unidos, donde estalló la fiebre del oro, les permitía a los mineros extraer grandes cantidades del metal, de vetas y filones más ricos, que regularon el precio en los mercados internacionales. El padre Felipe Castaño, primer párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, animó a los derrotados mineros y los indujo a la siembra de maíz, plátano, fríjol, papa y todo tipo de hortalizas.
—Hay que sobrevivir con lo que Dios nos ha dado; por eso lo primero es darles de comer a nuestros hijos, vestirlos decentemente y educarlos, para alabar su Santo Nombre —predicaba incansablemente desde el púlpito.
Pues bien, Valeria Pineda, bamboleándose en la mecedora de mimbre y alisándose cuidadosamente el vestido, mientras observaba la neblina que penetraba lentamente en el lugar, continuaba su conversación con ña Paulina y misia Eva.
—Recuerdo cuando Marsalia todavía no era cabecera municipal. Los recaudadores de impuestos que venían de la capital siempre nos amenazaban con enviarnos la fuerza pública si no accedíamos a sus pretensiones. Nos interrogaban. Que dónde teníamos guardado el oro. Decían que éramos unos taimados y unos hipócritas, que no ayudábamos al Gobierno, que estaba en guerra para defender la patria. Se llevaban lo que ellos querían, amenazándonos, como si tuviéramos la culpa de que al Gobierno le gustara estar haciendo guerras con todo el mundo. Por aquí no conocíamos ni al Gobierno ni a los enemigos con los que se peleaba; pero sí nos enterábamos de que ellos después se reunían, dizque para hacer la paz. Entonces hacían grandes fiestas y banquetes con la plata de nosotros. Se abrazaban, se daban regalos, tomaban vino y, con el dinero que nos quitaban, compraban la chatarra que les enviaban de otros países y costosas armas. Se emborrachaban por nuestra cuenta, que lo único que hacíamos aquí en el campo era abrir monte, trabajar la tierra y cuidar los animales, para podernos alimentar. Así levantamos este pueblo.
—Doña Valeria, eso no ha cambiado —intervino ña Paulina, arqueando sus negras cejas—. ¿No ve cómo nos tratan ahora, engañándonos como si fuéramos imbéciles?
—Sí, pero los recaudadores, el Gobierno y las tropas siempre vinieron a llevarse lo que no era de ellos, y todo “por el bien de la patria”. Ya casi voy a cumplir los cien años, igual que Marsalia, y todavía no conozco a esa tal señora “Patria”, que, según ellos, debemos respetar y hasta hacernos matar por ella. Yo seré una vieja que no ha hecho sino trabajar toda la vida, pero boba no soy, como para que a estas alturas de la vida nos manden de la capital un extraño personaje para que arregle esto. ¿Cuándo ha arreglado algo el Gobierno? ¡Sanguijuelas! Eso es lo que son esos sinvergüenzas. Gracias a Dios apareció de no sé dónde el café, que fue una verdadera bendición para estas tierras. Su cultivo fácil y agradecido nos salvó de la ruina. Y por todas estas laderas se regó, como verdolaga en playa. Tan así fue, que los señoritos de la capital se interesaron en seguida por la suerte de esta región.
—Pero, mamá, ¿no decía que nunca el Gobierno había arreglado nada? —la interrumpió misia Eva, mientras vaciaba los restos de una cantina de leche.
—¡No, boba! —le contestó Valeria—. Decía que se interesaron por ver cómo se quedaban con el negocio del café. Mejor dicho, los campesinos lo seguimos cultivando, pero las ganancias las manejan ellos, y aquí no queda nada. ¿O es que ustedes han visto algún progreso, un cambio real en el pueblo desde que tienen uso de razón? Por eso digo que al tal Visitador lo mandaron por algo más gordo. Algún guardado tienen entre manos, y nosotros, como idiotas, pensando que de verdad este fanfarrón viene a apaciguar los ánimos, a frenar las masacres y asesinatos. Quién sabe qué estarán buscando, qué pretenden llevarse ahora.
—¡Ay mamá!, usted siempre tan suspicaz.
—Está bien, hija, no me crean —replicó Valeria—; pero amanecerá y veremos, dijo el ciego. —Y moviendo su plateada cabeza, siguió con el rítmico balanceo en su mecedora, observando la niebla que borraba el empedrado de la Calle Real de Marsalia.
El reloj de la iglesia dio las seis de la mañana. El frío se había enraizado y parecía que brotara de la tierra. La cosecha ya había pasado ese año, y algunos empezaban a suponer que la próxima helada no sería en el Brasil, sino en Marsalia.
—Si por mí fuera, no estaría aquí esperando entregarle cuentas a mi Dios cuando él lo disponga —se dijo a sí misma ña Paulina, de regreso a su casa—. ¡Tantas cosas por conocer! Mi padre me contaba, cuando era yo apenas una niña, que había todo un mundo por recorrer, que había lugares fantásticos donde se podían vivir las aventuras narradas en los cuentos de hadas; pero ¡cómo es la vida! Nos volvemos esclavos de ella, dizque para cumplir con el deber. Nos amarramos a una ilusión, con la esperanza de ver crecer a los hijos, para que ellos lleguen a ser algún día lo que nosotros no pudimos; pero ¡qué caray!, ya no se pudo hacer más por los hijos y por la familia. ¡Señor, será pecado pensar así! Después de tantos años, de tanta lucha, de tanta brega, ya es justo un descanso, aunque sea el que Dios quiera.
Ña Paulina caminaba, impasible, y observaba la desolada calle. Las irónicas palabras de Valeria Pineda le martillaban sus pensamientos, que se intercalaban con las imágenes y la premonición de muerte revelada en el fuego del amanecer.
—Doña Valeria tenía razón. Hoy, Día de las Ánimas Benditas del Purgatorio, será un día difícil en Marsalia. Tal vez sea el mal tiempo, o los presentimientos que me asaltaron cuando prendía la candela del fogón, pero lo cierto es que el pueblo está solo y frío. El silencio es tan grande, que se oye el paso del aire.
—Buenos días, ña Paulina; no volvió a acompañarnos a misa de cinco —le dijo Josefita Cuadros, y la despertó de su sueño.
Josefita caminaba por la acera de enfrente. Con un ligero movimiento de cabeza, enmarcada por su pañoleta, se perdió entre la niebla. Más atrás venía Toña Conde, de magras carnes, con su hermana, la ciega. Ña Paulina simuló no verlas, para evitar el desagrado de tener que saludarlas tan de mañana. Estas eran dos hermanas solteronas que vivían en la casa solariega más grande del pueblo.
Con treinta y dos habitaciones, la casa había sido construida por don Agustín Palacio, uno de los fundadores del pueblo. En la época de la bonanza, que ya nadie recordaba sino con una tristeza amarga, esta casa había servido como hotel de primera categoría para los visitantes más ilustres que venían a traer el progreso a Marsalia. Llegaban vestidos de fiesta, de acuerdo con la época. Y a la semana siguiente aparecían los mercaderes, con cargamentos de ropa de última moda. Era una ropa que parecía igual a la de los novedosos modelos originales, por los cortes, las telas y los colores; pero que no era sino vestidos de pacotilla para vender el domingo de feria, al detal y al por mayor. Los mercaderes parecían repetir de memoria el mismo discurso.
—¡Cómprese la tela más fina del mundo, elaborada por el auténtico gusano de seda del Japón; el paño más elegante y resistente, el que solo usan los lores ingleses, o los zapatos italianos de última moda, cómodos, finos y elegantes! ¡No importa que no sea su talla; las tallas ya están pasadas de moda! ¡Lo que importa ahora es el estilo, el modernismo traído de las Europas! ¡Acérquese, caballero, no le dé pena, que al hombre de hoy se lo conoce por su empaque, por su modo de vestir! ¡No le va a costar más de lo que usted gasta en un rato de placer, en una noche de farra! ¡Aquí también le tengo lo mejor, para que usted sea el primero que luzca este precioso y fino reloj suizo! ¡Y para la señora, la porcelana china, que no puede faltar en el comedor, en la sala y en la cocina! ¡Ah, y los mejores perfumes de Francia, y los únicos, los genuinos anillos, collares, prendedores y aretes de oro de California, con piedras preciosas traídas del Brasil! ¡Y estos adornos tallados en marfil del corazón de África! ¡Vea usted estas magnificas joyas, aprécielas con sus propios ojos, pero no las toque mucho, porque me las empaña!
Y a los ocho días volvían cargados con artículos para el hogar, que anunciaban con una retahíla semejante. Era la época del ruido en la que todo lo nuevo sonaba bien; tiempos de bonanza en que todo lo que brillaba deslumbraba y encantaba hasta a los más remisos. “Hasta que cayó la roya”, como solían decir en el pueblo.
Toña Conde, la ‘Condesa’, como le decían en la región, sabía cómo agradar y hacer que los visitantes se amañaran en su casa. Pero pudieron más el hambre y la tristeza en el pueblo, causados por tantas muertes inútiles, sin nombre y sin ley. La miseria terminó por ahuyentar a los últimos clientes ilustres, hasta a los mercachifles y culebreros. La Condesa cerró el hotel y se dedicó a atender a su voluminosa hermana, que se fue quedando ciega, por haber sufrido, según ella, una visión divina en el Nevado de las Nieves Perpetuas. Su alma se había purificado para la eternidad; por eso el Espíritu Santo la había privado de la visión de este mundo pecador y corrompido que no tendría arreglo sino el Día del Juicio Final.
La asistencia cotidiana a la iglesia y su mojigatería les fueron estrechando los vínculos con el padre Cándido Sánchez, quien había llegado al pueblo hacía ocho años predicando la paz y la concordia entre los hermanos en Cristo. Detrás de él, venía una gran procesión. Era el Día de la Virgen de Fátima, y la imagen la traían en el centro, cargada en una parihuela. Era la Virgen de la paz, de la esperanza, que venía cruzando bosques y montañas, cordilleras y ríos, pueblos y ciudades.
El padre Cándido Sánchez había recorrido el país entero, más de dieciocho mil kilómetros, con una comitiva tan grande, nunca vista ni siquiera en la época de la guerra civil; tan numerosa que la cantidad de alimentos que consumía a su paso era tan descomunal que dejaba en la pobreza a sus habitantes. Arrasaban los campos, y los sembrados y cultivos había que volverlos a levantar y abonarlos con tierra traída de otro lugar, pues aquella quedaba estéril de tanto que se la pisaba durante los trece días y trece noches que duraba la procesión. Eran dieciocho mil kilómetros de padrenuestros rezados a viva voz por los campos de la patria, para expurgar a los enemigos de Dios y del Gobierno, para convertir a los herejes y castigar a los impíos. Dieciocho mil camanduleros que hacían temblar la tierra a su paso con el traqueteo de sus fusiles, las pisadas sordas de nazarenos y el tableteo de su devoción.
Desde aquel día funesto para la historia de Marsalia, cuando los camanduleros, con los ojos desorbitados de devoción por el mensaje divino que ellos portaban, se tomaron la plaza del pueblo, los raizales de la comarca, indignados, no volvieron a pisar la puerta de la iglesia, ni siquiera para bautizar a sus hijos. Quizás apenas para acompañar a sus muertos. Pero cada primero de noviembre las mujeres asistían al cementerio, como un deber con sus seres queridos, cuyas tumbas empezaba a cubrir la maleza. Limpiaban los caminos; arrancaban las malas hierbas; arreglaban la cruz caída por el tiempo y la melancolía; sembraban flores nuevas, dalias, rosas y jazmines, y rezaban tres rosarios por la salvación eterna del alma y siete avemarías, para que Dios y la Virgen los tuviesen en buen lugar allá en los cielos. Así, hasta el año siguiente volvían para cumplir con el ineludible deber con los muertos.
Argemiro Aguilar se vistió de domingo la noche anterior y, como de costumbre, estuvo oyendo la retreta tocada por la banda municipal, dirigida por el maestro Rafael Contreras. Tocaban en la plaza, después de las siete y media de la noche. Interpretaron aquel día dos valses tristes, dos torbellinos, una marcha fúnebre y un pasillo. Argemiro caminaba pausadamente con Antonio por el camellón principal de la plaza. En este paseo, era común que las muchachas se arracimasen y coqueteasen con los jóvenes aún imberbes, quienes, de pie en las esquinas, les tiraban piropos y resuellos de amor, a los que ellas respondían con sonrisas ingenuas y miradas de reojo.
Argemiro acostumbraba a salir con su novia. Era tan rutinaria su presencia que ya ninguno los miraba con interés, al punto que casi nadie notó esa noche la ausencia de Amanda. Antonio Bayona, su mejor amigo, era un tipógrafo de oficio conocido en el pueblo por el taller que tenía en el patio de su casa. Lo había adecuado cubriéndolo con tejas de zinc, y en la pieza de adelante tenía una vitrina con libros, textos escolares, cuadernos y algunos implementos de escuela y oficina, cubiertos con una capa de polvo que se dejaba entrever a través del vidrio rayado y opaco por el trajín de los años.
La amistad entre Antonio y Argemiro era muy intelectual, decían algunos, con sorna. Nunca se los vio de parranda, como era usual en el pueblo. Se reunían a charlar en el bar La Estación, al calor de un café, o de unos tintos, como suelen decir los lugareños. La política y la situación económica del país eran sus temas más trillados, pero se divertían hablando de literatura, cuando los acompañaba Pedro Abelardo Salazar, maestro de la única escuela en los treinta y cinco kilómetros a la redonda. Esa misma noche, de nueve a diez, Argemiro estuvo en el bar La Telaraña, situado en la última esquina antes de llegar al cementerio. Vino solo, saludó a los presentes y en su mesa quedaron nueve botellas vacías de cerveza, después de haber oído siete veces a Gardel cantando los mismos versos:
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mí hoy emprender la retirada,
debo alejarme de mi buena muchachada.
Aquel fue el último sitio donde lo recordarían claramente, por su soledad y su tristeza. Su mirada se perdía en los meandros de la melancolía, mientras se alisaba su cabello, entre pensamientos lejanos y profundos. Al despedirse de Anisaíl Cárdenas, el corpulento cantinero de La Telaraña, le dijo:
—Los hombres queremos ver la vida más allá de donde se puede. Curioseamos y escarbamos en los rescoldos del destino fatal, como si no fuera a llegar nunca; pero él está ahí siempre, esperándonos. No se mueve de su lugar. Y nosotros lo buscamos, vamos a su encuentro, desesperados por saber cuál es, cómo es, solo para después arrepentirnos deseando que no hubiera sido así.
Después de darle un abrazo al cantinero, se despidió de sus compañeros en la puerta del bar, mientras sonaba aún la voz de Gardel:
Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno;
contra el destino nadie la talla.
Se terminaron para mí todas las farras.
Mi cuerpo enfermo no resiste más.
Anisaíl Cárdenas, a quien le había tocado ver llorar a muchos hombres en su hombro, y ayudarlos a llevar su pena, miró desoladamente a Argemiro, y pensó que algo muy grave lo estaba atormentando. El bar La Telaraña tenía un significado especial: su nombre evocaba el encanto de lo inesperado. La tela de araña, propia del sinsentido de la vida y de la muerte, del duelo y del despecho. Por su ubicación, diagonal al cementerio central, era el puerto de embarque ineludible, el sitio de partida sin retorno y de despedida desgarrada de los amigos que se van.
Cuando ña Paulina regresó a su casa, allí estaba todavía el hombre que había visto esa mañana temprano. Como un monumento a la soledad, como una estatua fiel del creador, no se había movido ni para respirar.
—¡Por Dios! ¿Qué le pasó a este hombre? A ver…; ¡si será Argemiro!
Se acercó resuelta a todo; pero la detuvo el pañuelo rojo, con la ‘A’ bordada en hilo negro, que le descubrió en el bolsillo del saco.
—Es él. Mejor lo dejo que repose un poco; ya tendrá que despertar. Pobre hombre.
Y siguió con la jarra de leche asida en una mano, mientras que con la otra se cubría, con ayuda del pañolón, la boca y la nariz de las ráfagas de aire helado que surcaban el aire. Caminaba, absorta y atemorizada con sus propias premoniciones.