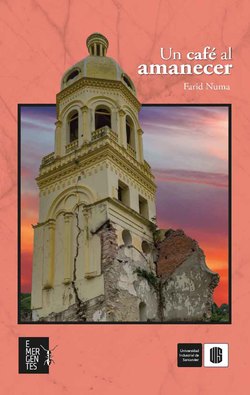Читать книгу Un café al amanecer - Farid Numa - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII
Rosa Carrascal se despertó sobresaltada.
—Argemiro, hijo, ¿qué te ocurrió, que te siento desangrado en vida? ¡Por Dios! ¿Por qué pienso esto? ¡Señor mío! Si anoche, como a las dos pasadas, sentí cuando él entró. Con sus pasos livianos, fue hasta la cocina a tomarse sus tres tazas de aguapanela tibia, y lo oí luego en el patio, al pie del sauce, despidiéndose de la noche. Ya ni sé qué es lo que me pasa; me cogió el día y estoy confundida. Pero ¡ve!, ¡qué extraño!, la taza está bocabajo y el aguapanela está fría. Se ve que ni siquiera la probó. Seguro llegó con sus tragos encima, o tuvo algún disgusto con Amanda. Eso es natural cuando se está próximo al casorio. Quiera Dios que la Virgen los ayude. Después de todo, no queda sino tener fe y esperanza en Dios. —Y siguió entretenida preparando la comida del día, con el pecho oprimido por el recuerdo lejano de su esposo y los seis hijos muertos, sin sospechar que en la alcoba de Argemiro reinaba el más opaco silencio.
La oscuridad de la noche había penetrado los rincones más insondables y se había anidado en cada lugar de la existencia del que ya no existía. Su cuerpo era ahora lo que él había sido. Pero ya no seguiría siendo él; ahora sería otro distinto. Él ya no estaba ahí; era otro diferente. Pero ese otro era él mismo, sin poder ser el que había sido antes; sin poder volver a ser como él hubiera querido, sino como la vida quería que él fuera.
—Madre, ¿por qué me piensas y no me oyes? ¿Por qué me sientes, pero me dejas? ¿Por qué me recuerdas, pero me abandonas, ahora cuando más te necesito? Ahora que estoy solo como ninguno en el mundo; ahora que todos me ven, pero nadie está conmigo; ahora que los puedo ver a todos, que los siento, pero no los oigo; ahora que me miran dubitativos, pero no se dan cuenta de que yo sé lo que están pensando, que yo siento lo que sienten. Pero ellos siguen allá, y yo aquí, sentado como una momia. Llevo tres horas muriéndome de frío, sin poderme mover, sin siquiera poder recoger las piernas para abrigarme un poquito de este frío infernal, de este viento polar. ¡Ay!, ¿qué será de mi vida si no me dan un trago de café? Ya es hora de que a cualquier mano caritativa se le ocurra, aunque sea por amor a Dios.
—¡Este muchacho! ¿Será que hoy no se va a levantar? Si anoche se trasnochó, no va a querer acompañarme al cementerio; pero hoy es el único día que no me puede faltar, ni nosotros faltarle a la memoria de su padre y la de sus seis hermanos, quienes, ansiosos, esperan nuestra visita, que desean vernos, aunque sea una vez al año. Esperan que les llevemos noticias nuevas y les contemos nuestras penas, que no los dejemos solos y olvidados, como si ya no existieran, como si no fueran nada en el mundo. Cuando el café esté listo, tendré un buen pretexto para levantarlo.
Esto era lo que pensaba Rosa Carrascal, mientras barría el corredor y ordenaba la cocina. Menuda de cuerpo, solía sumirse en lejanos recuerdos que avizoraba con sus ojos rasgados, herencia de su abuela española. Sus manos estaban ajadas por el tiempo. A su pelo entrecano lo sujetaba siempre un lazo negro. Y lucía un vestido de popelina barata y un par de sandalias de tela basta.
Encogido en su cama como un caracol, Antonio oyó la hora dada por el campanario del padre Cándido Sánchez.
—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… —contó lentamente—. ¡Imposible!, con esta oscuridad y este frío del demonio, serán las cuatro apenas.
El reloj repitió la hora. Inmóvil en la cama, Antonio oyó pensativo, estiró sus piernas y desperezó su atlético cuerpo, que le traqueaba a cada movimiento. Desordenado, el cabello castaño oscuro le cubría la frente. Con sus ágiles manos de tipógrafo avezado, se restregó el rostro. Los ojos color miel aún no se abrían, pero sintió la resequedad en su boca, con un ardor que le quemaba la boca del estómago. El aguardiente de caña y el tufo del cigarrillo Pielroja de la noche anterior lo hacían sentir en su cama como en una barca a la deriva. No tuvo más remedio que envolverse en una manta y levantarse silenciosamente para no despertar a María Isleña Mancera.
Se encaminó al escritorio del taller de tipografía, para revisar por última vez el mensaje que llevaría el panfleto acordado y redactado con Argemiro. Este panfleto debía estar impreso para repartirlo el domingo en la madrugada, por debajo de la puerta de cada una de las casas del pueblo. Dejarían un paquete en el pasamanos de la plaza de mercado, y el resto en las bancas de la iglesia, para los que llegaran a la misa de cinco. Había que despistar al alcalde, al Visitador y al sargento Lobo Blanco, que se pondrían sobre la pista de los autores.
Pueblo de Marsalia, ha llegado el momento de que todos conozcamos cuál es la cruda realidad de lo que nos está ocurriendo y cuáles son nuestros legítimos derechos como ciudadanos, así como las causas que han ocasionado los terribles sucesos que venimos soportando, ajenos a nuestra forma de vida y a lo que cualquier ser humano pueda desear para sus hermanos. Intereses soterrados que vamos a denunciar, enemigos de la gente y de su tranquilidad, los vienen propiciando con la mayor alevosía, con la única intención de sumirnos en el caos, la humillación y la miseria, de apropiarse de las riquezas naturales que hemos preservado por años, y que constituyen nuestro patrimonio y lo poco que aún nos queda. Para lograr su cometido, están arrebatando sin ningún escrúpulo vidas inocentes y mancillando la dignidad del pueblo de Marsalia. Eso es, desdichadamente, lo único que esos seres pueden propiciar.
—Argemiro insistió en poner los nombres de estos siniestros personajes —prosiguió Antonio—. Él me confirmaría los delatores del Guatín, que suministraron toda la información: los sitios y las horas en que los frecuentaba, las personas que lo acompañaban, costumbres, gustos y amistades íntimas. O sea que traicionaron a medio pueblo. ¡Carajo! A estos cabrones es necesario denunciarlos públicamente, para que no sigan haciendo daño, para cortarles las alas a estas aves de mal agüero, a estos gallinazos de muladar hediondo. Antes de las seis de la mañana, quedó en hacerme llegar la información completa. Pero ¡ya debería estar aquí! Ojalá la suerte lo haya acompañado, pues anoche su mirada firme de joven gavilán parecía perdida en la ausencia de la vida. Los gallinazos no podrán seguir jodiéndonos; y habrá que cazarlos, así sea lo último que hagamos en Marsalia.
El silencio gris del amanecer ambientaba el lugar y le permitía a Antonio una dosis de fluidez en la redacción del texto. Se le agolpaban los pensamientos, que encadenaba con la posible reacción del pueblo cuando se enterara de la cruda verdad, cuando conocieran los nombres de los que propiciaban las horribles desgracias, las traiciones, los asesinatos de gente inocente y el sufrimiento causado por la incertidumbre.
—No sé qué voy a hacer si Argemiro no consiguió la información; pero, en fin, para qué me preocupo más. —Y comenzó a armar la caja del texto y la máquina para la edición, tal como lo habían planeado.
A Antonio le zumbaba la cabeza. Para calmar la resaca, metió su cara en la alberca.
—¡Madre mía! ¡Qué hijuemadre agua tan fría!
Él sabía que había que dar el primer paso para preparar a la gente de Marsalia, de modo que rumiaba sus pensamientos, acompañados de largos tragos de café amargo, para calmar el guayabo. La tipografía estaba aromatizada con el olor del papel de arroz.
La gente que empezaba a llegar esa mañana al pueblo observaba descuidadamente a Argemiro, que, inmóvil, seguía sufriendo el tormento de ser él el que estaba ahí; mas sin realmente ser él, el que quisiera ser.
—Pero ¿qué me pasa?, ¡carajo!, que no me puedo levantar; ni siquiera moverme un poco para que esta pierna se me desentumezca. ¡Ay, Dios mío!, dame fuerzas, que me coge el día, y Antonio se va a impacientar cuando vea que no llego con los nombres de estos infelices. Si pudiera escribir cuatro letras y enviárselas para que supiera qué hacer y buscara la información donde yo la dejé, estaría más tranquilo.
Vio pasar por la acera de enfrente a Adolfo Criado, que lo miraba impávido. Como no lo saludaba, Argemiro le gritó:
—¡Adolfo, dile a Antonio que si mi vida es la que quieren, que yo la entrego!, pero que no se arrugue, que no se vaya a patrasear. ¡Por amor a Dios, que tiene que aguantar esta arremetida, que yo voy a estar a su lado!
Pero Adolfo Criado no lo oyó.
—¡Maldita sea, que alguien me ayude! —exclamó Argemiro.
Ña Paulina limpió las enigmáticas figuras que formaba el polvo acumulado de varios días en su alacena; pero sus pensamientos volvían a las imágenes de tragedia vistas en el fogón. Cubriéndose el rostro, se asomó a la puerta y pudo ver que Argemiro seguía quieto en su sitio.
—Este hombre sí la prendió bien buena anoche; no se mueve ni para acomodarse mejor. Debería poner un poco de su parte, para que pueda irse a su casa. La pobre Rosa Carrascal debe de estar ya muy preocupada por su ausencia.
Ña Paulina fue la mayor de dos hijas de un migrante italiano, Baldomero Grávino, que, recién salido del Instituto de Nápoles, fue contratado como topógrafo. Grávino tuvo que suspender los trabajos que había iniciado en la selva, una vez que la compañía de ingenieros franceses para la que trabajaba fracasó estrepitosamente. El fracaso se debió a la alta deserción de trabajadores profesionales que sufrió la compañía, dirigida por Fernando de Lesseps, constructor del Canal de Suez, quien se encargaría, a su vez, de la apertura del Canal en el Istmo de Panamá.
La inclemencia del clima, el calor húmedo del trópico, los permanentes temblores, el asedio de las plagas de zancudos, mosquitos y toda clase de bichos raros que no pudieron controlar, junto con las culebras, las fieras y animales montaraces desconocidos por los europeos, derrotaron la tecnología que agredía la selva y los expulsaba de su hábitat natural. El paludismo, la malaria, la fiebre amarilla, la gastroenteritis, la fiebre tifoidea y las infecciones fueron más fuertes que la tenacidad de aquellos colonizadores europeos que venían de conquistar el norte de África.
La compañía, después de ocho años de batallar, quebró y tuvo que retirarse. A su paso, dejó abandonados los trabajos iniciados. El inconformismo de toda la población con el Gobierno central, que no atendía sus urgentes demandas de salud, bienestar social, trabajo y atención a las necesidades primarias, que desde hacía muchos años les habían prometido solucionar “en un plazo de seis meses”, alimentaba la desconfianza de los nativos y sirvió de caldo de cultivo para el alzamiento que llevaría a la guerra civil.
El ejército norteamericano también azuzó esta guerra. Su poderosa flota se situó en frente de las costas del departamento de Panamá, a fin de esperar el resultado de la guerra, y obligó al Gobierno nacional a una rendición humillante y a tener que firmar un tratado ignominioso que aceptaba que el Istmo fuese desmembrado del territorio nacional, y se creara una nueva república. Una compañía americana continuaría los trabajos iniciados y concluiría la gran obra de ingeniería, con la condición de administrar el Canal por un lapso de noventa y nueve años.
Baldomero Grávino, en medio de la confusión, comprendió que la avalancha de sucesos imprevistos obedecía a un plan de mayor envergadura. Se unió a las fuerzas que luchaban contra los separatistas y los invasores, y fue acusado de infiltrado, de agitador profesional, de ser un anarquista napolitano enviado por el comunismo internacional para crear el caos y el desorden en América Latina. Huyó finalmente de la región, en compañía del negro Manuel Saturio Valencia, un gigante de casi dos metros de estatura, después de una gresca que se armó una noche en un bar de Puerto Colón. La gresca arrojó un saldo de siete heridos y tres muertos, todos con arma blanca, dos de ellos marineros de la armada americana.
Fue entonces cuando le pusieran precio a su cabeza. El indio Victoriano Lorenzo, que se destacaba por su gran intuición para conjurar el peligro, quien había sido casi la sombra protectora de Grávino durante la etapa del campamento y contaba con gran destreza para sobrevivir en la selva, no logró, sin embargo, huir con ellos. Acusado de pertenecer a las fuerzas liberales que enfrentaron al Gobierno conservador, Victoriano Lorenzo fue condenado en un consejo verbal de guerra y fusilado en menos de 24 horas, el 15 de mayo de 1903, en la plaza de Chiriquí, en Ciudad de Panamá.
Baldomero huyó, atravesó las selvas del Darién y se internó en el Chocó. Allí se separó del fuerte negro Saturio, para despistar a sus perseguidores. Agotado y enfermo por la larga travesía, al borde de la muerte, atacado por una fiebre rompehuesos, llegó a Purembará, asiento de la comunidad indígena chamí. Allí fue acogido hospitalariamente por el jaibaná Delfín Guatiqui, que, con yerbas y conjuros de indios, lo curó y lo puso al cuidado de su familia. Baldomero, por su parte, les enseñó a los indios a trazar atajos; les diseñó puentes colgantes, y aplicó sus conocimientos de geometría y topografía para construir tambos más estables utilizando la resistencia y la flexibilidad de la guadua amarrada con bejuco. Frecuentemente, al volcán del Cumanday le daba por eructar. Los indígenas decían que “el tambo se bambolea cuando a la Madre Tierra le da por bailar, o cuando se enoja con el indio, porque este se portó mal con ella”. Con el ingenio de los indios inventaron nuevas trampas para cazar animales, fabricaron utensilios y herramientas para el hogar, el cultivo y la caza.
La alargada estructura ósea de Baldomero recuperó las carnes perdidas. Su blanca tez adquirió un leve color cobrizo que hacía resaltar el azul de sus ojos y el abundante vello que cubría sus largos brazos, de suerte que de su piel refulgían destellos dorados que acentuaban su fino perfil italiano, para asombro y veneración de los indígenas chamí. Con renovadas fuerzas, quiso salir de Purembará, para volver a su tierra, pero se enteró de que el general Cocobolo, que participó en la guerra del Istmo, ahora era el presidente del Gobierno nacional. Como retaliación, el general Cocobolo mandó a detener a todos los sospechosos que se opusieron a la separación, así como también entregó los extranjeros rebeldes al gobierno americano. Entonces el jaibaná le dijo:
—La madre tierra también protege al hombre blanco que se porta bien. Solo hay que esperar varias lunas y que el tiempo sea propicio para ir de viaje.
Baldomero, agradecido por la generosa hospitalidad de los indígenas chamí y, sin tener ningún afán por irse, aceptó el consejo y se quedó. Participaba en las fiestas y juegos de la comunidad, a tal punto que en la Fiesta del Sol se vio en el centro de la rueda, bailando con Kirame Guatiqui, la hija menor de Delfín Guatiqui. Esta era una jovencita de tan solo quince años, cuyas redondas caderas insinuaban una pronta maternidad. Sus contorneadas y cobrizas piernas denotaban el vigor de su raza; sus ebúrneos dientes adornaban la sonrisa que se dibujaba en sus mejillas, entre las que surgía una graciosa nariz. La cabellera, amarrada en una larga trenza, saltaba por los aires, cuando corría y danzaba haciendo cabriolas que la hacían ver como una gacela.
Según la tradición indígena, ese encuentro era obra del dios Unza. El napolitano sintió que el temblor del amor le aflojó los huesos y le erizó los músculos, y se convenció de que Kirame le aplacaría el deseo. En los tres días de celebración del matrimonio, la comunidad no durmió, porque estaba dispuesto que la sangre del jaibaná se uniría con la del hermano blanco que el sol había mandado a través de la selva. Durante la fiesta, consumieron cuatrocientos cincuenta y tres racimos de plátano, doscientas veinticinco totumadas de fríjol, trescientos quince kilos de chontaduro, doscientos ochenta gajos de ají y treinta y tres tinajas de chicha de maíz.
Vinieron los músicos de chirimías de San Antonio del Chamí, de Canchibare y Chorro Seco. La música no paró. La danza se prolongó por horas y por días. La catarsis colectiva obnubiló las mentes, de forma que todos perdieron el sentido del espacio y del tiempo. Los coros cantaban una y otra vez los siguientes versos:
Eskareda baside Delfín
ebera jaibaná mukira
michia bo abu.
Mande chi kaua
ubea irabos abu.
El canto anterior, traducido al castellano, sería algo como “érase una vez un jaibaná llamado Delfín, que vivía en el sitio gete, un jaibaná muy poderoso que tenía tres hijas”.
A los nueve meses y trece días, el 16 de diciembre, nació la primogénita.
—Es un regalo de la Virgen —les dijo el misionero que insistía en casarlos por la iglesia, para que dejaran de vivir como los perros, sin Dios y sin ley.
Contra la voluntad del misionero, la pareja optó por no bautizar a su hija en el credo cristiano. No obstante, la llamaron Paulina.
—¿Y cuál es el problema, padre?, si ella será también una santa —le dijo Baldomero, refiriéndose a la hermana Paulina del Corazón Agonizante de Jesús, nacida, a su vez, un 16 de diciembre.
La niña se criaría con los otros niños de la comunidad, aprendería su lengua y sus costumbres, mientras que su padre la educaba con los cánones de la cultura occidental, y los misioneros le enseñaban los dogmas de la fe cristiana. Baldomero los aceptaba, pues ellos habían guardado silencio sobre su presencia en la comunidad chamí.
La madre de Paulina, Kirame Guatiqui, se vino a vivir a Marsalia, después de que Baldomero Grávino se fugó de las autoridades que habían dado con su paradero. Ocurrió cuando él organizó la protesta de los indígenas para oponerse a la apertura de la carretera que comunicaría la capital con el mar. A la comunidad chamí se la desplazaría de las tierras de sus ancestros, sin consideración alguna y sin respetar la Ley Indígena de 1890, que protegía ya los derechos de las comunidades aborígenes.
Los misioneros capuchinos, no afectos al Gobierno, que educaron al negro Manuel Saturio, compañero de fuga del napolitano, y que no pudieron hacer nada para evitar su fusilamiento bajo la ceiba grande del cementerio de Quibdó, aceptaron las explicaciones que Baldomero les dio sobre la muerte de los dos americanos en Puerto Colón. Según él, habían agredido al grupo de franceses, italianos y españoles en el cual él se hallaba. Los habían llamado anarquistas, filibusteros y comunistas. Confesó, sin embargo, que no intervino en la pelea, pues él no era diestro en el manejo del puñal; pero huyó como los demás por la persecución desatada.
Disfrazado de monje capuchino y amparado por el Concordato del Gobierno con la Santa Sede, obtuvo un falso pasaporte que le permitió salir en un barco para Italia. La niña Paulina, como siempre llamaron a la hija de Baldomero Grávino y Kirame Guatiqui, heredó la elegancia de su padre, la verdura de sus ojos, la aguileña nariz y la fina línea de sus labios; y de su madre indígena, la cobriza piel, el castaño de su pelo y la redondez de sus formas. Los jóvenes del pueblo se desconcertaban con su exótica figura, fruto del cruce de la sangre europea con los genes indoamericanos.
El refinado sastre del pueblo, Danuil Rincón, de delgado cuerpo, cabello ondulado y fino bigote negro, recurrió a todas las galanterías y argucias románticas posibles para conquistarla. Le ofreció ternura, amor y seguridad, en los tiempos en que incluso se pensaba que era normal que las mujeres fuesen víctimas de abusos y atropellos permanentes. Se casaron y se instalaron en una casa a la entrada de Marsalia. Allí fue a vivir también la abuela, Kirame Guatiqui, que, afligida por la pena de la muerte del jaibaná Delfín Guatiqui, su padre, así como por el desamparo del italiano, se dedicó a criar los nietos que, para su dicha, fueron seis varones y tres mujeres.
Andrés fue el quinto de esos hijos. Tal vez por haberse demorado en nacer, o también por ser el más parecido a su abuelo, Baldomero Grávino, fue el preferido de su abuela, Kirame, quien le enseñó la lengua chamí y toda la sabiduría aprendida de su padre, el jaibaná de la comunidad. Los trabalenguas y los dichos que su abuela le enseñaba hicieron de Andrés un niño vivaz, de mente rápida y lengua ágil en los juegos de palabras y en las discusiones con sus compañeros.
—Dáma ubea bóro michiabú, ambacháke embéra kachirúa ubea ojo sína, káre dóy itúa —les decía a sus amigos en lengua chamí.
Traducido, el enunciado diría algo tan simple e inofensivo como “la culebra tiene la cabeza grande, el tío tacaño tiene un ojo de marrano y la lora verde toma chicha”. En cualquier caso, sus amigos no lo podían entender, lo que le dio fama de tener el don de lenguas y de ser capaz de comunicarse con los muertos.
—¡Andrés! —llamó ña Paulina, angustiada, a su hijo de nueve años—. Ve y llévale este café con leche a ese pobre hombre, que debe de estar muerto de frío, a ver si se reanima y se levanta; no sea que se nos vaya a morir allí, y nosotros aquí, como si tal, sin poderlo socorrer. ¡Por amor a Dios, muchacho! Ponte los zapatos, que la vida no espera, se nos escapa, se nos escurre por entre los dedos sin darnos cuenta, y cuando menos lo creemos, ya no somos nosotros. ¡Ay, Virgen del Carmen! Y pensar que hoy es el Día de las Santas Ánimas del Purgatorio, y uno con esta falta de fe. En Marsalia las cosas se están poniendo muy malucas. Yo no sé, pero aquí está ocurriendo algo raro, y pareciera que algo muy feo va a suceder, porque cómo es posible que, desde el día de la muerte de ese hombre, el Guatín, todo el mundo se mira con una desconfianza a más no poder. Se les ve el odio, se siente un rencor muy grande que no se puede soportar. ¡Apúrate, muchacho!, que una obra de misericordia no se hace de mala gana. El día de mañana, ¡Dios nos ampare!, cualquiera de mis hijos necesite la misericordia de Dios.
Andrés estaba medio dormido todavía. Atravesaba la calle cuidando que el pocillo de café con leche tapado por su plato no se le fuera a derramar. Caminaba despacio, con sumo cuidado. El frío le congelaba todo su cuerpo, y el pantalón corto que le había hecho su padre Danuil, el día de su santo, le dejaba ver sus piernas lampiñas y delgadas. No sospechaba que iba a encontrarse con la vida, con un hombre que, desde el otro lado de su existencia, desde su silencio infinito, observaba el paso del tiempo, el recorrido monótono de nuestras vidas vanas y vacías. Andrés respiraba despacio. No miraba la calle, no veía su camino. Solo observaba el pocillo cubierto por el plato que llevaba en sus manos. Caminaba a tientas, cuidando de no tropezarse, de no caerse. Solo el reflejo lo acercaba lentamente al bulto recostado en el alto sardinel de la casa de don Nacianceno Castro. No pensaba en nada importante, salvo en entregarle el café con leche que su madre le mandaba al señor de corbata y medias rojas que no se había despertado todavía, quién sabe por qué cosas del destino.
Argemiro, quieto en su sitio, percibía apenas el movimiento del mundo. Sentía cada uno de los pasos de Andrés, cuya respiración ahora se aceleraba, a causa de la tensión y el intenso frío matinal. Percibió el calor y el suave aroma del humeante café con leche que, según ña Paulina, lo volvería de inmediato a la vida.
—¡Como si todo fuera tan fácil! Un trago de café y ya está, un poco de voluntad de su parte, y listo. Qué bueno sería que de verdad las cosas de la vida fueran así; pero no, ¡qué carajo!, es más fácil morirse en cualquier momento y en cualquier lado que vivir esta condenada vida, llena de suspenso y de tragedia, esta vida que a veces nos sonríe, pero que siempre termina imponiéndonos sus caprichos. La vida que tanto queremos y por la que nos hacemos matar.
En esas reflexiones estaba Argemiro cuando vio pasar al Guatín, que iba por la Calle del Torito que conduce al matadero municipal.
—¿Para dónde irá tan solo, y a estas horas, tan de mañana? Si pudiera oírme, le pediría que le cuente a Antonio en dónde le dejé la carta.
Andrés, como una estatua, parado frente a Argemiro, con los brazos avanzados sosteniendo el pocillo tapado con el plato, no pronunciaba palabra. Miraba hacia atrás, y en la puerta de su casa, ña Paulina le hacía señas de que se lo entregara; pero Andrés volvía a mirar, asombrado, al señor recostado en el andén, y entonces, desconcertado, volvía a ver a ña Paulina al otro lado de la calle. El cuerpo de Argemiro se ladeó un poco, por su propio peso, y Andrés se sobresaltó a tal punto que se le derramó un poco de café. Era el primer momento de su vida en que se enfrentaba a un hombre, a la vida y a la muerte en el mismo instante. No podía retroceder ni correr para ningún lado. Se acordó de las enseñanzas de su abuela Kirame Guatiqui, aprendidas de su bisabuelo Delfín, el jaibaná. Por primera vez se sentía él, con conciencia de ser él mismo, el que podía ser. La mirada lejana de su madre apenas si le rozaba el rostro. Estaba solo en el mundo, y no había escapatoria, no había salida; tenía que darle la cara a la vida. El juego estaba planteado, y él no podía huir.
Argemiro estaba muerto, pero, aun desde la otra vida, no se hallaba vencido.
—¡Vamos, dame el café! —le decía, desde el otro lado del mundo—. ¡Ayúdame!, que esta lucha es también la tuya. ¡Vamos, muchacho, acércate! ¿No ves que el tiempo vuela, no te das cuenta de que la vida pasa? Ayúdame a levantarme, para liberarme de esta muerte letal que me aflige.
—¡Señor!, ¡señor Argemiro!, mire, tómese el cafecito con leche que le manda mi mamá, para que se reanime. Tómeselo con calma, que yo espero el pocillo, y si le gusta, le traigo otro pocilladito. ¿Quiere?
La niebla volvía a descender. Andrés miró hacia atrás, mas ya no pudo ver a su madre parada en la puerta de la casa. Un viento denso acariciaba sus rostros. El silencio se apoderó del ambiente. Andrés empezó a oír música de violines y coros de voces infantiles que se aproximaban cada vez más. Sintió que flotaba y que, mientras tanto, Argemiro se incorporaba con lentitud y se tomaba ávidamente el café con leche.
“¡Andrés, Andrés!”, sentía que su madre lo llamaba desde la otra orilla del mundo. Se elevó mucho más y pudo ver de nuevo a la mujer canosa, de pañolón, que lo consentía cada día; pero que él no conocía en el fondo de su existencia verdadera. Pudo leer sus pensamientos y sentir sus deseos. Detrás de ella, como una sombra protectora, su abuela, Kirame Guatiqui, la india chamí que lo había criado, sonreía mostrando sus blancos y gastados dientes y su larga trenza recogida en una moña adornada con una rosa roja. Ella era su compañera y su cómplice inseparable, la que le había enseñado a enfrentar la vida y a comprender la muerte.