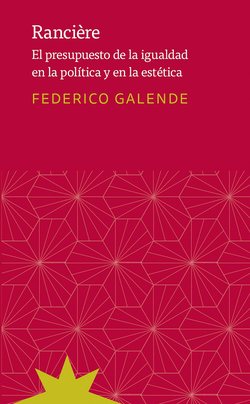Читать книгу Rancière - Federico Galende - Страница 6
PRÓLOGO
ОглавлениеEste libro, escrito hace una década atrás, no alcanzó a ser contemporáneo del “Ni una menos” y el conjunto de reivindicaciones que los movimientos feministas del mundo hicieron estallar casi al unísono sobre la tierra. Sin embargo, percibió atisbos de su configuración en el contexto específico en el que fue escrito: el de las intifadas de la primavera árabe, el del movimiento de los indignados de España, el de las marchas de las trabajadoras y los trabajadores de Londres, el de las manifestaciones de Wall Street o el de las masivas irrupciones del estudiantado en Chile. Las protestas del feminismo pusieron de relieve las inquietudes de un siglo que dio la impresión de iniciarse poniendo severamente en crisis el libreto de una historia –letrada, oficial, a la europea– que había atravesado las distintas eras de la humanidad dejando sistemáticamente de lado la potencia igualitaria de las culturas populares. Culturas que por lo demás, como señaló Josep Fontana y como lo probó Carlo Ginzburg en esa viga central de la microhistoria que fue El queso y los gusanos, merecerían llamarse “críticas”, puesto que su caracterización como “populares” fue históricamente el recurso que tuvieron las elites para situarla por debajo de la cultura letrada.
Lo que estuvo a la base de todas estas revueltas es el pueblo. Pero el pueblo no es una cosa, no es algo en sí mismo; es más bien la forma heterónoma de lo que rehúye a cualquier categoría que busque apropiarlo o definirlo. El hecho de que las mujeres no sean tampoco algo en sí mismo, una identidad definida o articulada a la manera de una totalidad, mantiene el sentido de este libro, cuyo problema fundamental fue poner en entredicho muchos de los esquemas categoriales con los que se había hecho una costumbre ya proceder en el campo de la filosofía, en el de las humanidades y en el del discurso académico en general.
La matriz de ese entredicho sigue estando en la lucha que libran los pobres contra los ricos, una lucha de la que no puede afirmarse que se limite a una mera confrontación entre clases. Por supuesto que la confrontación existe, pero como parte de una tensión casi inmemorial que tiene de un lado el poder articulado y viril del uno, y la potencia igualitaria de una multiplicidad heterogénea, del otro. Si esta confrontación toca a la filosofía, es simplemente en virtud de que lo que la multiplicidad introduce en las llanuras del pensamiento filosófico es el escándalo mismo del pensar.
Este escándalo forma parte del partido de los pobres, en el sentido de que “pobres” no son esta o aquella persona en particular (por mucho que también lo sean), sino la reunión de todas las causas humanas que luchan contra el poder del uno sin el consuelo previo de una síntesis que las articule. Sabemos que pastores, intelectuales y sacerdotes suelen precipitarse, tal como no dejaron de hacerlo en los umbrales de este siglo, a abjurar de estas luchas despojadas de una vanguardia que las dirija, de estas improvisadas irrupciones de las mujeres y los hombres del pueblo que de pronto parecen prescindir tanto del horizonte salvífico que trazan probos y expertos, como de los edictos catastrofistas que los inmoviliza. Pero lo cierto es que hay en esto una liberación, un descarte de dictámenes y recetas que lleva a pensar la política en la línea que piensan los feminismos, es decir: como la manera que tienen los cuerpos de definir autónomamente sus formas de estar juntos. No hay otra política que no sea esta, y por eso el problema del pensamiento no es en este aspecto la suspensión de la historia de la metafísica o la pregunta por el origen del Ser, sino más precisamente cómo se enhebran y distribuyen los cuerpos, los textos y las voces sobre la superficie de esta palabra en común.
En relación a esto, la obra de Jacques Rancière representa un aporte fundamental, no solo en virtud de su inclinación por pensar la teoría como una forma de experimentación que pone en común pensamientos habitualmente desencontrados –como lo hace el arte con la comunidad entre los materiales– o por su disposición a hacer pasar la filosofía por un abanico de géneros vinculados a lo sensible que van de la literatura al cine pasando por el teatro, el ensayo o la historiografía, sino también por su persistente rechazo a relacionar la política con el poder.
Rancière dedicó buena parte de sus investigaciones a una provocación que mantiene también su vigencia, y que consiste básicamente en liberar la lógica de la emancipación de la telaraña teórica en la que la ha mantenido entrampada un cierto dogma de izquierda. Esa telaraña fue custodiada a menudo por un pensamiento –él mismo viril, obsesivo– que residió en presuponer la existencia de un punto de llegada al que los oprimidos accederían a condición de que no equivocaran el rumbo, trazado por lo demás de antemano por las directrices espirituales de la revolución teórica. Su conocida posición es la de que esta idea, según la cual los oprimidos desconocen los mecanismos que los oprimen, de manera que deben seguir las directrices de los instruidos en el campo de la ciencia o de la teoría, no se diferencia tanto de aquella otra que asocia la política con la gestión de un orden en el que cada una de las cosas debe permanecer en su lugar. De ahí su insistencia por desarmar el nudo que une las formas de emancipación a los privilegios que son propios del saber de la crítica ilustrada.
Desarmar este nudo significa repensar la separación entre la potencia autónoma de los emancipados del repetido poder de una crítica consagrada a exhibir al pueblo como una materia manipulada. Como entre el régimen comisarial que cautiva que nada ni nadie se mueva del sitio que le ha sido asignado y este otro régimen de la crítica que observa en cada cosa que se mueve una especie de avance ciego hacia alguna emboscada existe más de una simbiosis, lo que a Rancière le interesa es pensar la emancipación como una forma de interrupción y reconfiguración de ese reparto desigual de las partes que el régimen policial entabla y que la crítica, de un modo consciente o inconsciente, propaga.
La expresión de esta interrupción no es un aporte de la filosofía a la política; es al revés: hay política cuando la autonomía de la emancipación altera el orden que la filosofía compone. La política es de esta manera una forma libre que desregula el reparto social establecido, pero justamente por esto es necesario que la teoría adopte ella misma un comportamiento experimental, performático. Una teoría no es interesante por el despliegue del acumulado que la conduce a una interpretación estable y privilegiada del estado de las cosas, a un diagnóstico más correcto o menos correcto que la pone a la cabeza de aquello que debe ser transferido o enseñado; su interés reside más bien en la capacidad práctica con la que cuenta a la hora de proponer relaciones que recogen en una misma asociación formas de pensar escindidas, conjunciones o correspondencias inesperadas. La teoría es una práctica performática que propone a la vida colectiva los mismos supuestos con los que experimenta.
Esto quiere decir que entre la autonomía del pensar filosófico y las formas performáticas o experimentales que al interior de este espacio demarcado se llevan a cabo, no hay ninguna contradicción. No es necesario difundir ante el pueblo la promesa eterna de que algún día el filósofo destruirá la distancia que lo separa de la vida para sumergirse por fin en ella, promesa culposa de una vanguardia pasada por el cedazo de una moral ecuménica, ni tratar de derrumbar desde dentro el edificio de la metafísica bajo la ilusión de que se cuenta para ello con la exclusividad de ser “filósofo”. Se puede ser filósofo contemplando de antemano la eventualidad de que esa destrucción sea efecto de una erosión compleja, sin vectores ni trazados previos, en la que se superponen una serie de prácticas heterogéneas.
Este poder performático del discurso teórico tiene que ver con la decisión radical de sustituir la filosofía política por un tipo de experiencia política que la filosofía hace al entrar en relación con lo múltiple. Entrar en relación con este múltiple significa desechar la definición filosófica de la política, así como también la precomprensión teórica de lo que significa emanciparse. De este doble rechazo no sería serio afirmar ni que se realiza de un plumazo ni que Rancière lo consuma en su totalidad. Hay algo relativamente ineludible en el modo que tiene toda filosofía de hacerse cargo del registro experimental de la interrupción política. Pero pese a esto es posible abrir el pensamiento a una serie de presupuestos de los que hombres y mujeres podemos tomarnos para ver qué sucede con ellos.
El más importante de estos presupuestos es el de la igualdad, que como sabemos no es para Rancière parte de un horizonte que alcanzaremos en conjunto depositando nuestra fe en la revolución o el progreso, sino un punto de partida, un axioma, una condición que nos habita y de la que podemos hacer uso para interrumpir el régimen desigual que de ese presupuesto nos separa. Lo que nos vuelve iguales unos a otros es contar con una voluntad de la que la inteligencia es su sierva. La idea de una voluntad servida por su inteligencia significa en la práctica que no hay personas más inteligentes que otras, personas que por el camino de la instrucción o por algún don natural del espíritu resultan más perspicaces que otras, pues lo que es propio en tanto que singular no es la inteligencia misma, la inteligencia como tal, sino la voluntad de cada quien por participar de la potencia común de los seres intelectuales.
Este presupuesto conduce al siguiente: cuando esta voluntad por participar de esa potencia común de los seres intelectuales se afirma, entonces hay emancipación. Esto se debe a que hombres y mujeres –a diferencia de como lo sopesan policías de gobierno o policías teóricas– no necesitan para emanciparse de que alguien les explique la manera en que son oprimidos. Lo que necesitan es simplemente reanudar la confianza en sus propias capacidades a fin de interrumpir el régimen ficticio que separa a los capaces de los supuestos incapaces. La política para Rancière se juega aquí, en esto que podríamos llamar “un comunismo de la inteligencia”.
Sobra decir lo poco que esto último tiene que ver con esa dialéctica que recorrió buena parte del siglo XX y que, a partir de Benjamin o de Brecht, exploró en las diversas formas de politizar el arte una alternativa a las supuestas manipulaciones del pueblo por parte de un esteticismo abocetado en las madrigueras abyectas del nazismo. Discutir esta dialéctica de las manipulaciones condujo experimentalmente a este pequeño libro sobre Rancière a tensionar tres relaciones que en aquel momento fueron erosionadas de un modo práctico: la relación que une la lección del orden explicador a la recepción pasiva de los no instruidos; la que une el espíritu superior de las vanguardias partidarias a los procesos de autodeterminación de los oprimidos; y la que une el virtuosismo del arte político a la concientización del espectador anestesiado por la forma burguesa o la estetización de la vida.
El motivo por el que no sería sensato seguir pensando estas tres relaciones (pertenecientes en principio cada una de ellas al campo de la ciencia, la política y la estética) por separado, escindidas unas de otras, se debe a que todas parten de un prejuicio en común: el que depara a la actividad de los capaces un poder de maleabilidad sobre la pasividad del resto, sean estos últimos alumnos aplicados, obreros explotados o espectadores entusiastas. Este libro trata de recorrer esas tres zonas dejando que cada una orbite en la otra, de un modo no muy distinto a como lo hicieron materialmente en quien alguna vez lo escribió.