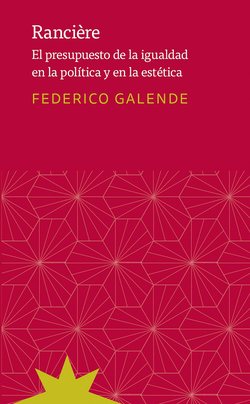Читать книгу Rancière - Federico Galende - Страница 8
II. EL BUEN FILÓSOFO IGNORANTE
ОглавлениеHa pasado poco más de una década desde que escribiera aquella diatriba contra su maestro y ya ha encontrado a otro. Este otro maestro se llama Joseph Jacotot, es anterior a Althusser y Rancière le dedica un libro: El maestro ignorante.10 En realidad el libro lo dedica a pensar el problema de la emancipación, a un segundo modo de pensar ese problema. El de Althusser (pese a ser elaborado siglo y medio más tarde) había sido el primero, el primero con el que se encontró Rancière; el segundo, en cambio, producto de la impiedad del tiempo, estaba desaparecido de la faz de la Tierra, por lo que en el salto retrospectivo de un maestro a otro es nada menos que el paradigma que anuda lección y emancipación el que ha girado.
El giro da la impresión de ser lo suficientemente abrupto como para impactar en el modo mismo que tiene Rancière de exponer sus materiales, que ya no se suceden como momentos o etapas encaminados a probar una hipótesis sino que funcionan más bien como una serie de fragmentos que, valiéndose del uso de la glosa, la reposición de la palabra de los otros y la reelaboración filosófica de un léxico cotidiano,11 merodean en torno a una experiencia. La experiencia es en realidad una aventura, una aventura intelectual que tiene lugar cuando en 1818 Jacotot, ese profesor de retórica en Dijon, artillero en el ejército de la República y luego diputado electo por el voto de sus compatriotas, se exilia en Lovaina tras el regreso de los Borbones a Francia.
La historia es relativamente conocida y no tiene mayor sentido detallarla en estas páginas. Mencionemos solamente que estamos en la segunda década del siglo XIX en Lovaina, donde este profesor empleado a medio sueldo imparte modestas lecciones a estudiantes que no hablan su lengua, el francés, siendo que no habla él la de los estudiantes: el holandés. No existe un punto de referencia lingüístico compartido, no hay una lengua en común, el profesor se ve obligado a dar con algún elemento que los una y entonces decide pasarle a los estudiantes una edición bilingüe del Telémaco para que traten de aprender el texto francés ayudándose de la traducción. Es el comienzo de la aventura intelectual.
La aventura prosigue con la solicitud de que los estudiantes escriban ahora en francés lo que piensan acerca de lo que han leído. Lo que Jacotot espera de estos estudiantes son resultados a medias, escritos sobrepoblados de erratas, textos relativamente ilegibles, lo que Jacotot espera son los resultados propios de gente que escribe en una lengua que no es la suya, una que desconocen o de la que conocen apenas unos pocos vocablos. ¿Cómo se puede esperar de toda esa gente privada de lecciones básicas sobre el francés que expresen y desarrollen sus problemas en un idioma que les es ajeno?
No, Jacotot no espera nada; su expectativa no está puesta en el resultado sino en el proceso, en la aventura como tal, en la corroboración acerca de hasta dónde es posible llegar por medio de este tipo de experimentos. Se llegó lejos, muy lejos, bastante más de lo que él esperaba. Pero lo importante no es esto sino el hecho de que se inicia allí una aventura, se abre el azar, se confía en la capacidad de los otros para arreglárselas con los problemas que necesitan resolver. Diferente a la fórmula de Jacotot, que aprende de los estudiantes a quienes enseña, probablemente a sabiendas de que toda lección adopta en el otro un destino imprevisible, tan difícil de seguir como el del pez que ha regresado al agua o el de cualquier animal que se ha reencontrado con su medio, esta que Rancière rechaza es la del cautiverio: el método del maestro se ajusta al prejuicio sobre aquel a quien va a enseñar, de modo que algunos son instruidos para enseñar también, otros para fabricar cosas y otros para dedicarse a gobernar o exclusivamente a “pensar”.
No niega en ninguna parte de su libro que Jacotot haya podido razonar también de este modo, uno propio de su época; lo que dice es que posiblemente este profesor se encontró por accidente con un experimento que interrumpió la lógica causal de la que formaba parte, esa lógica según la cual “es necesario haber adquirido una formación sólida y metódica para dar vía libre a las singularidades del genio –Post hoc, ergo propter hoc–”,12 y tuvo la virtud de asimilarla. Hay algo que resulta natural, que es lo que el curso de una época modela. Pero lo que una época modela es también una cáscara de hábitos que el asomo de una experiencia inédita quiebra como si fuera la de un huevo. El mérito de Jacotot consistió en tomar esta experiencia, y lo que con esto consiguió fue separar la hegemonía que la lógica explicadora, desde Sócrates hasta nuestros días, mantuvo siempre respecto de lo que significa una lección. Esta lógica es la del maestro que se atribuye a sí mismo los criterios con los que decidir en cada caso cuándo una explicación está definitivamente explicada y cuándo no lo está. Ellos a lo mejor no se confunden, conocen la lección que imparten; el problema es que esta lección no es la única ni tampoco necesariamente la que más conviene a quienes quieren emanciparse.
Sultán es un simpático chimpancé cuya aflicción Elizabeth Costello, personaje de J. M. Coetzee, nos refiere en La vida de los animales.13 Ahora está encerrado en la jaula de un laboratorio, su maestro científico lo ha confinado a estar allí por un tiempo, quiere someterlo a algunas pruebas. Las pruebas son todas estúpidas. Sultán tiene hambre, el suministro de alimentos, que hasta hace poco le llegaba, le llega ahora de manera esporádica o no le llega. El suministro de alimentos se ha interrumpido de forma extraña y ahora en cambio este cruza un alambre sobre la jaula, a tres metros del suelo, de donde cuelga un racimo de plátanos. En la jaula hay tres cajones de madera, el maestro científico ha dado un portazo y se ha retirado.
El maestro científico se ha retirado porque quiere que Sultán piense. Pero ¿qué es lo que debe pensar? Se supone que debe pensar dos cosas de las cuales solo una será correcta, la que el maestro sancione. Lo que Sultán piensa por ejemplo adopta de inmediato la forma de una pregunta: ¿qué he hecho?, ¿por qué me quieren matar de hambre? Piensa que a lo mejor ha dejado de agradar a su cuidador, piensa que ha sido castigado por algo que desconoce o piensa que el maestro ha descuidado él mismo esos cajones, que han quedado abandonados en la jaula. No, ninguno de estos razonamientos es el correcto. El único razonamiento correcto es el que el maestro ha trazado de antemano para Sultán: él tiene que pensar cómo alcanzar los plátanos, para lo cual debe apilar los cajones e improvisar una pequeña torre sobre la que hacer equilibrio. Es lo que hace Sultán: apila los cajones, improvisa una torre, alcanza los plátanos.
Esto lo hace porque ha quedado a merced del maestro, sometido a su lección. Entiende que el maestro ha comprendido que pudo resolver el asunto y pondrá punto final a este desafío de mal gusto. Pero el maestro no quiere poner punto final, no quiere cerrar el círculo de la explicación. Aunque Sultán ya ha dado con el razonamiento “correcto”, sigue en deuda. El maestro se lo demuestra colgando esta vez los plátanos a más altura y dejando los mismos cajones pero llenos de piedras. Sultán debe pensar, pero ¿qué es lo que debe pensar? Se supone que lo que debe pensar es que el maestro es un idiota, que ha llenado los cajones de piedra, que al parecer no le ha bastado con las molestias que ya le causó el día anterior. Pero ninguno de estos razonamientos es el correcto; lo correcto es que Sultán razone de modo tal que pueda acceder a esos plátanos, para lo cual debe vaciar pacientemente los cajones de todas esas piedras, apilarlos uno encima del otro, improvisar una torre y hacer nuevamente equilibrio sobre ella. Es lo que hace; al día siguiente la dificultad será aún mayor.
La complejidad del desafío impuesto por el orden explicador, tal como se observa en este ejemplo, conduce a Sultán a formular cada vez el pensamiento menos interesante. En lugar de pensar libremente, en lugar de dejar errar sus pensamientos por mundos de los que extraer nuevas asociaciones e imágenes (“llaves en el aire para que el pensamiento vuele”, como decía Bob Dylan), Sultán debe concentrarse en estrecharlos y dirigirlos solo a un propósito miserable: conseguir el alimento que necesita para sobrevivir. Jacotot nos enseña algo a este respecto: lo que a la lógica explicadora le interesa no es potenciar en Sultán o en cualquiera de nosotros las capacidades con las que contamos para salir de un mundo que nos aflige, lo que a esta lógica le interesa es extender una atmósfera ficticia de incapacidad que justifique su funcionamiento.
Este funcionamiento no es por suerte más tenaz que imperfecto; se traba apenas la heterogeneidad del pensamiento irrumpe en el orden del pensar, apenas comprende el hombre desde sí mismo que no es el supuesto incapaz quien requiere del explicador sino el explicador quien requiere del incapaz. Por eso hace todo por producirlo. Pero el incapaz no existe, no posee consistencia, no es algo o alguien; es apenas el apodo con que la policía explicadora ha rodeado a medias la potencia múltiple de los sin parte. Lo ha rodeado a medias porque ha borrado de delante de nuestros ojos una capacidad que está anexada a la memoria de cualquiera: el primer momento en que aprendimos algo valiéndonos de nosotros mismos, de nuestra voluntad.
Se suele decir que nadie nació sabiendo, que siempre aprendemos de alguien, pero entonces ¿quién es ese alguien? Si no se cree en dios ni se cree que la primera lección fue la del verbo divino, hay algo que alguien tuvo que aprender por sí mismo. La memoria de esto que aprendimos no es una soberbia o una arrogancia, es el irreductible de una capacidad anónima que ayuda a derrumbar el mito de un mundo dividido entre quienes nacieron enseñando y quienes tuvieron que aprender. La separación entre capaces e incapaces sobre la que todo orden se soporta parte por eliminar la interrogación de este mito constitutivo. Si todos aprendimos de alguien, ¿de quién aprendió la primera de las personas? ¿No será más fácil suponer que esa primera persona fuimos cada uno de nosotros tratando de arreglárselas con una parte de su voluntad?
Sí, es más fácil, pero quienes dividen el mundo entre capaces e incapaces prefieren que olvidemos este asunto, prefieren hacernos creer que la inteligencia está dividida en dos: una inteligencia superior, que determina cuándo una explicación ha sido suficientemente asimilada, y una inteligencia inferior, encarnada en quienes deben resignar lo que piensan por sí mismos en nombre de una razón que los extorsiona. Estos últimos pertenecen supuestamente a una edad infantil de la historia en la que se pensaba a través de asociaciones, semejanzas o correspondencias no fundadas en el campo de lo inteligible, es decir, como pensaban Kircher, Benjamin, Warburg, Darger o el mismo Baudelaire, quien alguna vez se atrevió a decir que lo único que quedaría del pensamiento humano son sus fórmulas analógicas. Los primeros, en cambio, los “inteligentes”, proceden según reglas metódicas que conducen de lo simple a lo complejo, de la parte al todo, del principio al fin. Saben razonar, creen que la razón tiene un fin en sí mismo, pero como este fin es justamente “en sí mismo”, no saben muy bien para qué “razonar”.
No es desconocido hasta qué punto autores como Frances Yates, por mencionar solo un nombre, dieron cuenta acerca del modo arbitrario en que el arte de la memoria fue siendo desplazado lentamente por este progreso razonado de los maestros del orden.14 Si el Oedipus de Kircher15 puede considerarse hoy la summa del siglo XVII,16 así como son summae del XX El libro de los pasajes de Benjamin o el Atlas Mnemosyne de Warburg, es porque al tránsito que va del jeroglífico a la interpretación platónica, del cielo constelado de las citas al sistema expositivo de la filosofía metódica o de las rimas visuales a la deducción razonada subyace una memoria fuerte, una de la que la ciencia o el progreso, en virtud de que esta memoria atesora una legibilidad del mundo a la que todos teníamos el mismo acceso, tratan de apartarnos a través de esa distancia artificial que el orden explicador despliega y la palabra del maestro reabsorbe.
Esta distancia el maestro explicador parte por hacerla valer ante quien más amenaza su orden, los niños, esos “perversos polimorfos”, pues son ellos (y lo que de ellos perdura en cada uno de nosotros) quienes se mantienen apegados a las palabras que fabrican, que fabrican o hurtan a los adultos y que luego escriben, como es previsible, tal como las oyen. Las palabras son para ellos llaves que conducen a un mundo propio y secreto y también pequeños útiles de los que se valen, como los estudiantes de Jacotot, para asemejar cosas entre sí, para descomponer determinadas escisiones y reconfigurar otras, haciéndose así parte del universo que los rodea. Edmond Jabès dice por esto que “la primera palabra escrita por un niño es una palabra de victoria, la palabra de su victoria. Él la defenderá el mayor tiempo posible, y el momento en que se le obligue a escribirla según las reglas, será para él una gran decepción. Su victoria se habrá transformado en derrota”.17
Aunque a veces no: Warburg está encerrado en la clínica de Kreuzlingen; todos sabemos que nadie ha hecho por la lectura de las imágenes algo más importante y radical que él, y sin embargo está encerrado, acaso porque su método, como el de los niños, debe cambiar, debe entender que las imágenes no son formas vivas o anímicas, debe entender que no componen un amasijo de serpientes que se comunican entre sí una memoria. Entonces dicta una de sus conferencias más famosas, “El ritual de la serpiente”, de la que luego dirá que la hizo para que los psiquiatras de Kreuzlingen lo creyeran en razón y lo dejaran en paz.18 Después de todo ¿no fue acaso Foucault quien en la Historia de la locura nos enseñó cómo la sumisión de la demencia por el sistema de la psiquiatría oficial terminó siendo defendida por esos mismos psiquiatras con una obstinación de dementes? Warburg no quiere, como tampoco los niños lo quieren, resignar los recursos con los que lee y se sumerge en el mundo, recursos que lo expresan completamente y que le sirven y ante los que el maestro explicador colocará, como ya lo hizo con Sultán, una serie infinita de obstáculos. No basta –dice el maestro al niño– con anexar o quitar vocales o consonantes según cuánto agradan a quienes las utilizan, no basta con acceder a las cosas por medio de los senderos que cada quien diseña a través de las asociaciones que va elaborando. Hay un camino más corto y otro más largo, pero siempre debemos tomar el segundo; en el primero hay bosques en los que podemos perdernos, bosques en los que habitan desconocidos, lobos que nos devoran.
El camino más largo es el emblema de la distancia que el maestro impone al niño a fin de separarlo de ese mundo gozoso y sucio, de ese planeta de la inmediatez en el que se desenvuelve. En ese planeta sin maestros aprendimos un día a usar las palabras con las que casi podíamos palpar el mundo. Debiera llamar la atención como mínimo que sean justamente esas mismas palabras de las que aprendimos mejor su sentido, de las que mejor nos apropiamos para su uso, las que no requirieron de ningún maestro que nos las explicara. Esto quiere decir, como observa Rancière, que “en el rendimiento desigual de los diversos aprendizajes intelectuales, lo que todos los niños aprenden mejor es lo que ningún maestro puede explicarles: la lengua materna”.19
No es ilógico que sea de esto que no pudo enseñarle al niño aquello de lo que el maestro trata a la vez de separarlo. El método que prodiga es el de la distancia y el recelo, el de la desafección y la sospecha: hay que aprender a tomar distancia y a sospechar de todo. Hay que sospechar del tamaño de la luna y de la piel del cuerpo que nos roza y de la autonomía del sabor de las aceitunas, hay que desconfiar de los sentidos y también de los atajos por los que estos quieren llevarnos. Esta distancia y esta sospecha el método se las ha dado prudentemente primero a sí mismo y ahora un desertor de las tropas de Maximiliano de Baviera las recomienda a toda la humanidad en un libro que escribe sentado al calor de una estufa. El desertor no ha tenido que moverse ni por un segundo de ese cuartel en el que escribe (no necesita de la inmediatez de esa experiencia de la que requería el narrador de Benjamin); es un filósofo, un filósofo que considera que una buena idea funciona en cualquier contexto.
Y una vez que esta idea se impone –se impone o actualiza, porque la filosofía no ha hecho otra cosa que difundirla desde sus inicios–, la instrucción hará que todo suceda como si ya nadie pudiese aprender nada por sí mismo ni ninguna voluntad fuera capaz de volver a servirse de aquella inteligencia con la que aprendió un día nada menos que una lengua. Lo que esto prueba para Rancière es que la lógica del orden explicador, lejos de ser el acto natural del pedagogo, comporta el mito que introduce un régimen regulado de desigualdad en el seno de la igualdad primera de las inteligencias. Paradójico sería esperar, por lo mismo, que este régimen de desigualdad sea interrumpido por quienes insisten en restituir a las masas la porción de conciencia que les ha sido secuestrada por el arte estetizado o la sociedad del espectáculo. Lo que Jacotot llama “atontamiento” reside justamente en este principio explicador que el arte comprometido quiere aportar a los espectadores.
Jacotot no ve, según Rancière, en el atontador la clásica figura del maestro resentido que utiliza a sus seguidores para imponerles ideas regresivas sobre el mundo; el atontador es un hombre educado, un hombre sensible a quien, precisamente por esto, se le ha vuelto holgada la distancia que lo separa de quienes no han recibido ninguna instrucción. Goebbels también era un hombre educado, además de ser un asesino; pero no todos los hombres educados son como Goebbels. Algunos piensan que el pueblo es susceptible de usos más dignos que aquellos que lo limitan a ser la materia de una ola en el estadio o un poco de barro en las manos del artista. Es el principio el problema: la idea de que el hombre no es capaz de organizar desde sí mismo la interrupción de la cadena que lo oprime, como si fuese su conciencia un vacío contingente que dos manipulaciones contrarias luchan por rellenar.
Lo que menos importa es que una quiera rellenarla con el gas adormecedor de las imágenes del espectáculo y la otra con las coreografías libertarias que lo conducirán a la sociedad sin clases. Ninguna de las dos se ha impuesto a lo largo de la historia y ambas, como si creyesen de mutuo acuerdo que esta conciencia que no han modificado gira al infinito sobre el vacío de su periplo, solo sobreviven en el prejuicio que las une: que el hombre no es capaz de pensar por sí mismo. Por la senda de ese prejuicio el maestro revolucionario –la vanguardia política o artística– se ha acercado demasiado a su oponente: el maestro policía que resguarda la gobernabilidad del orden. Lo que uno de esos maestros propone destruir no prescinde, a fin de que el trabajo quede bien hecho, de la construcción de esa calle de dirección única de la que el otro es guardián y devoto. La destrucción del orden quedará así soldada al infinito, como por lo demás no ha cesado de ocurrir, a la construcción eterna de ese orden con el que llevarla a cabo. En ese mundo arquitectónico ideal, como en aquel otro que el señor Speer proyectó para el mismísimo Hitler y del que Canetti dijo que probaba cómo “el placer de construir y la destrucción, en la imaginación del paranoico, están presentes y actúan uno al lado del otro de una forma aguda”,20 lo que se impone en verdad es una obsesión ilustrada que la policía de gobierno y la del partido comparten: ningún hombre es confiable con relación al camino que traza para alcanzar lo que quiere.
Esta obsesión ilustrada vigila por igual que nadie viva donde no se le ha permitido o tome, a fin de emanciparse, caminos que para acceder a la sociedad sin clases no han sido aún habilitados. Al desatinado prestigio que el método ha solido infundir a la lógica del camino más largo se suma este otro que el dogma revolucionario divulga e impone: estos caminos no son muchos sino uno. De esta división planificada del mundo se aprende, si se logra invertir en algo su funcionamiento, que los hombres no se emancipan más siguiendo como hormigas esa hoja de ruta que el revolucionario de café ha diseñado para ellos que aceptando vivir en la zona de invisibilidad que el poder les depara. La forma invariable que une el camino más largo con el único camino se llama “progreso”, una ilusión de la que los caballos del maestro policía y los del maestro revolucionario tiran con la misma firmeza.
A nadie escapa que lo que está al centro de esta ilusión que sin embargo arrasa, como se comprueba en los funestos procesos de los dos últimos siglos, con los senderos laterales que se desperdigan o con esos laberintos en los que Jacotot invitaba a perderse a sus estudiantes a fin de que potenciaran sus propias capacidades, es la razón como tal. La aporía del progreso consiste en desplegarla cuando lo que en realidad hace es todo lo contrario: frenar su movimiento, interceptar sus extensiones, podar sus experimentos. Lo suyo es dividir los caminos en dos: el de la doxa o el de la episteme, el del sentido común o el de la ciencia, el de quien se pierde en el bosque y el de quien lo atraviesa siguiendo el método. Una vez que este camino se ha bifurcado, una vez que el mundo de la inteligencia se ha partido en dos, ningún perfeccionamiento, piensa Rancière siguiendo a su segundo maestro, podrá ser algo más que un progreso hacia el atontamiento.
10 Rancière confesó en más de una ocasión haberse encontrado con la figura de Jacotot mientras realizaba sus investigaciones para escribir La noche de los proletarios