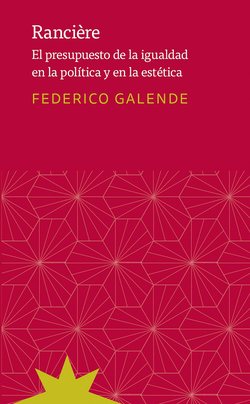Читать книгу Rancière - Federico Galende - Страница 7
I. EL FILÓSOFO ANTE EL ESPEJO
ОглавлениеCorre el año 1974, han pasado seis desde la experiencia de Mayo del 68, Jacques Rancière dedica un libro a su maestro. Su maestro es Louis Althusser. El libro que le dedica tiene en realidad al maestro, en caso de que se lo pueda seguir llamando de este modo, como blanco: se llama La lección de Althusser.1 Althusser había sido antes profesor de Rancière en la École normal supérieure y lo había reclutado como uno de sus miembros predilectos para el seminario sobre El capital. Pero llega Mayo del 68 y, según propia confesión del alumno, la lógica del maestro se derrumba. Lo que se derrumba no es el maestro como tal –aunque también un poco– sino ese juego de oposiciones tan rígidas que había establecido entre ciencia e ideología, entre dirección del partido y clase obrera, entre vanguardia y proletariado.
Después los años transcurren; pasan el Mayo de París, la Primavera de Praga y Rancière declara en un periódico lo siguiente: “En 1974 escribí un libro contra Althusser, y todo el resto de mi trabajo ha sido completamente independiente tanto del pensamiento suyo como de aquella ruptura”.2 Esto Rancière lo dice ahora. Cuatro décadas atrás era un joven militante del Partido Comunista que hallaría en los hechos del Mayo francés una suerte de refutación de los conceptos que había internalizado para abordarlos. Lo que entonces se vino abajo fue todo un modo de imaginar el mundo, que obligó así al discípulo a escribir un libro contra su maestro pero también un poco contra sí mismo, tensionando seguramente a partir de esto una relación con su propia identidad.
La idea de que en la discordia con la identidad de uno lo que hay no es necesariamente una traición o una falta de autenticidad, sino una causa de la subjetividad, la idea de que en toda subjetivación hay una cierta tensión con la identidad que se porta es probable que Rancière empezara a incubarla por ese tiempo. Mal que mal su maestro pensaba el asunto al revés: pensaba que toda subjetivación era efecto de una interpelación ideológica, pensaba que los hombres estábamos atrapados para siempre en ese sujeto con el que nos identificábamos, pensaba que la identidad de un hombre y su subjetividad eran lo mismo.
Todo esto el maestro lo pensaba porque había tenido el privilegio de detectar algo: que cuando un hombre se convierte en destinatario del poder que lo interpela, desconoce que es porque se reconoce que se convierte en destinatario. Los hombres nos identificamos con un sujeto cuya configuración es en sí misma ideológica. Y como siempre hay alguna ideología que nos interpela, la mayoría estamos atados de antemano a la desdicha de desconocernos en el acto por medio del cual buscábamos todo lo contrario. No sabemos quiénes somos, hablamos por boca de un dispositivo que nos configura, necesitamos con urgencia de alguna ciencia que nos instruya.
Lo que en realidad Althusser estaba haciendo con esto era participar no solo de un espíritu de época sino también de una vieja tesis vertida por Lacan en Marienbad, en 1936, el mismo año en el que Benjamin redacta el famoso epílogo a La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. El alcance de años no es inútil.3 Benjamin escribe casi al final de ese epílogo que “el hombre, antaño espectáculo para los dioses olímpicos, ha llegado a convertirse en espectáculo de sí mismo, haciendo que su autoalienación alcance un grado tal que le permite vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden”.4 Según Benjamin, el hombre experimenta ese goce equivocado porque el fascismo lo ha conducido a ser un número más de ese cuerpo estetizado que, componiendo un cuadro coreográfico vivo, funciona como una especie de armadura ilusoria que lo protege de su propia fragmentación, tal como puede verse en la inauguración de las Olimpiadas de Berlín de 1936, hacia donde Lacan se dirige en tren inmediatamente después de dictar su conferencia en Marienbad.
La conferencia que Lacan dicta en Marienbad antes de tomar ese tren tenía bastante que ver con la tesis de Benjamin, salvo que en lugar de aplicarla a un cuerpo colectivo la había aplicado al estadio del yo en el espejo. Si para Benjamin la masa se consuela de su cuerpo fragmentado autocontemplándose en el reflejo de esa totalidad orgánica estetizada, el yo del que acababa de hablar Lacan se reconstruye a sí mismo como unidad reflejándose en algo que paradójicamente no es él mismo: la imagen. La imagen –la del espectáculo en el que la masa se contempla como una totalidad gozosa, la del espejo en el que entre los seis y los dieciocho meses de vida el rostro del niño se recobra como una unidad autosuficiente– introduce así una especie de tercer término que supuestamente haría que el hombre se identifique con aquello que lo separa de sí. Este tercer término es en Althusser la ideología, que hace que nos reconozcamos a nosotros mismos en lo mismo en lo que nos desconocemos.
En cada uno de estos casos la subjetivación da la impresión de aparecer como efecto de una coartada –sea esta la de la estetización de la vida, la de la configuración de la existencia, la de la interpelación ideológica, etc.–, una respecto de la cual el llamado a politizar el arte o a conocer la ciencia podrían funcionar eventualmente como antídotos. El hombre verá qué hace, ya se ha probado a sí mismo su capacidad ilustrada para saltar hacia fuera de la tutela divina y ahora deberá probarse por fin algo más: deberá probarse que puede romper con esas imágenes modernas de la ideología que lo interpelan y configuran, que lo separan de su propia capacidad y lo alienan. Pero hay un problema: para romper desde sí mismo con estas imágenes resulta que no deberá seguir su propio camino, sino el camino indicado por otro. Este otro camino es el que ha trazado la lección del maestro, la misma contra la que Rancière escribe en 1974.
Rancière escribe en 1974 contra esta lección no porque tenga un problema con el maestro, sino porque considera que entre la lógica del maestro y la lógica de la ideología que este denuncia han tendido una trampa a la emancipación como tal. Esta trampa consiste en que los hombres solo serán capaces de emanciparse del poder de la ideología si antes se asumen como incapaces ante la autoridad del saber, de modo que la emancipación de uno de estos poderes tiene como contraparte la subordinación a otro. Este otro poder es el de los “capaces”, quienes han preparado ya una filosofía de la que valerse a fin de distinguir con claridad entre “verdad” e “ideología”, “dirección del partido” y “espontaneismo del movimiento”, “trabajo intelectual” y “trabajo obrero”, “liberación” y “enajenación”, etc. Para trazar este elenco de distinciones la filosofía ha asumido con toda naturalidad el lugar que ocupa y ha renunciado por consiguiente a discutir su propia posición de privilegio en el reparto de los enunciados. Esto significa lo siguiente: la “filosofía de los capaces” adolece de cierta incapacidad para interrogar las circunstancias que la elevaron al lugar que ocupa. Es el olvido de Althusser, la viga descuidada sobre la que se sostiene su enseñanza.
Este descuido Rancière no lo juzga inocente; es más bien la expresión de cómo la filosofía elude deliberadamente la discordia en relación con la posición que ocupa dentro del orden del pensamiento y, por lo mismo, dentro del orden en general. Su procedimiento no da así la impresión de diferir realmente del orden ideológico o policial contra el que llama a que nos emancipemos. Esto quiere decir que entre filosofía y policía hay más similitudes de las que estaríamos dispuestos a asumir. Un poder policial, como este ejército de conceptos que Althusser moviliza en diversas líneas y frentes, es aquello que impone por encima de todo un tipo de percepción, de manera que “cuanto puede hacerse o no hacerse está, en cierto modo, preformado de antemano por las modalidades con arreglo a las cuales lo que es puede ser visto, dicho o pensado”.5
Lo que la filosofía de Althusser discute no es aquello que divide lo visible de lo invisible, lo singular de lo anónimo, la palabra autorizada del hombre ilustrado del ruido o el gemido de las masas; si así lo hiciera, notaría que la preeminencia que le ha tocado en el reparto responde a las mismas causas que objeta o sanciona. Esta causa, que escinde por ejemplo la visibilidad de quien hace ciencia de la invisibilidad de quien trabaja, incluye a la filosofía en un reparto desigual que se esperaría que esta cuestione. Más aún si se toma en cuenta que, cuestionando este reparto, es al modo de producción al que se apunta, uno que separa la propiedad sobre el producto del trabajo de la misma manera que separa la propiedad sobre el saber.
Una filosofía crítica del modo de producción capitalista no puede pasar por alto el hecho de que de ese modo de producción es ella misma un efecto. Pero Althusser lo pasa por alto, acaso porque parte del supuesto de que el acceso a la verdad es un campo minado que las masas no deben pisar sin un guía pertinente. Las trampas que hay en este campo son siempre más o menos las mismas (fantasmagorías que anestesian el poder sensorial de los hombres, programas secretos que estetizan la vida, imágenes fetiches que empobrecen el alma, medios masivos que embrutecen o ideologías sutiles que secuestran la capacidad de gestión sobre la propia existencia), todas trampas de las que los espíritus instruidos tienen, gracias a no haber caído aparentemente en ninguna, menos experiencias que sospechas o conjeturas. Estas conjeturas marcan desde hace mucho tiempo la paradoja de una izquierda ilustrada que, tratando de exhibir ante los oprimidos cómo son manipulados, los manipula a la vez.
Paradojas como estas provienen para Rancière del prejuicio de que los desposeídos no cuentan con un acceso directo a la verdad de su práctica. La práctica la tienen, pero no la conocen y, como no la conocen, como no poseen la llave con la que abrir la bóveda donde se oculta su propia potencia, es menester que alguien les enseñe. Quien les enseña no deduce su autoridad de la experiencia que hace ni tampoco de su práctica; la deduce, por el contrario, de haberse mantenido a resguardo de ambas cosas, apartado en el círculo puro de la teoría, impermeable a la contaminación ideológica que alcanza a las muchedumbres. La ilusión de que se puede ser puro no es necesariamente un defecto personal; es parte de un largo proceso que nos ha acostumbrado a percibir como natural la posición desde la que algunos hombres se creen en condiciones de advertir al resto acerca de un embrutecimiento que a ellos no los toca. La naturalidad de esta costumbre es lo que un régimen policial custodia y lo que la lección del orden explicador reproduce.
Las objeciones que Rancière dirige a Althusser en aquel libro le son útiles para exhibir un continuum no suficientemente revisado entre régimen policial y orden explicador. Dicho de otra manera: lo que Rancière cuestiona no es el modo particular en que Althusser piensa, sino el modo en que este pensamiento se suma al procedimiento general de un régimen naturalizado de dominación. Sumándose a este régimen, el maestro participa pasivamente del proceso de singularización que el poder de los intelectuales ha conferido a un conjunto específico de operaciones. Estas operaciones reproducen el orden porque parten de tres supuestos bastante sospechosos: parten del supuesto de que la verdad existe, consideran después que esta verdad distingue con claridad a los capaces que la poseen de los incapaces que la necesitan y concluyen, por último, que de esta verdad se está más próximo por el camino de la ciencia o la teoría que por el de las prácticas colectivas con las que los hombres se autodeterminan.
Nada de esto sería posible si los intelectuales no hicieran residir su poder en una inmunidad misteriosa a los embates de la ideología, por lo que la lección del maestro funciona como una especie de encarnación material de esta excepción de la que los desposeídos del mundo están, sin embargo, privados. Se supone que el estado de excepción en el que vivimos es la regla, así como se supone que la ideología no es una falsa representación de la realidad sino la realidad misma ya configurada. Quienes han tenido la virtud de notar cosas como estas son evidentemente excepcionales a toda excepción o bien cuentan con un pensamiento que tiene el privilegio de no rozarse con realidad alguna. Hombres “fuera de lo común” hubo siempre y los habrá seguramente en el futuro, pero lo que a Rancière le interesa no es el misterio de estos virtuosos sino, más bien, el análisis de la distribución de los espacios, los tiempos y las prácticas que los han elevado a esa condición.
Sin una lectura acerca de la génesis de esta distribución no hay, propiamente hablando, política, así como tampoco hay política si en nombre de una instrucción dirigida a los más débiles se mantiene intacta la división entre la virtud de los capaces y la ceguera de quienes no lo son en absoluto. Si en el caso de Althusser el remedio es evidentemente, como Rancière lo insinúa, peor que la enfermedad, esto se debe a que la lógica de su lección posee respecto de sí misma una ceguera idéntica a la que achaca a los dominados: cree erosionar un modelo que en última instancia ampara o legitima. Su lección nos enseña, al fin y al cabo, que quienes iban a cambiar el mundo no pueden hacerlo porque han quedado entrampados en una estructura que inmoviliza sus prácticas. La ciencia puede regular el acceso de estos incapaces a la porción de verdad que les falta, pero ese faltante es ya inevitablemente una abstracción elaborada por la ciencia, y no una verdad sentida por los dominados. En los intersticios que habitan entre la verdad abstracta de esta ciencia y la realidad distorsionada de esta ideología no parecen quedar vestigios de vida, no hay rastros.6
Althusser tiene una explicación para esto: la impersonalidad de la ciencia, intocada por la distorsión ideológica que es inherente a toda práctica, le permite al pensamiento mantenerse a distancia de esa fe humanista que confía al hombre la omnipotencia de su autogénesis. Esta omnipotencia puede ser muy peligrosa. Benjamin mismo la discutió a propósito del mito genial del creador que se comporta como un segundo dios, predilecto como sabemos en la época del fascismo y las teorías del arte por el arte. El punto de confluencia entre el mito de la autogénesis y el mito de la creación genial sería el del yo soberano, el mismo desde el que Goebbels pronunció estas recordadas palabras: “nosotros, los que modelamos la política moderna alemana, nos sentimos artistas a quienes se ha confiado la gran responsabilidad de configurar a partir del material crudo de las masas la sólida estructura de un cuerpo acerado”.7
Este tipo de peligros Althusser procuró conjurarlos elaborando desde la ciencia una crítica al mito autogenético del hombre. Esta crítica la dirigió como Benjamin, pero también como casi todos los pensadores de la segunda mitad del siglo, al humanismo. La crítica del humanismo se convirtió en una necesidad filosófica por remontar y desmontar a la vez la génesis metafísica del concepto de hombre, liberándolo de la abstracción de la maquinaria categorial que lo determina. De la separación del hombre del modo de emplazamiento de su concepto o idea se espera, por decirlo rápidamente, la emancipación del espíritu viviente respecto de su configuración como mera vida o como vida desnuda. Se entiende que la destrucción del humanismo no tiene nada que ver, como a veces se piensa, con la destrucción del hombre: la destrucción del humanismo es la violencia por medio de la cual la potencia del viviente traspasa la red categorial en la que la historia de la metafísica ha encerrado la existencia.
Lo que este tipo de crítica sin embargo desconsidera es que el “hombre” opera también como una figura práctica, como un útil a mano del que los movimientos obreros pueden hacer uso con el fin de oponerse al derecho de propiedad que sobre ellos ejerce la burguesía.8 En nombre de esta destrucción del montaje metafísico de lo humano se pasan así por alto ciertos usos concretos que, situados históricamente, comportan todo un sentido para la lucha de los oprimidos. No es indiscutible que la ideología burguesa contenga ella misma una noción de “hombre” que sirve a un dispositivo de sujeción de la vida ni que el humanismo sea, incluso, una disciplina exclusivamente burguesa; lo que resulta discutible es la conveniencia de pasar por encima de los diversos usos que este concepto ha tenido en el espacio de las reconfiguraciones de la lucha política. Esta conveniencia evidentemente deja de lado lo que el propio Foucault designó como una lucha táctica al interior de la ambivalencia de los discursos.
Esta ambivalencia táctica lleva desde luego a suponer, por muy pragmático que parezca, que un mismo discurso puede operar de modos muy distintos según el contexto en el que emerge. En este sentido la crítica de Rancière a Althusser no pasa por probar, como de hecho podría hacerse, que la intensidad del humanismo no es menor en el campo de la ideología que en el de la teoría o la ciencia, sino por demostrar que la apelación a la figura del hombre puede tener en ciertas ocasiones un potencial de emancipación. La experiencia práctica de este potencial es mucho más importante que el rigor de cualquier concepto o la precisión de cualquier teoría, siempre que se entienda que este rigor no nació sino para asistir la causa de aquella potencia. Ninguna teoría es interesante en sí misma, en tanto causa de sí misma. Lo que la teoría hace es práctico toda vez que pone en relación, en estado de conjunción o de correspondencias maneras de pensar escindidas entre sí, recogiendo formas impensadas en una misma asociación y produciendo, de este modo, una multiplicidad de potencias emancipadoras inéditas. La teoría no cambia la realidad por sí misma ni puede ser considerada por esto a distancia del mundo de la práctica.
La diferencia que en este aspecto Rancière mantiene con Althusser no reside, como más de una vez se ha sugerido, en atenuar la fuerza de la filosofía materialista elaborada por el maestro. Es exactamente al revés: Rancière considera que una filosofía materialista se radicaliza cuando justamente se prescinde de toda referencia a un núcleo de verdad que la ciencia o la teoría protegen de las distorsiones de la vida práctica. Es en esta referencia estricta a una ciencia apartada de la contaminación de la ideología donde el materialismo de Althusser choca y se diluye. El correctivo que aporta Rancière consiste en apartar a la filosofía materialista del presupuesto de que existe un fundamento de las cosas o algún tipo de necesidad histórica. Este correctivo no impugna solamente la atmósfera cientificista que el materialismo de Althusser deja intacta, impugna también la superstición que va de la veneración de la ciencia a la fantasmagoría de los conceptos.
El materialismo de Althusser que Rancière radicaliza lo conducirá a alejarse de ahora en más de cualquier idea de ciencia que insista en buscar detrás de las cosas algo que se oculta. Su obra es reconocida por su tendencia a desdeñar el prejuicio de que existen mundos disimulados detrás de lo que los hombres hacen. Quienes alimentan esa sospecha trabajan más para autorizar su ciencia y ampliar la brecha que los separa de quienes supuestamente no saben que para hacer algo por estos hombres. A riesgo de ser brutal, la pregunta merece sin embargo ser formulada: ¿qué es lo que después de infinitos siglos de promesas la filosofía política o la sociología o la ciencia de los ilustrados han aportado realmente a la emancipación del hombre?
Lo que parecen haber aportado (y en nombre de esta promesa) es mucho más una relación de obediencia al orden del saber que imponen que alguna emancipación como tal, por lo que no estaría mal detectar también la cuota de ideología que a este orden del saber subyace. Para esto hay que partir de otro supuesto, uno respecto del cual podemos por ahora prescindir de tener alguna prueba: quienes saben no saben porque sí, no saben porque han descubierto la esencia que trasciende a las cosas o porque han encontrado el camino de la liberación de la humanidad como cuerpo colectivo; su saber se desprende más bien del poder que ejercen contra la potencia de quienes luchan por emanciparse. Esto no quiere decir que el saber no exista, tampoco quiere decir que coincida consigo mismo; quiere decir simplemente que es el efecto de un reparto que el orden explicador custodia y cuyo privilegio el potencial emancipador que reconfigura el espacio de los posibles amenaza o relativiza. Lo que amenaza o relativiza es lo que el saber significa para la comunidad de los hombres y el lugar que ocupa, no el hecho de que saber algo no sea importante.
Esta remoción del múltiple emancipador lo que hace es reconfigurar los nudos que unen el acceso al saber con la regulación de ese acceso por parte del orden explicador. La lección de Althusser se comporta policialmente en la medida en que funciona regulando el acceso a ese orden, se siente como en casa en su lugar y se relaja, por eso mismo, de indagar en el corazón de sus propias leyes constitutivas. No es sino esta falta de indagación la que, como sabemos, lo impulsó a defender la autonomía de la ciencia o la teoría respecto de esa suerte de dialéctica sofocante entre ideología y represión que atribuyó a los aparatos del Estado. Sin duda alguna la aspiración a esta palabra “no sometida a los mandatos del Estado –como bien escribe Charlotte Nordmann– reconstituye así otra forma de exclusión, basada esta vez en la autoridad del saber”.9
Esta autoridad del saber cae en la emboscada de conservar una cierta división del trabajo o en propagar contradictoriamente incluso, si se prefiere, la institución de la división que quiere abolir. Y lo que con esto se obtiene es un axioma bastante conocido: la autodeclarada impotencia de los intelectuales para cambiar el mundo coincide plenamente con su experticia para inmovilizarlo. Esta inmovilidad Althusser la juzgó perpetua al limitar la práctica de las clases a su lugar en las estructuras. Si se estudia mucho, si se sabe mucho o se piensa mucho, entonces se concluye que nada cambiará nunca. La transformación del mundo es una ilusión de ignorantes, los estudiantes chilenos no saben lo suficiente como para darse cuenta de que no van a poder cambiar nada, necesitan escuchar un poco más a algunos de sus profesores, que se volvieron inteligentes luciendo su pesimismo.
Lo interesante de la propuesta de Rancière estriba sin embargo en que, a pesar del equitativo prestigio que han alcanzado durante el último tiempo el ánimo atribulado y su opuesto, la manía triunfante, la emancipación no depende ni de las advertencias ni de los saberes que los espíritus despiertaconciencias transfieren a los desposeídos; estriba en la capacidad de los filósofos para discutir la autoridad de la palabra que ejercen y en la de los desposeídos para tomarse esta palabra. Lo que la emancipación así altera es la desigualdad entre quienes “no dicen aparentemente nada que merezca la pena ser escuchado” y quienes cuentan con un saber que deben aportar al pueblo.
1 Jacques Rancière, La leçon d’Althusser, París, Gallimard, 1974.
2 La declaración corresponde a una entrevista de Rancière con Amador Fernández-Savater, “La democracia es el poder de cualquiera”, El País, 1º de septiembre de 2009.
3 Raúl Antelo nos recuerda que se trata además del mismo año en que Georg Lukács publica Narrar o describir y Jan Mukarovski publica Función, norma y valor estético como hechos sociales. Ver Raúl Antelo, María con Marcel. Duchamp en los trópicos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, p. 111.
4 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, tercera redacción, libro I, vol. 2, trad. de Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Abada, 2008, p. 85.
5 Ver Amador Fernández-Savater y Jacques Rancière, “La democracia es el poder de cualquiera”, ob. cit.
6 Son sin embargo estos rastros los que Rancière analizará en otros libros suyos, como La noche de los proletarios, El filósofo y sus pobres o Viajes al país del pueblo. Volveremos sobre ello más adelante.
7 Goebbels escribió esto en una carta fechada en 1933. Son infinitas las referencias a esa carta. Nosotros tomamos en este caso la transcripción realizada por Lacoue-Labarthe. Ver Philippe Lacoue-Labarthe, La ficción de lo político, Madrid, Arena, 2002, p. 77.
8 “En mayo de 1968 –dice Rancière– contraponíamos las consignas estudiantiles, del tipo ‘cambiar la vida’, a la historia de las reivindicaciones obreras. Pero trabajando sobre el nacimiento de la emancipación proletaria me di cuenta de que para ellos lo esencial era cambiar la vida, es decir, la voluntad de construirse otro cuerpo, otra mirada, otro gusto, distintos de aquellos que les fueron impuestos” (Amador Fernández-Savater y Jacques Rancière, “La democracia es el poder de cualquiera”, ob. cit.).
9 Charlotte Nordmann, Bourdieu/Rancière. La política entre sociología y filosofía, trad. de Heber Cardoso, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010, pp. 120-121.