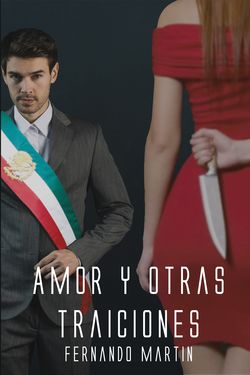Читать книгу Amor y otras traiciones - Fernando Martín - Страница 5
ОглавлениеCapítulo 1
El infortunio de los demás
Duele, muy dentro, como una úlcera en mi alma retorcida por la pena, sin tener a quien se ama, porque tu recuerdo no es errante; porque el sabor de tus labios es un fuerte elíxir o una droga que alimenta este desamor.
Era una mañana lluviosa de verano, el golpetear de la lluvia en la ventana me despertó. El cuarto se tornaba más oscuro que de costumbre y el frío de su ausencia comenzaba a apoderarse de mí. La garganta irritada, como si los gritos eufóricos en mis sueños de la noche anterior hubieran sido reales; mi cuerpo entumido que poco a poco comenzaba a estirarse; las articulaciones comenzaban a sonar a un ritmo sólo reconocido después de años de desgaste. El olor en el aire de la cera derretida acumulada de toda la noche, y sí, no era el aroma de su cuerpo, al que cada mañana solía oler.
El hecho de dormir toda la noche no garantizaba despertar de buen ánimo cuando a mi mente llegaba el recuerdo de la noche anterior, una terrible para los que idealizan al amor como el más sublime anhelo, ya que aquel clima reflejaba la lucha de egos con mi eterna mujer.
El sol no se asomó aquella mañana, ni consoló a mi pobre alma; la alarma del despertador emitió su rutinario ruido ensordecedor, pero ya era tarde, ya no concebía el sueño en ese momento; sólo me recordó que hay una agenda que cumplir, que Santiago de Chile me esperaba, que rápido tendría que estar en el aeropuerto porque si no la ciudad dejaría de estar ahí para mí, no porque se moviera de la geografía terrestre, sino porque ya no habría razón de estar ahí.
La calidez y suavidad de la navaja de afeitar; el desliz del agua tibia de la regadera; el aroma de aquella fragancia de tocador; la sobriedad en los colores de mi ropa; la dulzura del café con vainilla; la textura del pan tostado; las rutinarias noticias de humo en el noticiero y el rápido correr del reloj; asfixiantes sensaciones matutinas.
Al salir de casa abrí mi oscuro paraguas; con una gabardina y un serio semblante caminaría hacía el coche que ya esperaba junto a la acera. Ya no importaba la lluvia, pues en ese momento no había una mujer a la cual abrir la puerta, provocando que me empapara más; ya no tendría que mantener una charla con alguien en el trayecto a nuestro destino.
En camino al aeropuerto los cristales empañados no me permitían ver hacía el exterior. Ya no importaba si me perdía dentro de mí pensando en ella, ni que la borrosa silueta del Ángel de la Independencia me distrajera, pues puedo ser egoísta, pero también patriota. Amo a mi México tanto como amo ganar; me duele cuando criticamos a nuestra patria y a nuestro gobierno, cuando no somos autocríticos; me entristece escuchar al son del himno nacional cómo las personas confunden la planta del pie de un extraño enemigo con plantas vegetales. “¡En fin!”, pensé.
Al llegar a la terminal, Tláloc me deseaba la fortuna; la lluvia cesaba y la variedad de razas se apreciaba por doquier. Caminando a paso diligente, llevándome la mano al saco en busca de mi pasaporte, encontré aquella servilleta, limpia en su apariencia, suave en su textura… contenía el último verso que dediqué al amor por el que tanto sufría en ese momento:
“Tus ojos! ¡tus labios!
¡y la pureza de tu ser!
¿acaso no es de sabios
rendirme a tu parecer...”
Se dirigía a mí una mujer de lúcida sonrisa. Caminé hacía mi asiento del avión asfixiando la servilleta con mi mano, con un semblante serio, característico en mí, y un maletín de viaje ligero. Con una puntualidad cronométrica nos elevamos hacia lo alto de los cielos y del éxito. ¿Por qué limitarme con uno de los dos? Se denotaba la pureza de la ciudad en el temporal de lluvias, completamente libre de smog. ¡Cuidado! Será más fácil para Dios vernos pecar, bromeé dentro de mi cabeza. No faltó la desconsiderada pareja que viajaba con su pequeño hijo, sí, ese típico niño que grita atemorizando a los primerizos: “¡El avión se va a caer! ¡El avión se va a caer!” ante cualquier turbulencia. ¡Oh, niños malcriados!
Es imposible no perderse entre las nubes al asomarse por la ventanilla, pensar como todas las personas quieren tener éxito y llegar a lo más alto en sus vidas, tan alto como esas nubes, sin saber que en lo que realmente se parecen, es en la facilidad con que se deshacen ante la adversidad; pero, ¿qué esperar? Nunca se ha estudiado una cura para aquella pandemia que azota a los pueblos desde hace siglos: la mediocridad.
Algo que distingue a una persona de éxito de un anónimo de la historia es el evitar a todas aquellas personas desdichadas que no creen en sí mismas; que nunca se fijan objetivos. ¿De qué les sirve a las personas ser tan sociables, amables y amistosas, si la mayoría son desdichadas o peor aún, conformistas con sus vidas?
Sería un largo viaje hacia el sur del horizonte. Una excelente novela de Julio Verne y mi laptop serían mi única compañía, pues al recuerdo de ella no quería contarle como mi tercera acompañante, aunque no se separaba de mí como fiel sombra. Abrí mi laptop sólo para sufrir más al ver aquella foto con ella el día de año nuevo como fondo de pantalla. No sé si era el brillo de ésta o su sonrisa lo que encandilaba más. ¡Estoy loco!
Sólo una mueca bastó para que la pasajera juntó a mí se atreviera a preguntar si me encontraba bien. ¿Era posible que ella lograra encontrar la llave ante mi hermetismo? Lo dudé.
–Es mi esposa –respondí sin pensarlo.
“¿Qué carajo?”, pensé, ¿por qué había respondido a una extraña algo así? ¿Es que necesitaba desahogar todas estas penas con alguien?
–Es muy linda –me contestó condescendiente y educada–. En verdad hacen muy bonita pareja.
Hay momentos en los que uno sólo quiere perderse en sí mismo sin ser molestado por nada ni nadie; no en vano las personas acostumbran a ponerse audífonos para desprenderse de este mundo de desdichados como adolescentes depresivos. ¿Qué le respondo? ¿Que su nombre es Elizabeth? ¿Que ha sido mi amor desde la juventud? ¿Que la noche anterior discutimos? Esas ganas de contestar fríamente para ya no entablar ni una palabra más no se convirtió en opción, pues era claro que necesitaba platicar con alguien sobre todo eso que me aquejaba y me quitaba la tranquilidad, tan característica en mí.
–Gracias, ha sido la única mujer en mi vida –por fin le respondí, al tiempo que una sonrisa se dibujaba en su rostro, pero no denotaba lujuria que nos llevara al coqueteo, pues simplemente podría haberse escapado una palabra cursi de mi boca para su criterio.
Ella trataba de estructurar palabras que no merecían ser dirigidas a mi persona, pues me encontraba impedido con tanta distracción en mi cabeza: pensamientos de aquella tarde de otoño que la conocí, cuando la pubertad apabullaba mi cuerpo, desfigurándolo en un ser egoísta y tímido tras el vello pujante de la adolescencia, que vería la silueta de esa mujer crearse como milenios de desgaste sobre la roca, como si el mismo viento maestro rosara su cintura y su cadera por aquellos años, ¡Oh, Dios!
En aquella tarde las actividades académicas consumían nuestro tiempo, y ese día compartimos trabajos sin saber que quedaría marcado por muchos años; su personalidad e inteligencia se convertirían en una yerra en mí corazón, porque mi tiempo era suyo al pensar cada momento en ella; en el desliz de su cabello; en sus ojos cobrizos y majestuosos; la suavidad de sus manos al ordenar mi cabello rebelde. Esa tarde el amor crearía en mí la sensación de estimular los cinco sentidos. ¡Así es! Sabía que era amor. A partir de ese día el viento en mi piel me recordaría sus caricias juguetonas; la rojiza maleza de otoño encubría el color de mi rostro al verla; el aroma de la brisa que las tardías lluvias denotaba la humedad en su ropa.
–¿Está bien? –insistió aquella pasajera.
–¿Alguna vez el desamor se ha apoderado de usted? –respondí mientras guardaba la servilleta entre mis ropas.
–¿Desamor? ¿Esa cosa que inventan aquellos que están invadidos de miedo a amar?
–Al parecer no –dije en voz baja a mí mismo cuando mi ironía no era más rigorosa que la suya, ya que aún conservaba la dignidad; haya fallado o no, los demás esperan verte derrumbado, entretejiendo una ríspida soga al cuello, pero ¿acaso les permitiré hacerme sentir mal?
–¿Y así va tan feliz por la vida intentando iniciar conversaciones reprensivas sobre el estado de ánimo del prójimo, predicando felicidad y amor como si fuera la finalidad de todo? –agregué irritado.
“Ahora entiendo porque lo abandonó.” No lo dijo, pero se transmitía palabra por palabra aquella frase al apretar sus labios escarlatas.
De nuevo centré mi atención en mi laptop al tiempo que ella suspiraba su frustración e incómoda giraba su vista hacía cualquier otra cosa, tal vez ofendida por mí y lo nefasto de mi actitud. Al menos por un rato nos mantuvimos callados. Noté que mi desinterés la sepultaba en la recóndita situación de un largo viaje hacia la aurora austral, pero mi mente sólo debía pensar en una sola cosa: la Cumbre de Negocios en Santiago. Era imposible entablar una relación con dichos deberes cuando, horas después, sentí su mirada de nuevo sobre mí, acosando una explicación o simplemente queriendo una revancha.
–¿Fue muy dura la separación? –preguntó con cautela.
–No estamos separados, anoche cenamos engorrosamente –dije sin apartar la vista de la pantalla.
–¡Es usted tan infantil! –Noté tristeza en su mirada–. Trato de ayudar y lo único que gano es su indiferencia y mala actitud, a juzgar por su vestimenta y su absorta actitud hacia su computador diría que “es un hombre importante”, pero eso no le da derecho a ser grosero conmigo.
–Simplemente huya de los desafortunados, no vaya a caer en la miseria –suspiré y luego más airadamente le dije: –Soy Antonio Mendoza, Presidente de Grupo Estuardus, ¿y usted?
–Melanie Soto, soy escritora amateur en un diario local en Santiago –respondió con orgullo.
Increíblemente la conversación se había tornado interesante, tengo una debilidad por las escritoras, tales como Elizabeth, y aunque ya había supuesto que Melanie también lo fuera por su uso del lenguaje, mi actitud hacia ella cambió. Ya no me preocupaba soportar un viaje con aquella mujer que, por momentos, pareciera que mi insolencia la inspiraba a retratarme en sus palabras, ésas que vería detenidamente en el transcurso del viaje, sin apuros, sin prisas, sin remordimiento de engaño a los versos de la única mujer a la que he amado, aunque llegó el momento en que dichos pensamientos denotaron un gesto en mí.
–¿Cómo la conociste?
–¿A Elizabeth?
–Sí, considerando por la forma en que miras su imagen y el poco tino de mis palabras, hasta me atrevería a decir que ella es escritora.
La percepción de aquella mujer no tenía límites; era tan intrigante y a la vez tan hermosa, con un toque de imprudencia cargante, que me sentía miserable al recordar lo cretino que había sido.
–En la escuela –contesté.
“¡Amor juvenil! ¡pasión pura!
¡amor con los ojos! ¡es locura!
¡amor fresco! ¡amor que dura!
¡amor tierno! ¡pura dulzura! ...”
De pronto ese verso fue pronunciado por sus crasos labios, cada letra, cada silaba hacían eco dentro de mí como el canto de un ave por la mañana de primavera, inspirada por la nueva esperanza del temporal y la renovación de la vida en las flores rojas y amarillas, casadas con la idea de enamorar jóvenes y ser testigos desde su puesto en el centro de la mesa la noche anterior. El verso me transportaría a esa época escolar, un joven delgado en su físico y lleno en su interior de tanta ambición, con ese pavor de parecer a los demás, a todos aquellos que se la pasan sobrellevando sus vidas, incapaces de cambiar su pensar, como si biológicamente estuvieran aferrados a lo miserable, simples en su razonamiento que los imposibilita a ampliar sus probabilidades en la construcción de su vida, renunciando a ser arquitectos para conformarse con no ser más que peones; pobres dientes de león que prefieren aferrarse al suelo inmundo renunciando a la posibilidad de emprender vuelo ante la más mínima brisa, le rezan a la gloría hipócritamente al tiempo que no se esfuerzan en ser virtuosos, compartiendo el infortunio de los demás.
–Considerando que te perdiste por unos segundos, diría que me sobrepasé con el verso –replicó sarcásticamente ella.
–Sólo fue un flashback.
La humildad de mi familia en aquellos días no se limitaba al territorio de nuestros corazones. El duelo que vivíamos diario y la conformidad del pan de cada día, en el ambiente el aroma de la composición de la sazón maternal con la impotencia paternal, una familia que sobrellevaba el frenesí.
–¿Escribes algún libro actualmente? –pregunté.
–La inspiración es rara ocasión, como una estrella fugaz en lo más alto. Nunca se sabe cuándo llegará a uno la idea impulsada por el desdén a la pasividad –contestó.
–¿Eso significa que no?
–¡Jajajaja! ¡En pocas palabras!
Reímos, éramos el alma de aquel vuelo que atravesaba ya los Andes después de varias horas, que a lo lejos se marcaba ya la capital chilena.
–Mira por la ventana. ¿Qué ves? –dijo al terminar ese momento de alegría.
–Santiago, ¿por qué?
–“Bajo el resguardo de una silueta, grande y rocosa, blanca y hermosa, se encontrará la modernidad de Santiago”.
En verdad que aquella mujer amaba a su patria. Por la ventanilla del avión, entre las nubes de invierno, se transfiguraba la majestuosa Cordillera de los Andes, atormentada por las luces de la ciudad de noche.
–¿De dónde salieron esas palabras?
–Te lo dije, uno nunca sabe cuándo el genio llega a uno, aunque éste sea eterno –me contestó al sonreír–. ¿Sigues pensando que debo alejarme de ti porque puedo contagiarte de mi infortunio?
–Una persona con éxito se aleja de los desdichados, como Dante y Virgilio ahuyentaban a todas aquellas almas en pena que aun así se conformaban a vivir en ese infierno, pero, como una moneda con caras desiguales, la otra cara nos advierte que nos rodeamos de personas más capaces que uno mismo.
–Melanie, la articulación de tus palabras con tu forma de ser ¿no crees que te hace la excepción?
Así terminó la confabulación entre sus versos blancos. El piloto inició el descenso, y si no fue esto lo último que nos dijimos, la conversación terminó de hecho en ese punto.
La vida de un individuo quizá no comienza siendo equitativa, pero sí termina siendo justa, así que acusen pobremente a su deidad por la mediocridad de sus vidas; menosprecien las oportunidades que, a cada instante, nos presenta dicha divinidad; consientan vivir de la envidia, que sólo para eso sirven, que un círculo en el purgatorio los espera.
La sociedad actual cree que el pobre, por ser pobre, se convierte automáticamente en humilde y bueno de corazón, criticando a aquellos profetizados que no podrán pasar a los cielos al ser más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, pero no se dan cuenta que son igualmente egoístas y viciosos, fácilmente visto en la rutina que la mayoría llevan.
El alba ya se encontraba imperante en Santiago; el Carro de Helios se encontraba en su arranque por el oriente y me guiaba a los trabajos en aquella bella ciudad. La Cumbre estaba a unos minutos de comenzar y no habría necesidad de desplegar tanto estatus en un vehículo particular, el transporte colectivo me llevaría en sólo unos cuantos minutos al punto que ya conocía.
Al subir y ser hora en que las mayorías se trasladan a sus mazmorras contemporáneamente denominadas oficinas, noté que el autobús ya se encontraba lleno; la congestión de corrientes aromas matutinos impregnados en aquellos endebles cuerpos, como si su autoestima dependiera de eso. Espera, sí depende de eso la variedad de texturas y presiones en un transporte saturado.
–Ni el limbo se ha de encontrar tan lleno como este sitio –susurré irónicamente.
El transporte público es el lugar donde el egoísmo de la gente se torna más obvio que de costumbre. Una señora de taciturno aspecto se levantaba de su asiento para anunciar su bajada al llegar a su destino; una multitud de usuarios se apresuran a ganar aquel asiento, como una competencia descrita por Smith hace más de dos siglos; otra señora embarazada que mira en sus compañeros de viaje dormitar como un pretexto egoísta para no ceder su espacio; un adolescente que aparenta desconocer los avances tecnológicos al no usar audífonos para aquel fragor, más que música; el idiota que provoca náuseas con su desayuno y el prepotente que conmina tajantemente bajar en un lugar prohibido. ¿Bienaventurados? Criticarán al sistema económico del libre mercado; hablarán pestes de aquellos beneficiados por la inequidad al principio de sus vidas, pero siglos atrás un dramaturgo de chalado mostacho dedicaría un valioso espacio en una de sus obras para describir cómo los peces grandes se comen a los chicos; cómo en esta vida no se necesitan sueños, sino metas y, adaptándose a la vida, triunfan como si conocieran las reglas del juego. Así es este inequitativo sistema económico, tan semejante a la desigualdad humana. Así es esta sociedad reflejada en este pequeño espacio llamado transporte público.
Bajé del autobús para trasladarme a la Cumbre. Al acercarme, los gritos de protesta de la muchedumbre en el horizonte, el reflejo del sol en los pulcros cristales de aquel edificio y los treinta y tres elementos de seguridad que custodiaban el sitio parecían darme la bienvenida. Entre dos columnas de cristal ingresé al edificio para ser cálidamente recibido por el embajador de México en la República Chilena, un hombre nada septuagenario en su actitud aunque sus claras canas exhibían su experiencia, de sonrisa lúcida y de mirar forzudo; se trataba del doctor Alberto Ortega Cisneros, hombre pragmático y de demostrables capacidades políticas, mismas que aterrorizarían al “establishment” mexicano y, como solía ocurrir, fue mandado al exilio político hasta los rincones de la tierra andina. Extendió su nudosa mano y cálidamente me saludó mientras pronunciaba una de sus irónicas bromas para comenzar nuestro día de trabajo.
–¿Cómo va tu camino al Senado, muchacho? –preguntó mientras su férrea mirada se centraba en mí.
–Doctor Ortega, mucho sin verle.
Aquel hombre de trayectoria era de los pocos sobre Gea que sabía de mi interés por llegar al Senado en los próximos comicios, y que la Cumbre se denotaba como mi Rubicón, donde no habría marcha atrás; la suerte estaría echada, una que se habría entretejido en los años previos con alianzas y traiciones, negocios y visiones.
–No hace falta que le diga cómo va mi camino; deduzco que gente suya ya le han informado– le respondí ironizando, de sobra era decir que aquel hombre conservaba una vasta red de informantes, donde y cuando él quisiera orquestaría el Watergate mexicano con el patoso Presidente en turno.
–¿En verdad estás dispuesto a ser un peón más en mi tablero, Mendoza? –burlescamente continuó.
–No cualquier peón, doctor Ortega, sólo uno que está a unos movimientos de convertirse en reina de su posible tablero.
–¿Qué haría un joven como tú para que volviera a las andadas, tan lejos de Bucareli y tan cerca de Los Pinos?
–Doctor Ortega, tras su destierro, curiosamente se cambió de proveedores militares y la obra pública presume no sólo de cambios posmodernistas en su arte, sino también a las constructoras concesionarias, sus campos veracruzanos poco a poco son acabados por los nuevos programas federales, ganando simpatías en sus bases, que poco a poco pierde y, sin estar satisfechos, acaban de renovar los liderazgos del partido, esfumando a sus “peones”.
–Veo que está informado, señor Mendoza –contestó mientras su tono de voz cambiaba.
–No es el único que aprecia la información, Doctor.
Aunque el tono y su semblante se relajaran hacia mí, sabía que aquel hombre no se dejaría sorprender ni se sometería a mis advertencias. Él también se encontraba en el mismo tablero de cuadros bicolor buscando su venganza.
–Señor Mendoza, le daré un último consejo para concluir, el establishment continuamente renueva a sus miembros, pero no sus causas.
Tras sus palabras, se retiró a la segunda fila, lejos de las menciones por parte del maestro de ceremonias al darse a conocer los invitados especiales, amargado, esperando que lo provocaran.
Entre billeteras y relojes suntuosos, dio comienzo la Cumbre de Negocios sin que mi suerte cambiara; la casualidad política no estaba de mi lado. Intercambio de egos; planes de dominación; manejo de crisis económicas en países suspirantes, mejor conocidos como “en desarrollo”… todo tras corbatas y un hombre con dentadura casi perfecta tras el micrófono; gringos tras bambalinas; transnacionales voraces; vestidos que entallaban curvas perfectas de mujeres interesadas; la seguridad a tope… no estaba dispuesto a salir con las manos vacías de aquel lugar.
Me encaminé hacía los sanitarios, tras el espejo y el sonar del alborotar del agua, llegó a mí la sensación de soledad que ni el líquido frío en mi cara alejaría, porque ella no estaba aquí para compartir los sinsabores de la socialización; no la tenía de la mano frente a aquel tumulto a quienes presumir nuestra unión, hasta que mis labios susurraron:
“Quiero verte… como las flores esperan la primavera…
como el fuego en tu mirada que todo supera…
porque tu tierna belleza todo me altera…”
Pensar que hace un par de días tomaba su cálida mano, la rigidez de su argolla y su incandescente sonrisa mientras escribía en ese trozo de servilleta aquel verso llegaron a mí. “¡Ya basta!”, me dije mientras mis cejas se arqueaban hacia abajo.
Regresar a mi sitio fue una odisea; saludar a las mismísimas representaciones de hipocresía e interés; encontrar a la gente dormitando por un par de minutos después del inicio cuando, de repente, el sonar de un teléfono llamó mi atención. Un hombre alto, bien parecido, que en su semblante demostraba desinterés, contestó la llamada mientras llegaba a mi cabeza su recuerdo, un viejo amigo de mi suegro: Adolf Lancaster. Hombre pulcro, limpio y sin mancha en su fama, pero astuto como un zorro; a quien llegaría a conocer a través de Elizabeth. Zapatos tan lustrosos que opacaban el reflejo de cualquier Narciso, traje a la medida, bruñidas mancuernillas, hiperbólica perfección en el peinado.
Todo listo en mí, me enfilé hacía ese hombre sin dejar pasar la ocasión para que el miserable Ortega me siguiera con la mirada hasta denotar su sorpresa al momento que estreché la mano de aquel gringo.
–Mr. Lancaster ¿how are you? –Saludé al tiempo que una sonrisa de interés se reflejaba en mi semblante.
–¿Mr. Mendoza? No esperaba verle por aquí –lo decía mientras se mostraba sorprendido–. ¿Cómo está Elizabeth? Tengo mucho sin poderla saludar.
–Está bien, gracias, trabaja en algunos interesantes proyectos literarios.
No dejaba de apreciar a los lejos cómo el viejo doctor Ortega no perdía cada instante de mi conversación con el paladín del Partido Republicano, mi simple plan corría a la perfección.
–Estoy enterado de las dificultades que ha tenido con varios ejidos en las costas del Golfo de México dentro de sus proyectos de extracción de hidrocarburos en aguas someras –continué.
Era por todo el medio conocido que, desde que el populismo había llegado al poder y tras el fallecimiento del que, por décadas, impulsara el libre mercado tras bambalinas, algunas compañías extranjeras comenzaban con serias dificultades políticas entre las nuevas figuras de los sistemas comunales, mientras los conservadores arañaban su existencia sin poder excusarse en crisis económica alguna. Apestaba a oportunidad.
–¿La prensa lo sabe? –Preguntó con preocupación en su rostro.
Sólo unos cuantos sabían dicha información y, de darse a conocer, terminaría por ser la gota que derramaría el vaso entre inversores extranjeros y el actual gobierno. Antes de ese momento era mera especulación mía, pero, con un toque de seguridad en mi comentario, había aparentado saberlo de primerísima mano.
–No, ¿para qué le causaría el hundimiento de sus acciones en la Bolsa? ¡Al contrario! Sé cómo ayudarle.
Tomándome del hombro mientras estiraba su brazo en ademán de compañía, nos retiramos de la multitud.
–Tiene mi atención, Mr. Mendoza.
–OK, no es necesario que sepa el cómo, sólo espere el resultado para usted, pues en esto de la política siempre se actúa en una zona muy gris –respondí mientras le sostenía la mirada
–¿Desde cuándo le interesa la política, Mr. Mendoza?
–Desde ahora, Mr. Lancaster, espere mi llamada en un par de días –terminé mientras le estrechaba la mano para salir de ahí.
Me disponía a salir de aquella cueva de avaricia y ambición cuando sentí la mirada todavía fija en mí. Volteé sólo para asegurar mi sospecha; el doctor Ortega se dirigía hacia mí, pero no diría yo que trajera “la cola entre las patas”, pues a ese hombre todavía le sobraba dignidad.
–Conseguiré que vuelva a…
–¿A las andadas, señor Mendoza? –interrumpió.
–Vine a hacer alianzas, doctor Ortega, no a crearme rivalidades.
–Usted y sus negocios, Mendoza.
–El dinero ya no es suficiente en esta cima; es hora de escalar a otra más alta y perdurable, doctor Ortega.
– ¿Poder?
–¿Lo ve? Estamos en sintonía, Doctor.
Aquel viejo bajó la mirada, asintiendo a nuestro acuerdo. Tras su mirada se reflejaba que no sólo extrañaba revolcarse en lo político, sabía de antemano que había familia que lo esperaba tras su retiro definitivo o el término de su exilio.
–Espere mi llamada, Dr. Ortega. Confío en que sabrá qué hacer cuando llegue el momento –terminé mientras estrechaba su mano para finalizar y ser conducido al aeropuerto con rumbo a la Ciudad de México.