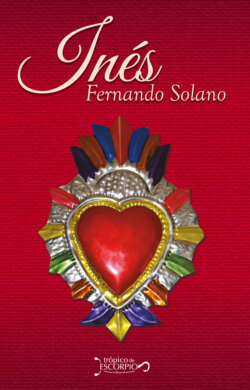Читать книгу Inés - Fernando Solano - Страница 5
Autorretrato
ОглавлениеEste que ves, engaño colorido, que, del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores es cauteloso engaño del sentido. Sor Juana Inés de la Cruz
Esta soy yo, la peor de las mujeres; la mentirosa, la pérfida, la falaz, la blasfema, la sodomita, la bruja. La que trata de ocultar su bastardía detrás de esta cortina carmesí que me esmero en colgar en el extremo de mi retrato para indicar que soy, que fui y que seguiré siendo una dama noble de sangre real, la digna “hermana de Apolo” y “pasmo de la razón”.
Eso le decía. Así se confesaba Sor Juana a doña María Luisa mientras deslizaba delicadamente el pincel sobre el lienzo donde con gran maestría plasmaba su hermoso rostro.
Mira, Lisy, soy luz suspendida, inmortalizada en este lienzo como la “Minerva americana”, la “Atenea novohispana”, la “Fénix lusitana” Soy un engaño colorido que ostenta los primores de este magnífico arte de la pintura. Falsos resultan los silogismos de colores con los que yo misma me doy la vida, como falsa tuve que ser infinidad de veces. Y aquí, en este lienzo, después de los siglos, seguiré siendo un cauteloso engaño para los sentidos.
La divina toca y el escapulario negro cubren la parte superior y posterior de mi cabeza; ocultos debajo de ellos se encuentra la mente que concibe los más profanos razonamientos, las ideas más revolucionarias y escandalosas; perturbadores y sensuales versos de amor, aquellos versos que despertaron la cólera del Santo Oficio y la pasión de los altos nobles y eruditos de esta Nueva España. Los versos que despertaron tu pasión, mi señora.
¿Mis amores prohibidos? Esos, los oculto detrás de este inmenso óvalo que llevo prendido al pecho. Aquí en donde aparece la virgen María, postrada en el suelo, absorta, arrebatada de este mundo, pero atenta, muy atenta escuchando al mensajero divino que le obsequia una azucena y de sus labios de arcángel brota por primera vez el Ave María. Encima de ellos la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del juez tremendo que en forma de paloma emana rayos dorados de luz.
Delante de María aparece un libro abierto. ¿Ya lo viste? Lo coloqué justo aquí, de lado izquierdo, encima de mi corazón.
¡Idiotas! Con ello les digo a todas luces, descaradamente, todos los días a todo el mundo, que mi retiro, mi estancia en el convento nunca fue por vocación ni por amor a Dios, sino por amor a las letras y a mis muy queridos libros. Ellos sembraron en mi corazón las emociones más sublimes, las pasiones más bajas. Los libros condenaron mi corazón, pero también lo protegieron, lo custodiaron, lo animaron…
Así que representar el tan glorioso momento de la anunciación no es lo verdaderamente importante, sino dar a los libros el lugar que merecen.
Paralelo al escapulario, se deslizan de mi lado izquierdo las cuentas del santo rosario, el símbolo por excelencia de la emperatriz de los cielos. Rosario: “corona de rosas”, que para mí siempre fue una corona de espinas, un tormento, rezarlo me demanda vocación, portarlo me exige convicción; de ambas carezco. Las cuentas de este instrumento de tortura y sometimiento van casi desde mi cabeza hasta los pies, más que un rosario yo siempre lo he sentido como una cadena.
Es verdad, Dios mantiene al demonio encadenado, no me cabe la menor duda, pues muy claro tengo ser yo la encarnación de Satanás o al menos eso es lo que dicen de mí algunos hombres hipócritas, inquisidores obsesionados como Núñez de Miranda, mi confesor, el que me colocó estas cadenas, pues fue por sus amenazas e insistencias disfrazadas de recomendaciones que me obligué a tomar los hábitos.
¡Qué gran estrategia la del santo Núñez! Pero más astuta fue mi respuesta ante aquel ataque al aprovecharme de la situación: siendo yo esposa de Cristo ¿quién pondría en tela de juicio mi pulcritud, mi devoción, mi feminidad?
¡Ah!, estúpido Núñez de Miranda que pensando causarme el peor de los daños, me hizo el más grande de los bienes. A partir de aquel momento el demonio se instaló cómodamente en la casa de Dios como su huésped de honor. Así fue como me decidí a ser monja. Para siempre la esposa de Cristo y por siempre la amante del diablo. Tu amante, Lisy.
Cómo olvidar mi paso como novicia en el convento de San José de la orden carmelita, la más cruel de todas las órdenes religiosas. Teresa de Ávila —una monja llena de represión sexual, reconocida como la autora de las más sublimes obras místicas, como nunca las hubo ni las habrá se había encargado de hacer la vida aun más severa dentro de esta orden.
Mística. Así llaman a la mojigatería de someterse a las manipuladoras y crueles normas de la Iglesia. Mística: sinónimo de represión, de ocultar, de esconder los sentimientos, cerrar los labios y enmudecer el alma.
La mística santa de Ávila y Juan de la Cruz, su más fervoroso discípulo, del que siempre estuvo enamorada, pero con el que nunca pudo satisfacer, dar rienda suelta a sus deseos puesto que Juan, otro místico como ella, escribía poemas de amor no para el amado, sino para su amado; solo los necios no quieren ver que Juan de la Cruz disfrutaba del amor de los varones; porque no hay ofensa en sentirlo, el pecado radica en manifestarlo.
Por culpa de Juan, Teresa padecía constantes éxtasis: al no haber podido cumplir su deseo de ser traspasada por su virilidad, se tuvo que conformar con que el altísimo le traspasara el corazón con una flecha incandescente.
Sí, de todo esto me enteré a través de los libros, ellos me lo han contado, no son buenos guardando secretos, basta con que una los habrá y se interese un poco en sus páginas para que nos revelen toda la verdad.
Estos dos reprimidos santos reformaron las leyes del Carmelo imponiendo un sinnúmero de castigos y crueles penitencias que, según ellos, agradaban a su Señor. Cosas como andar con los pies descalzos; dormir sobre una losa con troncos por almohadas; o en una celda fría, húmeda y oscura cuya única decoración consistía en un cráneo que estaba presente en todo momento: en los retablos, en las pinturas, en las esculturas, en el altar mayor de la capilla. Estaba presente para recordarnos que somos cadáver, polvo, sombra, y que al final nada de lo que hagamos valdrá la pena. ¡Cuánto odié que se me torturara constantemente con ese absurdo! Por ello es por lo que, en este retrato, mi retrato, no aparece el cráneo sobre la mesa como dicta la costumbre. No lo quiero. Yo no creo en la muerte ¡Yo no estoy muerta! Y si me consideras una loca, mírame, tócame, contémplame una vez más, amada Lisy, y comprueba aquello que afirmamos los poetas cuando decimos que el amor va más allá de la muerte. Tócame, siente el calor de mi cuerpo, el latir de mi corazón, y dime ¿Te parece que estoy muerta?
A esas malditas reglas e imposiciones se le sumaban muchas más. Pan y agua por la mañana. ¿Convites y meriendas? ¡Pecado! En el convento de San José no conocen de esas cosas, ni el sabor ni el color. Verduras para la comida y otra porción de pan al anochecer, pero solamente cuando el cuerpo en verdad lo demandara, pues se podía cometer pecado de gula si se sucumbía ante el lujo de cenar.
¡Ay, Teresa, santa Teresa! Nunca comprendió que fue el apetito sexual el que la volvió loca y no el que le demandaba el cuerpo para nutrirse.
Una lista de imposiciones soportaba yo con resignación, pero hubo una, la más dañina, que al igual que a la santa me traspasó el corazón: tenía prohibido escribir y leer letras profanas; versos y sonetos ¡revelaciones del demonio!
Todas en ese convento eran falsas, unas ignorantes que solo vivían para degradar su cuerpo y degenerar sus mentes con manifestaciones divinas, creyendo que así serían del agrado de su esposo místico. Esto fue lo último, no pude soportar más y caí gravemente enferma. Se hizo necesario sacarme de ahí.
Así fue como adopté este hábito con el que ahora me ves, con el que me conociste: el de las jerónimas, de amplias telas blancas y vuelos de ángel.
¡Qué incómodo me resulta escribir con estos inmensos retazos de tela!
Mira cómo en este cuadro adopto la misma postura que la santa de Ávila, aunque encima de mí no se esté llevando a cabo ninguna epifanía. No hay rompimientos de gloria ni rayos divinos que iluminen mi faz. Porque según algunos, según yo misma, nada de aquello habita en mí. Mi mano derecha se encuentra tendida encima de un libro, y enfrente la más letal de mis armas, el doble tintero y las plumas de ave. ¡Cuántas batallas libré con la pluma como espada y las letras como ejército! Derramé menos tinta que sangre en las armadas de Barlovento, y conseguí más laureles.
¿Qué es lo que está escrito en este libro que pinto con tanto esmero? No lo sé.
Dímelo tú. Tú que conoces mi vida, mi obra y hasta mis pensamientos. Demuéstrame que todo lo que sabes respecto a mí es verdad y dime: ¿qué está escrito aquí?
Será el discurso del método de René Descartes, o tal vez el Satiricón de Petronio o un poema prohibido de Ovidio. O tal vez sea algún soneto mío, como aquel, tu favorito, que comienza diciendo: Esta tarde mi bien cuando te hablaba…
Tal vez sea aquella sátira filosófica que me vino a la mente en un arrebato de enojo, cuando una de mis hermanas novicias me confesó haber ingresado a esta vida debido a que un clérigo miserable trató de aprovecharse de ella valiéndose de sus títulos y posiciones. ¿Será acaso el Neptuno alegórico que compuse en honor a tu esposo, el excelentísimo “marqués de la Laguna”, con el cual busqué ganarme su favor y simpatía incondicionalmente?
Sí, puede ser cualquiera de estas obras, pero no te has detenido a pensar un poco en que se puede tratar de una receta. Una de esas con la cuales supuestamente seduje a mis confesores y amigos, manipulando sus emociones, haciéndome de su voluntad a través de la comida.
Aquellos exóticos y exquisitos platillos en los que sabiamente supe mezclar el saber de dos continentes, la alquimia con la brujería de los mixtecos y la medicina griega con los menjurjes de los indios.
Así es, tal vez se trate de una de esas recetas para elaborar un manchamanteles, un gigote cuajado, un ante de mamey, unos buñuelos de viento, una torta de cielo.
O bien, puede ser otro tipo de receta, tal vez una para elaborar alguno de esos venenos con los que afirmaban que aniquilé a algunos de mis enemigos y por eso me asignaron un título más: “asesina” Hermana Lucrecia, me llamaban algunos, porque afirmaban que era tanto mi conocimiento, que entre los libros de mi celda se encontraba la fórmula del mítico veneno de los Borjia. Cuentos nada más, pues de aquel veneno nunca fui muy entendida, pero sí de muchos otros que son aun más efectivos.
Ahora, después de haber recordado contigo tantas cosas y enterarte de otras, te pido que nuevamente contemples mi retrato. Aquí está mi rostro delicado, ahora comprendes por qué mis ojos castaños parecen mirar a lo lejos, al horizonte, a la inmensidad. Son tiernos, emanan dulzura, reflejan bondad y candidez. Son expresivos, son los ojos de una monja, aun puedo lograr que causen ese efecto alucinante, conseguí atraparlo con la maestría de mi pincel, capturé el hechizo que ejercen sobre las personas. Dicen que la mirada nunca miente, pero la mía siempre lo ha hecho. Excepto contigo, mi señora, a ti siempre te miro con el alma. Me pregunto si desde el primer instante en que te cruzaste con mi mirada habrás adivinado en ella todo esto.
Yo creo que sí, pues siendo tú también mujer de letras, inteligente, llena de conocimientos, altiva, seguro que sí lo hiciste.
Mis labios rojos y pequeños se encuentran cerrados, apenas dibujando una mueca, una sonrisa que hace juego con mis ojos, una sonrisa de complicidad, de burla, cínica, pues así sentada como aquí me ves, enclaustrada, logré contaminar con mis letras e ingenio mentes hasta el otro lado del océano. Esto fue posible algunas veces gracias a ti, a tu gran labor, y otras gracias a la traición y envidia de mis enemigos, como la famosa carta a la que han nombrado Atenagórica; fue tanto mi derroche de erudición en este documento, que es considerada digna de la sabiduría de Minerva.
Sor Filotea de la Cruz, otro falso, enfermo y reprimido personaje que, a la menor provocación, con un mínimo pretexto adoptó el sexo femenino mudando su nombre por uno de mujer. Aquel que publicó mi carta: don Manuel Fernández de Santa Cruz. De la puñalada que este sujeto me clavó por la espalda no me pudo librar ni el inmenso escapulario de mi hábito. La publicación de esta carta ahora es mi honra, pero fue mi perdición.
Y de este hecho en adelante, se vieron aun más acorralados mis talentos y perseguidos mis razonamientos. Vendí mi alma no al diablo, sino a Dios, al consagrarme definitivamente a su divina gracia. Me salió más caro con el sí que no se puede negociar, te pide el pago por adelantado. A nadie se lo recomiendo, no es un buen trato. Al despojarme de mis libros me arrebató el alma, pero no la vida, y aquí estoy muy a su pesar, una vez más seduciéndote y corrompiendo tu mente.
¡Al fin, mi señora! ¿Qué os parece? Está terminado como terminada también está mi obra en este lugar. Contémplame inmortalizada una vez más y ahora ¡despierta, señora! Despierta de este maldito letargo en el que te encuentras.
Una horrible sensación se apoderó del cuerpo de la ex virreina, su corazón comenzó a latir con fuerza al ver cómo la imagen de Juana se distorsionaba por completo y sus ojos se tornaban rojos, de la nada se encendieron, y el fuego consumió rápidamente el retrato reduciéndolo a cenizas; de ellas emanó la intensa llama de un fulgor dorado casi segador. La portentosa llama comenzó a tomar la forma de un ave. ¡Era hermosa! Desgarrador fue el piar que emitió, que la hizo despertar de un sobresalto.
La habitación estaba oscura, solamente una vela alumbraba a media luz el retrato que Sor Juana le había regalado en aquella despedida y que colgaba en una de las paredes que daba frente a su cama, desde ahí la monja la observaba.
“¡Ha muerto!, Juana ha muerto.” repetía consternada doña María Luisa.