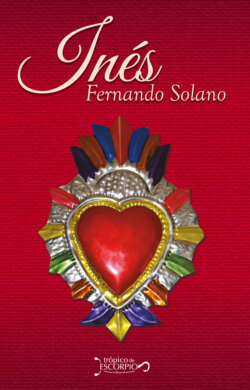Читать книгу Inés - Fernando Solano - Страница 6
ОглавлениеEl nombre de Juana Inés de la Cruz
Injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. Santa Inés
En el pecado llevarías la penitencia, pues en el nombre que eligieron tus padres ya se encontraba el estigma que te marcaría por siempre. No conforme con ello te encargarías de añadirle aun más fuerza, un mayor significado, cuando decidiste ante el altar de san Jerónimo agregarte el: Inés de la Cruz, aquel día en que te convertiste en la esposa mística del Señor.
¡Juana! Con cuánta emoción descubriste este nombre entre el inmenso volumen de “vidas ilustres” de caballeros y nobles damas, algunos casi santos, que se encontraba empolvado en la biblioteca de tu abuelo, en la cual te escabullías sigilosamente por las noches; era tanta tu curiosidad por los libros y lo que ellos podrían contarte, que te atreviste a cometer tu primer pecado. El primero de muchos que, por esa misma causa, habrías de seguir cometiendo.
Robaste la llave de la biblioteca. La tomaste del cajón donde don Pedro guardaba algunos de sus objetos de valor. Tu abuelo no hallaba razón alguna de guardarlos bajo llave, tenía absoluta confianza en su parentela, confianza en su mujer, en ti, su nieta preferida y hasta en los criados.
Confianza que tú traicionaste sin empacho cuando abriste el cajón y hurgaste, en medio de algunas joyas, documentos y cosas. Ahí estaba, preciosa, la llave que te daría acceso al tesoro más grande: el conocimiento.
Esta era la llave de la caja de Pandora. La abriste siendo apenas una niña y tendrías que padecer todas las calamidades que sobre ti iban a venir a lo largo de tu vida. Para abrirla solo tuviste que robar, para cerrarla habrías de mentir, seducir, traicionar y hasta matar.
Y así, en unas cuantas noches, te enteraste de aquellas ejemplares vidas. Una de ellas te cautivó: Juana “la niña guerrera”, a la que calumniaron y vilipendiaron por considerarla una loca, una bruja que decía escuchar la voz de Dios ordenándole tomar las armas y recuperar su patria, para después abandonarla y consumirla no con su amor, sino con las llamas del infierno.
¡Dios, qué difícil resulta obedecer tus mandatos y dejarse llevar por tus designios! De algunos nunca pides nada, pero a otros les exiges todo. Y esta pobre niña se vio obligada a mudar sus ropas de campesina por las de una armadura de soldado. Tuvo que recortarse el cabello y adoptar no solo la apariencia sino también la gallardía de un caballero.
Así, elegida o no. Siendo bruja, estando loca o como fuera, esta niña había logrado recuperar, para el soberano de Francia, la emblemática ciudad de Orleans. La gloria le duró poco y fue más larga su agonía en la hoguera que el breve instante de su entrada triunfal en la ciudad, cuando la gente la aclamó con aquel venerable título con el que ahora es honrada como santa: “la doncella de Orleans”.
¡Se llama Juana como yo! Exclamaste fascinada, y tus ojos se llenaron de luz mientras te adentrabas más y más en las páginas de su vida. ¿Quién pensaría en aquel momento que, al igual que a aquella, también a ti te perseguirían y te calumniarían por bruja, por hereje, por sodomita?
Juana de Arco tuvo que vestirse de hombre para ingresar a las tropas. Tú lo intentaste para ingresar a la universidad. Para honrar a su Señor, ella tuvo que empuñar la espada. Tú, Juana de Asbaje, habrías de conquistar un imperio empuñando la pluma, que resultó tener doble filo y ser la más peligrosa de todas las armas.
Ambas llamadas ¿a servir a Dios?, o a satisfacer sus deseos personales disfrazándolos bajo la candidez de la santidad. Una soñaba con ser un gran guerrero y conquistar su patria y tú con ser un gran bachiller y conquistar las mentes. ¡Ah, cómo entender tus designios, Señor! ¿Por qué las hacéis mujeres si habrás de demandarles las convicciones de un varón?
Qué ironías nos presenta a veces la vida: ambas ilustres damas tuvieron que rendir el mismo tributo: su cabellera. Una lo cortó para entrar en un yelmo y obtener así las victorias que ofrecen las armas, tú para cubrirte con la toca y conquistar así una victoria aun mayor: la que ofrece el conocimiento.
En esto discurrías mientras te desposabas con Cristo en el altar mayor de la capilla del convento de San Jerónimo. Juana, esa soy yo, una doncella honorable: una guerrera. Lo repetías constantemente en tu memoria como dándote valor para lo que estabas a punto de hacer. Sin intuir que la vida tenía reservados para ti títulos aun mayores.
En ese momento, ya toda revestida, coronada de rosas como la más bella de las novias, se te presentaban más dilemas. ¿Con qué nombre quería ser conocida a partir de ese momento la nueva esposa del Señor? ¿Cómo iba a ser llamada de entre sus hermanas?
Querías renacer, empezar desde la nada, y pare ello era necesario un nuevo nombre.
¡Inés! resonó en tu mente. Sí, seré Inés, porque nunca permití ni permitiré que hombre alguno violente con sus apetitos sexuales mi cuerpo que es templo y guarida de sabiduría. ¡Eso nunca! Ningún hombre podrá lograr que yo mude los libros por ocuparme de tener hijos y criarlos. ¡Jamás! No seré objeto, mercancía barata, simple moneda de cambio para los intereses de unos cuantos, como me está destinado si permanezco más tiempo en la corte.
Pobre de ti, Juana. Ser esposa o monja eran las únicas veredas que se te presentaban por tu condición de bastarda, y al igual que santa Inés se rehusó a cumplir la sentencia de prostituirse, tú también renunciaste a la lisonja de la vida cortesana porque sabías que, al igual que aquella, tú también ibas a estar condenada.
Decidiste mantenerte pura, solo dejarías que te sedujera alguien igual a ti, alguien como tu “amada protectora”. Por eso te conoció limpia, inmaculada como una virgen. Por eso sus brazos fueron digna guarida tuya.
Inés ganó la palma del martirio por mantenerse firme ante la decisión de consagrarse únicamente a su Señor rehusando entregar su pureza a hombre alguno, aun cuando esto le costará la vida. Tú ganaste la misma palma, pero con doble mérito, no solo renunciaste a los varones sino al amor más grande de tu vida, más grande aun que el que dejabas entrever en tus versos: tu amor al conocimiento.
No conforme con esto, querías agregar algo más a este nombre, tenías que despistar al enemigo. Juana Inés no era suficiente, para los inquisidores hipócritas como tu confesor nada es suficiente. Había que darle a tu nombre solamente un toque de santidad, de distinción. De la Cruz, como san Juan el escritor, al que se representaba siempre con un libro y una pluma entre sus dedos. Esos eran los atributos por los cuales se reconocía a este santo, y los mismos por los que tú querías llegar a serlo.
¡Cruz! Ese instrumento de tortura que inventaron los romanos y en el cual, según los evangelios, los judíos colgaron a nuestro salvador. Cruz, maderos cruzados que habrán de convertirse en el símbolo por excelencia de la redención humana. Un símbolo tan persuasivo y magnético como no habrá ningún otro en la historia de la humanidad.
La cruz demanda respeto, reverencia y lo mejor de todo, infunde temor en el infiel, en el enemigo de la Iglesia, en los herejes. No era suficiente con ser monja, había que refrendar aun más esta posición para quedar libre de cualquier sospecha y hacerlos caer en el juego.
De la Cruz fue la estocada final.
La cruz, estandarte del santo oficio, el enemigo por excelencia de las mentes brillantes, el adulterador de la historia, el detractor de las ciencias como suelen llamarnos.
Sí, está decidido: Sor Juana Inés de la Cruz será tu nombre de religiosa.
—Juana Inés de la Cruz, madre. Con ese nombre quiero ser conocida entre mis hermanas y con ese mismo nombre me pongo al servicio de Dios y de la santa madre Iglesia, para honrar a ambos profesando en esta orden —respondiste con esa voz sublime y seductora que no dejó lugar a dudas de que tu alma había nacido para ser consagrada.
Y todos creyeron la farsa. Todos excepto aquel viejo zorro, Núñez de Miranda, que se encontraba merodeando por la capilla del convento como un lobo que acorrala a su presa. Acababa de ganar tan solo la primera de un sinfín de batallas que habría de librar contigo “la esposa del diablo”. Ya tenía enjaulada a la bestia ¿serían suficientes los barrotes del convento para mantenerte cautiva?
Mira que no es así: pudo encarcelar el cuerpo, pero no halló qué hacer con tu gran numen. ¿Cómo detener el ingenio e impedir que tus vuelos intelectuales se colaran fácilmente por cada rendija y llegar al viejo mundo donde hasta yo, el santo varón, el honorable S.J. Diego Calleja, me dejé fascinar por ellos?
Y terminadas sus meditaciones, el padre Diego colocó nuevamente en el cajón de su hermoso secreter de marfil aquel documento que con tanta admiración y cariño volvió a releer aquella tarde. La carta en que Sor Juana le explicaba el porqué había elegido ese nombre como religiosa. Una más de las innumerables epístolas que guardaba devota y celosamente, no tanto en sus archivos, como en su mente y corazón.
La correspondencia que mantenía con la monja era muy nutrida y, sobre todo, reveladora; Diego Calleja, océano de por medio, fue el confesor más cercano a la jerónima. Nunca logró explicarse cómo Sor Juana logró tomarle tanta confianza y cariño. Son misteriosos los caminos del Señor.