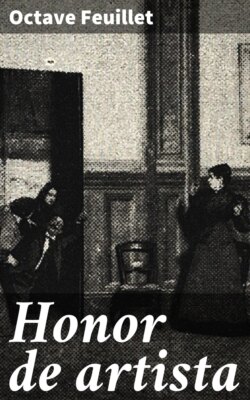Читать книгу Honor de artista - Feuillet Octave - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеÍndice
fabrice
¿Hay en el arte especial del pintor, en esa vida solitaria, semiclaustral que su profesión le impone, en esa afanosa carrera en pos de un tipo de absoluta belleza, jamás alcanzado, alguna secreta virtud que eleve su espíritu, que depure su moral personalidad? No lo sé, mas no me engañaría si asegurase que suelen encontrarse en los talleres del pintor, con más frecuencia que en cualquier otro sitio, esas almas candorosas y graves, esos corazones sencillos, rectos y altivos que tan alto hablan en honor de la humana especie; y sin que pretenda dar a mi observación la fuerza de una verdad axiomática, que sería irracional e injusta, puedo decir en conciencia, que pocos caracteres podrían compararse en nobleza con los de algunos artistas a quienes muy de cerca he conocido.
Los orígenes de Jacques Fabrice eran humildísimos.
Desempeñaba su padre modesto empleo en una de las alcaldías de París, y, aunque murió joven, vivió, sin embargo, lo bastante para contrariar por todos los medios la precoz disposición que para las artes del dibujo mostrara el niño. Ocupábase la madre en la, confección de flores artificiales, y dotada de más delicado instinto, simpatizaba secretamente con los gustos de su hijo. Una vez viuda, consiguió en breve hallar el camino de procurar a éste la indispensable enseñanza artística, alentándolo al propio tiempo en su noble vocación; y contaba el muchacho apenas quince años, cuando ya podía ayudar a la madre en los breves gastos de su pobre hogar, pintando para el caso muestras de tienda, en los estrechos intervalos que le dejaba el aprendizaje. Dícese que fue viéndole trabajar en la fachada de cierta miserable taberna de Meudon, donde uno de los príncipes de la pintura contemporánea echó de ver sus méritos, y tal afecto le cobró a poco, que no sólo lo recibió en su taller, sino lo que es más, dos años después llevólo consigo a Italia. Tuvo la madre de nuestro Fabrice la dicha inefable de presenciar los triunfos primeros de su hijo, quien le debía en parte no sólo la naciente nombradía, si que también esa atractiva mezcla de suavidad y de energía que es la natural y conmovedora consecuencia de ese doble papel de protegidos y de protectores que nos hacen, tantas veces jugar los acontecimientos.
No fue, sin embargo, hasta después del admirable cuadro que en el salón de 1875 expuso Jacques Fabrice, que su reputación quedó sentada cual hecho indiscutible; hasta entonces la fama de su competencia no había traslucido fuera de un limitado círculo de amigos y de admiradores, porque su trabajo, lento y concienzudo hasta la nimiedad, su gusto difícil, su horror a lo vulgar, en una palabra, su probidad artística, fueron causas que retardaron esa revelación brillante de su luminoso talento.
Por otra parte, había tenido que luchar en los comienzos de su carrera con abrumadores pesares. Una ligereza de juventud lo impulsó en sus veintidós años a contraer matrimonio con la hermana de uno de sus compañeros de taller: era ésta una muchacha bonitilla que parecía arrancada de un cuadro de Creuze, y como la madre de nuestro pintor, obrera en flores. Fabrice la veía trabajar asiduamente en su ventana, y parecíale al incauto artista que ella fuese la imagen misma de la dicha y de las domésticas virtudes, y forjóse un idilio, barajando en el desvarío de su inexperiencia la alianza de la casta pobreza con la naciente fortuna. Casóse, pues, con ella, y todos los tormentos que una inteligencia predestinada, todas las amarguras que un alma delicada puede sufrir al contacto permanente de la vulgaridad de espíritu y de la bajeza de carácter, todo eso lo sufrió Fabrice al lado de esa preciosa criatura. Incapaz de comprender siquiera las altas condiciones del artista, le reprochaba sin cesar con gritos de furia, la lentitud de sus estudios, la serena conciencia que ponía en su trabajo, impulsándolo a la premura productiva de la ruin producción comercial, y aun se dio caso de llevar ella misma ávidos mercaderes al taller de su propio marido, ausente éste, vendiéndoles a vil precio no acabados cuadros, con gran desesperación del artista sin ventura. No tuvo, por último, más que un mérito: murió al cabo de siete u ocho años, dejando a Fabrice una niña que por dicha no se parecía a su madre.
El joven marqués de Pierrepont, cuyo diletantismo ocupábase casi con idéntico entusiasmo en las cosas del sport como en las del arte, y que era un juez eximio en ambas materias, fue uno de los primeros en vislumbrar el gran porvenir que la fortuna reservaba a Jacques Fabrice. Se habían conocido durante los aciagos días del sitio de París, eran camaradas en la misma compañía de uno de los regimientos de marcha y habían sido también compañeros de ambulancia, los dos heridos en la batalla de Châtillon. Como resultado de estas relaciones, empezó el marqués a frecuentar el taller de su nuevo amigo, haciéndose desde este momento el apologista de su talento en la buena sociedad, talento todavía o ignorado, o discutido. Así, con el transcurso del tiempo, habíase venido a formar entre ellos una amistad tan estrecha y confiada, cual puede ella serlo tratándose de dos hombres por naturaleza altivos y reservados.
Pedro de Pierrepont procuró varias veces, aunque sin éxito, convencer a su tía de que se dejase retratar por su amigo, garantizándole su competencia e indiscutibles méritos, insinuándole que sería honroso para ella, y al mismo tiempo económico, ser una de las primeras en dar relieve a un artista llamado a alcanzar ruidosa reputación.
—Mira—le contestaba la tía—, me parece mejor aguardar a que esa celebridad se haya hecho por ministerio del prójimo; a mí no me gusta servir de muestra.
Pero los triunfos que en el salón de 1875 obtuvieron los cuadros de Fabrice decidieron a la desconfiada baronesa, dignándose por fin otorgar su protección a un hombre que precisamente ya en aquellos momentos para nada la necesitaba; pero el hecho fue que al cabo se resolvió, y después de ardua y detenida conferencia con Pierrepont, tuvo a bien invitar al pintor a que fuera a pasar algunas semanas en los Genets, donde ella podría entregarse a las molestias consiguientes a tal operación, con más comodidad y espacio que en París.
Por consecuencia de tan alta merced, Fabrice debía, según ya dijimos, trasladarse a la susodicha posesión, en el departamento de Orne, para reunirse allí con el marqués, una vez vuelto éste de las carreras de Deauville.