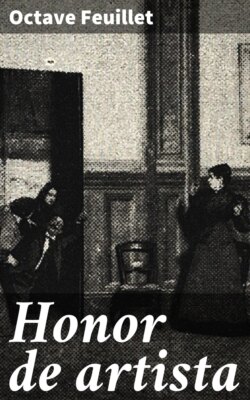Читать книгу Honor de artista - Feuillet Octave - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеÍndice
aquellas señoritas
Pierrepont había llegado a los Genets un lunes. Hacia el mediodía del domingo siguiente, abandonó a los huéspedes de su tía, quienes tenían concertada una partida de pesca, para después del almuerzo, y se fue a la estación inmediatamente con el fin de esperar a su amigo y presentarlo a la baronesa. Encontraron a la señora de Montauron haciendo una labor cualquiera en una inmensa sala tapizada de blanco y en cuyas paredes campeaban antiguos retratos de familia: Beatriz, entretanto, leía un diario.
No tuvo el pintor necesidad de reflexionar mucho para decirse a sí propio que, si la elección le hubiese sido permitida, no habría sido seguramente la señora de Montauron la retratada. Sin embargo, no había que hacerse grandes ilusiones acerca de la acogida de la lectriz, quien sin levantarse le echó una hostil mirada y continuó en voz baja la lectura de su periódico, mientras que Fabrice cambiaba algunas frases con la señora de la casa.
—Tanto gusto de contarlo a usted en el número de mis amigos—dijo aquélla con su más amable sonrisa—, y muy orgullosa de que mi retrato sea hecho por mano tan experta... y por cierto que no es un estímulo retratar a una mujer de mis años.
—¡Señora!
—Pero, según tengo entendido, también es usted paisajista... Hay en los alrededores puntos de vista deliciosos... Ese será su desquite y su consuelo de usted.
—Señora baronesa, crea usted firmemente que no tengo necesidad ni del uno ni del otro.
—¿Permite usted que los modelos hablen durante la sesión? ¿No incomoda a usted eso?
—Todo lo contrario, señora; así se me ofrecerá la ocasión de darme más exacta cuenta de la fisonomía.
—¡Tanto mejor!... soy por naturaleza muy habladora... ¿no es verdad, Beatriz?
—Yo no me quejo, señora—dijo Beatriz sonriendo débilmente.
—¿Ve usted, señor? no se queja pero asiente.
El piafar de los caballos acompañado de un tumulto de risas y de voces anunció que la cabalgata estaba de vuelta. Tres o cuatro hermosas jóvenes se apearon, sosteniendo con sus manos las colas de sus vestidos, que por aquellos tiempos se tenía el buen gusto de llevar más largos que ahora, y presentaron sus frentes a los besos de la baronesa, mientras que otras en cortos y ligeros trajes de mañana se precipitaron detrás de las primeras, agitando con triunfal aire diminutas redes que esparcieron por el salón acre olor a pescado y a fango.
—¡Jesús, hijas!... ¡Qué perfume!... ¡Qué horror!—exclamó la baronesa—. Beatriz, en seguida mi tarro de sales; luego, que estas señoritas te den sus redes y llévalas a la cocina.
—Perdone usted, tía—dijo el marqués de Pierrepont, tomando vivamente aquellos artefactos—; las voy a llevar yo.
Fabrice, grande observador, por instinto y profesión, advirtió al momento que la lectriz palideció ligeramente y que por contrario efecto se encendieron las mejillas de la baronesa.
Llevadas por Pedro las redes a la cocina, acompañó después a Fabrice a sus habitaciones, pero antes de quedarse éste en ellas díjole al marqués:
—Dime, Pedro, ¿quién es esa señorita que leía el diario a tu tía?
—Una parienta, la señorita de Sardonne. Una pobre huérfana que mi tía ha recogido.
—Nunca me habías hablado de ella.
—No... phs... es posible... No ha habido ocasión... ¿Te parece bonita?
—Interesante.
—Sí... ¿no es verdad?... pobrecilla... He aquí tu instalación, he aquí tu celda, amigo Fabrice.
Y diciendo esto lo introducía en un pequeño departamento compuesto de saloncito y dormitorio, cuya comodidad y buen gusto ponderó mucho Fabrice, dejando en seguida a éste que se vistiera para comer.
Durante la velada, el pintor, a quien Beatriz cada momento más enamoraba a causa de su melancólica hermosura, de sus actitudes de reina en cautiverio, ensayó de interrogar de nuevo a Pierrepont sobre los antecedentes, la situación y el carácter de tan misteriosa y atractiva persona, pero no insistió como advirtiera en las breves respuestas de Pedro que este punto de conversación era para el marqués, si no desagradable, al menos decididamente tedioso.
—No te ocupes de la lectriz de mi tía—decía riéndose a Fabrice—. Sé amable conmigo y atiende a esas señoritas... Ven, te voy a presentar, estúdialas con detenimiento y dame luego cuenta de tus impresiones... Desde todo punto de vista mi confianza en tu buen gusto y en tu penetración es absoluta... Así me ayudarás en esa elección terrible a que por fuerza tengo que decidirme para no enajenarme la buena voluntad de mi tía... Ya ves que ha llamado a concurso de toda la Europa y ambas Américas... Es necesario, pues, que no trabaje para el obispo... Procura, mi buen Fabrice, leer en lo ojos y en los corazones de esas jóvenes esfinges... Si un pintor no es gran fisonomista, ¡qué diablo! ¿quién puede serlo?
—Querido Pedro—respondió Fabrice—, no podías haber hecho peor elección. Ignoro si mis compañeros de profesión se me parecen a este respecto... En cuanto a mí, soy un fisonomista detestable y estoy firmemente persuadido de que mis diagnósticos psicológicos resultan siempre falsos... Te juro que nunca puedo penetrar a fondo en el alma de las personas cuyos retratos hago... les presto, verosímilmente, multitud de pensamientos y pasiones; de virtudes y vicios a que ellos son de todo punto ajenos. Fíjate, para comprender esto que te digo, en lo que pasa en nuestros talleres: cantantes de café-concierto nos proporcionan cabezas de vírgenes... muchachuelas incapaces de coordinar dos ideas vienen a resultar el tipo de una de las musas... viejos pillastres de la más baja ralea conviértense en santos y en apóstoles... Y es que todas estas fisonomías son para nosotros meramente subjetivas. No vemos en ellas más que lo que nosotros les ponemos de nuestra cosecha; no sirven para otra cosa sino para fijar un poco la fugitiva, la indecisa idea... Desengáñate, tanto los artistas como los poetas, son los más cándidos de entre los hombres y los peores jueces que pueden encontrarse para establecer correlación entre lo físico y lo moral, porque no pintan lo que realmente ven, sino lo que creen ver a través del prisma de su imaginación... No pintan lo natural, sino según el natural, lo que no es lo mismo.
—Pero, entonces, ¿cómo hay parecido?—pregunto Pierrepont.
—Ahí tienes lo curioso; hay parecido y más que parecido, porque reproduciendo fielmente las líneas de una cara, por ejemplo, transfiguran su expresión... Porque, mira, no hay un rostro humano que no tenga su nota poética, su faceta luminosa: la cuestión es dar con ella, encontrarla... pero no busques esa nota, esa faceta en el alma del modelo... allí no existe... donde está es en el ojo del pintor, del propio modo que por lo general todas las gracias de una amante están menos en ella que en la vista de su enamorado. Así, pues, Pedro, no cuentes con mis luces para guiarte en tus delicadas maniobras... temería extraviarte... Pero esto no quiere decir que no me presentes a esas señoritas, aunque te aseguro, aquí entre nosotros, que me dan miedo... Solamente lo que sí te suplicaría es que lo dejases para mañana... esta noche me siento... así... pesado... Me parece que los excelentes vinos de tu tía se me han ido un poco a la cabeza, lo que explica la conferencia de estética que con tanta crueldad te he disparado, crueldad que, por otra parte, tú sabes que no es en mí consuetudinaria... Tú sabes también que detesto charlar sobre mi arte, y no ignoras cuál es la divisa que yo desearía ver escrita en la puerta de todos los talleres: «Trabaja y calla».
Estas palabras dichas, retiróse discretamente Fabrice en el momento que comenzó a bailarse. Su creciente reputación le había abierto de par en par las puertas de los salones y de la alta sociedad parisiense; pero, como la mayor parte de aquellos que nacieron fuera de ese medio y a él llegaron tarde, sentía siempre en el mundo cierta cortedad, cierta inquietud que lo desconcertaba, disgustándolo.
Al día siguiente, bastante temprano, la señora de Montauron mandó llamar a su sobrino, y cuando éste se presentó a la baronesa, acababa la anciana señora de tomar el desayuno.
—¿No mal de salud, tía, me parece?
—No, te he hecho venir tan temprano porque durante el día no estamos nunca solos y quiero hablarte... Siéntate... Principiaré por decirte que no estoy descontenta de tu grande hombre... el pintor... un poco corto, un poco tímido... ¡pero en estos hombres de talento hay siempre un encanto!... Y ahora hablemos de cosas serias... ¿Qué... piensas de matrimonio?... Vamos, ¿qué te han parecido mis niñas?
—Tía, todavía estoy en el período de... de observación... Esta pléyade de sílfides me causa un cierto embeleso... Usted comprende que es natural.
—Sí, es natural... Yo no te pido que te decidas inmediatamente... pero, en fin, hace ocho días que vives en la intimidad de ellas... ya habrás sentido alguna impresión... principiará a manifestarse alguna preferencia...
—Tía, francamente, ocho días es poco tiempo para conocerlas a fondo.
—Dime, ¿y cuánto necesitas, según tú, para adquirir ese conocimiento?
—¡Phs!... no sé... algunas semanas, me parece.
—¡Algunas semanas!—exclamó la baronesa,—. ¡Pobre sobrino mío!... Al paso que vamos necesitarás un siglo, y no por eso estarás más adelantado... Una joven, hijo mío, es lo más impenetrable que hay en el mundo... sólo Dios puede saber lo que será una vez casada... ¡Y aun así!
—Sin embargo... tía.
—Sí, ya sé lo que vas a decir... y de antemano te prevengo que en esta materia no hay más que tres cosas acerca de las cuales pueda tenerse una aproximada certidumbre... a saber: familia, dote y figura... En cuanto a lo demás, es necesario entregarse piadosamente a la Providencia... si tienes en cuenta que no está todavía en uso de tomar las mujeres a prueba como los caballos... por más que se anuncia una ley estableciendo el divorcio absoluto... lo que será principiar a andar aquella senda... Pero, vamos, para salir de generalidades, a mí me parece que si yo hubiera sido hombre habría amado locamente a la señorita de Alvarez... ¿No te dice nada la señorita de Alvarez?
—Me dice demasiado, tía... Tiene una pupila demasiado incandescente para mis gustos... dicho sea con el respeto debido... Venus Ciprea... etc., etc.
—¡Bah! ¿Qué sabes tú? Nada hay más engañoso que esos ojos... debías tener experiencia a tu edad... Generalmente, los azules son los peores... Y esa adorable americanita, miss Nicholson... un querubín con tres millones de dote... y esperanzas.
—Es hermosa, tía... Solamente que anda como un hombre... y después, ¿no le parece a usted que tanto ella como su papá, tienen así como un vago olor a petróleo?
—¡Qué tontería! En fin, tomemos nota de ella, de esta encantadora miss Nicholson... ¿Y la deliciosa rubia, la señorita Lahaye?
—Muy bien también, tía... pero su padre vende vino... ¡eso es grave!...
—¡Sí, pero vende mucho! ¿Y qué me dices de la señorita de Aurigney? ¡qué radiante hermosura! ¡y tan distinguida!
—Muy distinguida, sin duda... ¡pero tan glacial!
—¡Magnífico! ¡ahora salimos con lo glacial! Hace un momento era Venus quien te asustaba... ahora es lo contrario... ahora es el hielo... ¡pero, entonces, hijo mío, tienes miedo de todo!... ¿qué significa esto, caballerito?
—Confesad, mi querida tía, que la señorita de Aurigney parece un sorbete.
—¡Tú sí que pareces un sorbete! Acabaré por creer que tus dificultades reconocen por causa una resolución tomada de antemano.
—Pero, mi buena tía, usted me pide que le manifieste mis impresiones, y así lo hago lealmente.
—Sí, pero es que encuentras objeciones a todo, y objeciones casi siempre pueriles.
—Es únicamente para hacer reír a usted... tía...
—¡Mira que la cosa no me causa risa!... vamos, y la señorita de Chalvin... un poco aturdida quizás... ¡pero tan elegante, tan encantadora!
—Y sobre todo tan bien educada, tía... ayer decía su madre refiriéndose a ella: Mi hija tiene un excelente carácter; verdad es que ni su padre ni yo la contrariamos nunca... es un caballito desbocado... cuando se abandona la brida nada la contiene.
—Su madre es incapaz... mas como no te vas a casar con ella... En fin... llegamos a mi predilecta... ¡una perla, hijo mío!... No, lo que es a ésta no permito que la critiques... ¡La señorita de La Treillade!
—Ciertamente, tía, es sin duda alguna lo mejor de la colección...
—¡Ya lo creo! Rostro de virgen... instruída, inteligente, modesta... no digo ella; su misma institutriz es una persona ejemplar... una verdadera perfección... Créeme, dedícate a estudiarla... ¡obsérvala, hijo mío!
—Se lo prometo a usted, tía.
—Bueno, ahora vete, tengo que escribir... mira, dile a Beatriz que venga.
Pedro se retiró, encargando a una sirvienta que encontró en la escalera previniese a la señorita Beatriz de que la señora la necesitaba; en seguida bajó algunos escalones, llamando al departamento de Fabrice. Era este departamento un piso bajo, o mejor dicho, una especie de entresuelo cuyas puertas se abrían sobre los antiguos fosos del castillo, ahora convertidos en jardines. El pintor, que debía empezar a mediodía el retrato de la baronesa, se ocupaba en preparar su paleta. Después de haberse cerciorado por sí mismo de que nada faltaba para la comodidad de su amigo, Pierrepont le daba algunos detalles históricos y arqueológicos acerca de los Genets, cuando se interrumpió de pronto al oír risas y femeniles voces bajo las ventanas del departamento; aproximóse rápidamente a la ventana del saloncito, que ocupaba una de las torrecillas de los ángulos del castillo, siendo por consecuencia fácil dominar desde allí con la vista el foso... Las persianas estaban cerradas para preservarse sin duda contra los rayos del sol de una ardiente mañana de agosto, pero a través de los listones inferiores, casi horizontalmente dispuestos, pudo echar Pedro una mirada al exterior, y volviéndose con viveza a Fabrice, hízole seña de que guardase silencio, diciéndole al propio tiempo, que sonreía y bajaba la voz:
—Yo no tengo la costumbre de escuchar entre puertas... ni entre ventanas... pero, en este caso, la tentación se me presenta invencible... ya te diré por qué...
—¡Lo que puede el mal ejemplo!—repuso Fabrice acercándose a su vez.
Pudo conocer entonces las dos señoritas cuyas voces llegaban hasta ellos; estas señoritas habían bajado, a lo que podía creerse, a uno de los jardinillos de bajo la torre con el fin de evitar el sol, y se paseaban del brazo protegidas por la fresca sombra de grandes rosales allí plantados; una de ellas, morena, pálida, con cara de arcángel, decía a la otra:
—Qué bien se está aquí para charlar, ¿no es verdad, hija?
—Sí—respondió la otra, que era muy encendida de color, aunque de buen ver y tenía ligero acento inglés—. Se está muy bien... sobre todo, puede una ponerse a tiempo en guardia contra los indiscretos... Continúe... ¡me interesa tanto lo que me está contando!
—Pues sí, esta Georgina, de que le hablaba, es muy complaciente con mi hermano, quien le paga en la misma moneda: como ya, le he dicho, Georgina Bacot trabaja en las Folies-Lyriques, por cuya razón mi hermano anda mucho entre bastidores, y allí se encuentra a menudo con la madre de Georgina, que fue también actriz en sus tiempos... y mi hermano nos contaba el otro día a mamá y a mí que una de estas noches pasadas había encontrado en la escena, durante un entreacto, a la madre de Georgina... Estaba mirando por el agujero del telón cuando de pronto se volvió a aquél y le dijo con voz llorosa... «Hay cosas que halagan a una mujer... ¿creerá usted, señor, que hay esta noche en la sala cuatro de mis antiguos amantes... y todos senadores?»
—¡Oh! Mariana—dijo la linda inglesa.
—Pero la historia del peluquero es todavía más divertida—replicó Mariana.
—¡Oh! cuénteme la historia del peluquero... cuéntemela.
Mariana titubeó un momento.
—No, mi cara Eva—añadió Mariana riendo—: ésta es realmente demasiado salpimentada.
—¡Se lo ruego, querida mía!
—Pues bien, ese peluquero... pero no... mi buena Eva... decididamente... es demasiado... no puede pasar... La dejaremos para una de esas noches en que se nos va un poco la mano en el champagne.
Pasaron cerca de un rosal. Mariana cortó una rosa y se la puso en el pecho.
—¿Y ese pintor que llegó ayer, qué le parece, Eva?
—Tiene buenos ojos y algo de genial en la fisonomía—respondió la interpelada.
—Sí, pero sin distinción—arguyó la niña, haciendo desdeñosa mueca—. El otro... ese sí... el amigo Pedro... ¡ese sí que quisiera yo encontrármelo una noche en cualquier rincón del bosque!
—El encuentro sería un tanto peligroso—objetó Eva.
—Donde no hay riesgo, no, hay deleite—apoyó Marianita—. Entre paréntesis, ninguna lástima tengo yo a mi prima la de Aymaret, que le ha dado su corazón... etc. Digo, así se dice, yo no sé si es verdad... lo que sí sé es que se ven casi todos los días... con este pretexto... y con aquél... y con el de más allá.
—Parece que no es muy dichosa con su marido la pobre vizcondesa, ¿es cierto?
—¿Qué mujer es dichosa con su marido, mi buena Eva? Y si no, vea qué bien se entienden los Laubécourt, que son nuestros compañeros de temporada.
—Es verdad, he notado que tienen siempre los dos caras de entierro... ¡mire usted que algunas mañanas en el almuerzo!
—¡Algunas mañanas! ¡Y peor algunas noches!
—¿Cómo así?—preguntó Eva.
—Pero, querida, mía, ¿no sabe usted las causas de sus desavenencias?... El señor de Laubécourt tiene pasión por los niños, en tanto que a la señora la horrorizan... y tiene razón, a mi entender.
—¡Oh! ¿por qué, amada mía?
—Primero, porque nada hay más incómodo ni más enojoso que esos muñecos para una mujer que ama la sociedad... segundo, porque cuando se es bonita desea conservarse el mayor tiempo posible... y los niños, es sabido, son los verdugos de la belleza.
—No comprendo, Mariana, ¡a mí me parece...!
Aquí Mariana bajó la voz para responder, y pareció como que explicaba algún trascendental misterio a su amiga, quien enrojeció ligeramente.
—Ahora me explico—manifestó ésta con aire pensativo—por qué el señor de Laubécourt tiene un aspecto de tanta tristeza.
—¡Si no fuera más que tristeza!... pero es que casi todas las noches, en su cuarto, pasa con su mujer escenas terribles.
—¡Ya lo creo! ¡hay de qué! ¿Y qué es lo que aquélla le responde?
—Le responde... le responde... ¡chito!—concluyó Marianita.
Al decir esto las dos rompieron en una carcajada, y como la campana anunciara el almuerzo, se alejaron en dirección al comedor.
Aún no se habían perdido de vista, cuando Fabrice, que durante el sorprendido curioso diálogo cambiara con Pierrepont frecuentes y edificantes miradas, le preguntó a éste con la calma que le era habitual.
—¿Quién es esta expeditiva señora, esta preciosa Mariana?
—Mi buen Fabrice—dijóle el marqués—, no es una señora, es una señorita.
—¡Diablo!—replicó vivamente el pintor—. ¿Y la otra... Eva?
—Es su institutriz.
—¡¡Dia...blo!!—acentuó Fabrice con energía.
Y volvió tranquilamente a preparar su paleta.
—Como hoy mismo voy a presentarte a esas inocentes, sería inútil ocultarte que tan aventajada criatura es la señorita de la Treillade, y no parece de más advertirte que esta mañana precisamente, me la recomendaba, mí tía cual un modelo de todas las virtudes... Verdad es que añadía que era muy instruída... en lo que, como has visto, no se equivocaba... Cuando pienso que tal vez me hubiera decidido por ella, siento escalofríos... Ahora comprenderás por qué razón he prescindido de todos los principios de la delicadeza ante la idea de darme exacta cuenta sobre los principios de esa señorita... Diríase que la suerte me ha presentado la ocasión de juzgarla... Te aseguro que no me arrepiento de mi falta... ¡Vamos a almorzar!