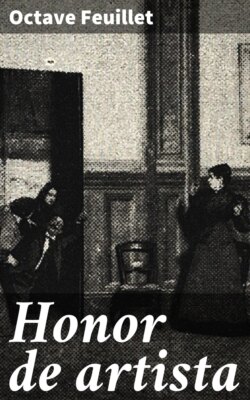Читать книгу Honor de artista - Feuillet Octave - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеÍndice
la vizcondesa de aymaret
El primer impulso de Pierrepont fue ir a contar en caliente a la baronesa la instructiva conversación que acababa de sorprender, entre la que aquélla llamaba su joya predilecta y la digna institutriz de tal encanto; pero, después de haber reflexionado un poco, prefirió aplazar la modificación, reservándola como un argumento dilatorio para el día en que la señora de Montauron lo empujase de nuevo a resolverse en definitiva. Atormentado por dudas de que el lector conocerá pronto la causa real, si ya no es que la haya adivinado, el joven marqués, en sus indecisiones, deseaba ante todo ganar tiempo. Continuó, pues, durante aquel día y los sucesivos, tomando parte activa en las distracciones de la bulliciosa colonia que habitaba los Genets, haciendo creer a su tía que se ocupaba a través de juegos y de risas, en profundos estudios y maduras observaciones acerca del carácter de aquellas señoritas, quienes, en realidad, lo tenían sin cuidado.
Entretanto, el retrato de la señora de Montauron adelantaba poco a poco. Las sesiones artísticas se tenían en el salón blanco, y después de la interesada y del pintor, únicamente Beatriz asistía a ellas; pero autorizado por su competencia en materias artísticas, solía el marqués introducirse tal cual vez en el santuario, aparentando seguir con el más vivo interés el trabajo del pintor, quien pudo advertir con ese motivo las respetuosas atenciones que Pedro demostraba siempre a la lectriz de su tía. Era el único de entre los huéspedes del castillo que la tratase de igual a igual; todos los demás, con especial las señoras, tomaban ejemplo de la baronesa, para afectar con la pobre Beatriz aires de fina superioridad o de desdeñosa protección. Fabrice notó que aquella parte más penosa en las funciones de la lectriz las prevenía Pierrepont con el mayor cuidado; él era quien se levantaba para acercar el taburete, colocar un cojín, abrir una ventana, llamar un criado, desviviéndose, en fin, por satisfacer los caprichos sin número de una anciana señora enfermiza, nerviosa, y de un tan imperioso, cuanto superlativo egoísmo. Pero la baronesa parecía preferir con mucho los servicios de la señorita de Sardonne a los de su sobrino.
—Muy bien, Pedro... mucho te lo agradezco... y Beatriz también, supongo... aunque te diré con franqueza que los hombres tienen la mano demasiado pesada para estos delicados menesteres... no hay como Beatriz para arreglarme los cojines sin molestarme... ¿No es verdad, señor Fabrice?... Además, hijo mío, no quiero monopolizarte... tú eres aquí un poco dueño de casa... y te debes a mis huéspedes, que son también los tuyos... Anda, pues, con ellos... anda... ¡dame gusto!... anda.
De todas las amigas de infancia de Beatriz, una sola, mayor que ésta en dos o tres años, le había quedado obstinada y tiernamente fiel. Esa amiga era la vizcondesa de Aymaret, prima de la señorita de La Treillade, cuya linda calumniadora había perfidamente asociado el nombre de aquélla con el del marqués de Pierrepont, en su crónica escandalosa. La señora de Aymaret habitaba el verano la pequeña posesión de las Loges, situada a dos kilómetros, poco más o menos, de los Genets. En el campo como en París, dejaba raras veces pasar una semana sin ir a ver a Beatriz, arrostrando denodadamente para llenar tan sagrado deber de amistad, las temibles iras de la señora de Montauron, quien temía, juzgando por varias apariencias, que la amable persona no viniese a ser un obstáculo para el deseado casamiento de su sobrino.
Pierrepont, que tal vez sin motivo no tenía muy alta opinión de las femeninas virtudes, alababa con calor las de la señora de Aymaret, de lo que la baronesa venía a deducir, con mundana lógica, que era su amante.
Sea como quiera, es lo cierto, que la vizcondesa de Aymaret constituía para la señorita de Sardonne, tan sola, tan abandonada, un consuelo y una confidente de impagable precio: sólo delante de ella abandonaba alguna vez Beatriz su máscara impasible dejando correr sus lágrimas... Y, sin embargo, aun para ella guardaba su corazón un secreto. Cierto día, habiéndola encontrado la vizcondesa en su alcoba deshecha en llanto a consecuencia de una de esas humillantes escenas que la señora de Montauron no le evitaba, rogóle vivamente su amiga que abandonase el servicio de la vieja dama, aceptando un asilo en su propia casa. Beatriz titubeó al pronto, pero después de un momento de reflexión respondióle abrazándola:
—¡Qué buena eres!... ¡Cuánto te lo agradezco!... pero excúsame... soy todavía, a pesar de todo, demasiado altiva, para aceptar casa y mesa por pura caridad... Aquí al menos sirvo para algo... tengo deberes... presto algunos servicios, gano mi pan... en tu casa no sería otra cosa, al fin, que una parásita.
Como su amiga procurase afectuosamente vencer sus escrúpulos, Beatriz le replicó sonriendo tristemente...
—¡Y además, tu marido me haría la corte!
La señora de Aymaret, que conocía bien a su consorte y que lo sabía capaz de violar sin escrúpulo alguno las santas leyes de la hospitalidad, inclinó con dolor la cabeza y no insistió.
El vizconde de Aymaret hubiera deseado, como otros tantos en el mundo, haber sido un hombre honrado, sobrio, arreglado de conducta y enemigo de la sota de copas, y si le gustaban las mujeres, el juego y el vino hasta, el escándalo y la degradación, era... que no podía remediarlo. Los psicólogos lo mirarían quizás como una víctima del determinismo, pero para el común de mártires era sencillamente un tunante.
Tenía agradable aspecto, y no le faltaba inteligencia; mucho lo había amado su mujer, pero él hubo de observar tal comportamiento con ella que la vizcondesa concluyó por profesarle el más completo desprecio. Sentía hacia su marido, sin embargo, una especie de lástima, y aun se prestaba a la singular manía en que últimamente aquél había dado revelando a su propia mujer, sus pérdidas al juego, sus desventuras amorosas, su naufragio moral, y cómo le eran indispensables las mujeres para consolarse de las traiciones del juego, y el vino para olvidar las femeninas veleidades. Se dirá que en escucharlo probaba su mujer paciencia de santa, pero hay de entre aquéllas algunas que merecen ser canonizadas.
La señora de Aymaret tenía dos hijos de este indigno marido, dos hijos que fueron su consuelo y en los cuales cifraba todas sus afecciones. Era una de esas raras mujeres que el marqués de Pierrepont hubiese seriamente amado; la habría amado por sus suaves encantos, por un no sé qué de luminoso que orlaba su blonda cabeza, por la gracia de su aristocrático marchar, por la tierna claridad de sus tiernos ojos, que como los de Enriqueta de Inglaterra, parecían estar siempre pidiendo besos. Y todavía aún la hubiera amado porque era honrada, por ese atractivo inexplicable que para todo humano inmortal tiene el prohibido fruto; la habría también amado por un impulso de generosa simpatía, porque mejor que a nadie eran notorias a Pedro las íntimas tristezas de la vizcondesa. Miembro del mismo club que de Aymaret, había visto más de una vez a su consorte, en los comienzos de su matrimonio, venir a buscarlo en la mañana enrojecidos los ojos por las lágrimas y el insomnio.
En resumen, procuró al principio el vizconde consolarla, sin alcanzar su objeto; muy admirado de su previsto fracaso, acabó por aceptar francamente su situación, ese hombre de mundo, contentándose con esa especie de reservada amistad que le ofrecía su adorable cónyuge. Desde ese día, continuaron tratándose bajo el pie del confiado compañerismo, fácil, y no exento de cierta ironía.
La señora de Aymaret, que era grande entusiasta por las artes, sentía viva admiración por los talentos de Jacques Fabrice. Poseía la vizcondesa algunas acuarelas que databan de los primeros tiempos del pintor, verdadero tesoro de cuya propiedad considerábase orgullosa. La llegada del artista a los Genets despertó en ella ardiente curiosidad, y le gustó el hombre por su modesto continente y su grave melancolía. Constantemente preocupada de la situación penosa y precaria de su amiga Beatriz, recordaba ella que antes de los desastres de la familia de Sardonne, había demostrado aquella joven serias aficiones por la pintura a la acuarela, y la señora de Aymaret se dijo que Fabrice podría darle algunas lecciones durante su residencia en los Genets, alentando al mismo tiempo sus naturales disposiciones y dando así vida a sólidas aptitudes que podrían asegurar tal vez a la huérfana una existencia independiente en lo futuro. Beatriz, a pesar de su amargo desapego a todo, aceptó la idea con algún interés.
—Pero—objetó a su amiga—, ¿cómo pedir semejante favor a ese caballero?... Yo nunca me atreveré.
—Podrías—replicóle la vizcondesa—rogar al señor de Pierrepont que se encargara de hablarle.
—No—dijo Beatriz—; el señor de Pierrepont podría disgustar a su tía dando ese paso.
—No me parece que la epidermis del marqués sea tan delicada por lo que se refiere a manías de la baronesa... Por otra parte, nada nos obliga a desenvolver a Pedro nuestro plan de operaciones... Es natural que tú procures perfeccionar tus conocimientos cuando la ocasión se te presente... ¿Quieres que yo le hable al marqués?
—Me harías un gran favor.
El mismo día que ocurrió esta conversación, la banda de invitados fue a visitar cierta estación termal próxima a los Genets. Pierrepont se había quedado en el castillo pretextando una ocupación cualquiera, y como la señora de Aymaret saliese del parque para volver a los Loges, atravesando el vecino bosque, advirtió que Pedro se hallaba desatando una canoa junto al estanque que alimentaba el riachuelo del parque.