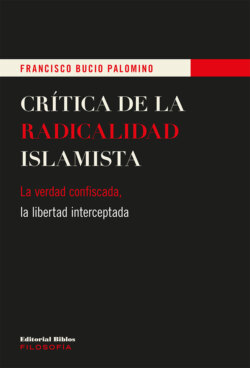Читать книгу Crítica de la radicalidad islamista - Francisco Bucio Palomino - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. En qué creen los musulmanes: sus dogmas 1. El dogma de la unicidad de Dios
ОглавлениеComo es sabido, la religión islámica es monoteísta, lo mismo que el judaísmo y el cristianismo. La doctrina de la existencia de un solo Dios nació unos dos mil años antes de Cristo, en el pueblo de Israel, promovida por Abraham. Anteriormente, todas las creencias que podían llamarse religiosas eran politeístas o dualistas. Las últimas alcanzaron cierta culminación con el mazdeísmo en Persia, en el siglo VI antes de Cristo. Esta religión predicaba la existencia de dos dioses, el del Bien y el del Mal, que se disputan el mundo. Estaba todavía lo suficientemente arraigada en cuanto visión filosófico-religiosa en la región mesopotámica, en los primeros siglos de nuestra era, como para que Constantino pensara en ella antes de decidirse por el cristianismo, que finalmente eligió para ser la religión oficial del Imperio Romano. El esquema explicativo del universo a partir de dos principios opuestos siempre fue atractivo, y sigue siéndolo en la actualidad: las parejas de principios positivo/negativo, masculino/femenino, ying/yang, caliente/frío, espíritu/materia, y desde luego bueno/malo, han servido de ejes de comprensión de la realidad. Los dos últimos han prosperado particularmente en concepciones religiosas y han propiciado sectarismos aun dentro del cristianismo. Es el caso de los cátaros que, en Francia, en el siglo XII, reproducen la ideología maniquea, originaria de Persia en los tiempos de Zaratustra: así como esta remite cuanto sucede a la guerra entre la luz y las tinieblas, aquellos ven en todo el resultado de la tensión emanada de la inconciliabilidad entre el bien y el mal.
El monoteísmo es un hallazgo conceptual extraordinario, a la vez que una revolución sin precedentes en la historia de las religiones, pues realizó una auténtica mutación en la esencia de la religiosidad. La idea de un solo Dios fue la magistral invención del pueblo de Israel, idea que fraguó definitivamente en su conciencia histórica en la época de su convivencia forzada con el pueblo egipcio en el siglo XVII antes de Cristo. Hasta entonces, el politeísmo era en todas partes la manera normal de vivir la religiosidad. El mundo sobrenatural era concebido como un sistema funcional, compuesto de tantos dioses cuantos parecían necesarios para presidir los grandes acontecimientos de la naturaleza: dios de la vida, dios de la muerte, dios del amor, dios de la fecundidad, dios de la guerra… El hecho de que la naturaleza es percibida prácticamente de la misma manera en todas las culturas permitía la conversión, entre los pueblos, de sus diferentes panteones. El hecho de que fuese posible encontrar en una sociedad la versión local de las divinidades veneradas en otra propició siempre la tolerancia religiosa. La situación cambió por completo con el monoteísmo, pues con él se introdujo la discriminación entre la verdadera religión y las falsas. Se imponía como deber religioso rechazar toda otra religión que, por definición, debía estar en el error. La intolerancia se instaló como reacción concomitante con la convicción de la autenticidad de su fe. El ardor con el que se abraza la creencia en un solo Dios se manifiesta como fuerza de exclusión de cualquier otra, aunque esta sea la de otro monoteísmo. El exclusivismo acompaña los tres monoteísmos desde su origen y, como lo explicamos, ello es comprensible porque la verdad siempre es una y no puede ser múltiple: desde el momento en que se piensa que la religión (monoteísta) propia es la verdadera, las otras (aunque sean monoteísmos) no pueden ser vistas sino como espurias. Si el cristianismo ha aprendido a tolerar otros credos, ello se debe al lugar prioritario que se da al respeto de la persona, consecuencia del ideal de libertad cultivado en Occidente. Pero antes de que este valor faro alcanzara la preeminencia que tiene en la actualidad, la intolerancia religiosa, en el cristianismo mismo, tocó cimas inauditas. Solo el derecho bien acrisolado a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión se prolonga en deber de aceptación de la diferencia en materia de religión.
En el politeísmo, la fe se vive menos como creencia que como credulidad, con un dejo de mala fe, porque, conceptualmente, no se piensa en Dios cuando de dioses se trata. Desde el momento en que estos son más de uno, pueden ser dos o muchos más, y por consiguiente no puede concebirse a ninguno como “soberano”. Sin soberanía absoluta, cada uno de los dioses, no pudiendo tener imperio sino sobre sectores o regiones del ser (uno sobre el mar, otro sobre los aires, otro sobre los cielos; o uno sobre la fecundidad, otro sobre la guerra, otro sobre el comercio, etc.), todos tienen solo un poder relativo, limitado: o sea que el concepto que define la esencia de cada uno de ellos está muy lejos de ser un concepto definitorio de Dios. Pensar propiamente en Dios es concebir un ser que ejerce soberanía exclusiva sobre todo lo que existe, un ser que está por encima de todo y que, por la perfección de sus atributos y de las características de cada uno de estos, trasciende infinitamente las cualidades que forman la esencia de cuanto hay. Por consiguiente, solo concebido como un ser perfecto, como infinitamente perfecto, por la perfección de cada una de sus cualidades, es pensado como Dios. Por el hecho de su perfección absoluta no puede lógicamente existir sino uno solo. Así, por ejemplo, debe ser el creador del universo, la causa eficiente única de la creación, es decir, la causa primera de todo lo que existe: estaría fuera de toda lógica y sería por lo tanto absurdo hablar de dos o más causas eficientes que sean cada una “primera”. Por tanto, basta atribuir la perfección absoluta a cada uno de los elementos constitutivos de su esencia (inteligencia, voluntad, poder, ciencia, bondad, justicia…) y darles por base sustancial o punto de sustentación la que contiene la idea de persona o “yo consciente” y tenemos, aunque no sea sino bosquejado, el verdadero concepto de Dios: “verdadera” idea de Dios, por el solo hecho de estar avalada por su unicidad. En conclusión, al verdadero Dios no se lo conceptualiza sino como único Dios. Las expresiones “Dios único” y “Dios verdadero” son equivalentes e intercambiables.
De lo anterior se deduce que nunca ha habido un auténtico politeísmo. No pueden ser dioses de verdad los de las creencias de los llamados “politeístas”. Aunque se escriba con minúscula, “dios”, este apelativo refleja cierta voluntad de nombrar con él a Dios. Pero, como lo demostramos antes, por ser varios, los así llamados no pueden tener la misma naturaleza que el Dios único. No ha habido politeísmo, aunque sí “poliatrismo”, porque es innegable que casi todas las civilizaciones antiguas tuvieron un panteón, culto y ritos consagrados a sus divinidades. Pero ¿qué eran estas, si no podemos considerarlas dioses? Ideas, representaciones de fuerzas sobrenaturales personificadas. Esas fuerzas una vez hipostasiadas llegaron siendo encumbradas y se las idolatró. Como se sabe, casi todas tuvieron su origen en leyendas, cuentos, fábulas, mitos, y sus conjuntos forman los sistemas bien llamados “mitologías”. Algunos de los dioses mitológicos eran héroes legendarios. El término “dios” nunca tuvo en aquellas tradiciones un sentido trascendente, un significado que sobrepasara lo imaginable en cuanto ser intramundano. Hasta se pensaba que podría elevarse a ese rango a algo o a alguien sobresaliente por consenso popular. Así, Calígula, y no ha sido el único, no tuvo empacho en investirse “dios” por decreto propio y nombrar cónsul a su caballo. Estrictamente hablando, los sistemas mitológicos no pueden equipararse a una religión, la cual, como se habrá entendido, no puede ser sino monoteísta, es decir, servir de marco institucional para alentar y guiar las relaciones del hombre con Dios.
El Corán reserva sus anatemas más afilados a los politeístas, entre los que hace figurar a los cristianos, por creer en el dogma de la Trinidad. En una formulación de un tenor teológico balbuceante, el versículo 73 de la sura V reza: “Sí, los que dicen «Dios es, en verdad, el tercero de tres» son impíos. No hay más Dios que un Dios único. Si no renuncian a lo que dicen, un terrible castigo les llegará a los que entre ellos son incrédulos”.1 Lanzamos la hipótesis de que el momento fundador del islam como religión distinta del cristianismo es la incomprensión del misterio de la Trinidad. Hay que admitir que se requiere una gran madurez teológica para asimilar, como simple posibilidad no contradictoria, que la realidad de un solo Dios pueda hipostasiarse en tres personas sin afectar el hecho de la unicidad divina. Desde luego que, sin la declaración de Cristo en este sentido y sin las garantías de que su palabra es verdadera –garantías aportadas por sus realizaciones milagrosas y su alta moralidad–, la trinidad óntica resuelta en unidad ontológica, es decir pensada como concepto puro de unicidad, sería una idea inconcebible. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que la razón exige para aceptarla como verdad, la idea de un “Dios trino y uno” apela al principio de que puede haber verdades que están por encima de la razón sin contradecirla: verdades incomprensibles, auténticos misterios, pero no manchadas de absurdo. Si lo que cuenta en esta óptica es probar que no es irrazonable pensar que Dios participe de tres sustancias siendo uno solo, recordemos que tal dificultad teórica tiene antecedentes, como el caso emblemático del hombre, que participa de la sustancia material y de la sustancia espiritual sin que dicha dualidad afecte la unidad de su naturaleza humana. Después de tantos siglos de estudio, el ser humano sigue siendo visto como una realidad bastante misteriosa en cuanto a su composición mixta, pero a nadie se le ocurrirá decir que es una entidad absurda, un monstruo metafísico. Pondérese como se quiera, la dificultad de entender que tres hipóstasis, es decir tres sustancias diferentes, puedan componer una sola naturaleza no autoriza a declarar absurda tal posibilidad. Lo que nos interesa, sin embargo, es la suposición que los albores del islam fueron atizados por la gran dificultad de la comprensión del concepto de la Trinidad. Que el problema de la asimilación de este misterio haya sido resuelto optando por declarar absurdo el concepto incomprensible es un hecho. Y el dato no es anodino, porque todo parece indicar que el islam decidió desde entonces que la confrontación con el cristianismo sería su marca de comercio, por decirlo así, haciendo de la unicidad de Dios y de su Trinidad conceptos antitéticos e inconciliables. Como si hubieran buscado un pretexto para crear una nueva religión, los fundadores del islam erigieron sobre el rechazo de esta concepción trinitaria un nuevo credo, el de un solo Dios. En suma, redujeron su incapacidad de comprender la naturaleza trina de Dios a la autosugestión de ser ellos los descubridores del verdadero monoteísmo. A través del reemplazamiento del misterio de la Trinidad por la evidencia de la unicidad de Dios, los primeros musulmanes legitimaron el sentimiento de que su religión era distinta del cristianismo. Para consolidar su nueva conciencia identitaria, sintieron la necesidad de afirmar sin cesar la convicción de que hay un solo Dios, y lo repitieron tanto que al final se ha vuelto lema, mantra, plegaria y a la vez grito de guerra.
Un concepto de referencia en el rubro de las maldiciones contra los descreídos y, particularmente, los politeístas es el de la asociación de otros entes a Dios. Adorar a Dios y además a algo otro (dios, persona, cosa o acontecimiento) es lo peor y definitivamente intolerable a los ojos de un musulmán. Nos permitimos recordar aquí, como simple anécdota, la reacción de Salah Abdeslam, uno de los autores de la masacre del Bataclan de París: entre lo poco que ha expresado desde el día de su encarcelamiento, dijo que lo ponía furioso recibir cartas de admiradoras, porque solo hay que adorar a Dios. ¿Debemos entender que teme que su cohecho suscite un entusiasmo entre sus congéneres que pueda alcanzar niveles de loa que únicamente Dios merece? ¡Qué gestos de superlativa humildad puede producir el orgullo: sentirse obligado a advertir que no es un igual de Dios, por más grandiosa que sea la obra que cometió asesinando inocentes! Si tal actitud no tuviera respaldo coránico, podría pasar por un simple oxímoron, pero sabemos que el Libro no acepta ser tomado como fuente de inspiración de figuras retóricas, sino por regla de vida. El Corán condena en efecto enérgicamente a los “asociacionistas”, y lo hace en términos categóricos: “Dios no perdona que se le asocie nada [ni cosa, ni persona ni, sobre todo, otros dioses]. Él perdona a quien quiere pecados menos graves que este; el que asocia sea lo que sea a Dios, comete un crimen inmenso” (iv-48).2 No atendiendo por ahora sino al temor de adorar otras cosas a la vez que se adora a Dios, hay que constatar que la obsesión de tal pecado lleva a los musulmanes a sospechar que cualquier sentimiento de la gama del amor sea culpable de ofensa a Dios, por asimilarse a la idolatría. En el islam se piensa que todo sentimiento intenso y profundo de veneración, admiración, respeto o consideración por cualquier cosa puede ser interpretado por Dios como un desliz hacia el terreno de la adoración, y esta podría ser juzgada por él como idolatría y su objeto, como un supuesto rival. Entonces, para obviar el riesgo de irritar Su susceptibilidad, los fieles decidieron suprimir de su existencia y de la vida social acciones y hechos, obras y realizaciones que puedan entrañar simples alusiones de comparación con Alá.
Los mahometanos no deben menos que concluir que en sus relaciones, sobre todo con los humanos, es necesario abstenerse de sentimientos de cualquier especie de simpatía, para estar seguros de que todo su potencial de afecto y aprecio tiene por objeto exclusivo la divinidad. No es de extrañar que, en el islamismo, sea el sexo y no el amor lo que más se cultiva entre hombre y mujer. Pero, más allá de esta precisa consecuencia de la obnubilación por los “riesgos asociacionistas”, la sensibilidad entera del musulmán parece estar condicionada por la maldición que anuncia el Corán: “Dios no perdona que se le asocie nada”. Así, la libertad de sentimientos, tan natural y necesaria para aprovechar la vida y gozarla en todas sus dimensiones, es controlada por el Corán. Dicho control se extiende a sectores de la cultura como las artes, en las que, además de los sentimientos de admiración y deleite, también toman parte las facultades de creación: así como el radicalista teme que la emoción estética se convierta en adoración, de igual forma le atemoriza que, al hacer arte, el hombre pretenda constituirse en creador, a la par de Dios. La relación del musulmán con las artes y la belleza es de lo más ambiguo. No parecen entender algo que para todo otro creyente (cristiano o judío) va de suyo: la trascendencia coloca a Dios en la esfera del más allá absoluto y es imposible que pueda haber una común medida entre los sentimientos que despierta una persona o una cosa y los que merece Dios en entera exclusividad. El término mismo “adorar”, cuando se usa fuera de la esfera de lo sagrado, tiene su significado rebajado de lo infinito a lo finito: aplicado a Dios, significa amor de culto y de oración, de agradecimiento por haber creado el universo y, en él, los seres humanos, y de esperanza en Su bondad y justicia; aplicado a todo lo demás, no puede significar más que cariño, afecto y, cuando mucho, embelesamiento proporcional al grado de perfección que, en la escala de lo finito, acordamos a lo que así amamos, sea ser humano o cosa material. Nadie, ni un demente, puede “asociar” algo a Dios, a menos de caer en una confusión consumada en delirio. Lo que sí puede es instalarse en la negación de Dios, y entonces no tener más posibles objetos de amor que todo lo que nos puede atraer sobre la faz de la tierra; pero esto ya no es asociación, sino reemplazo. Por lo tanto, por definición:
1 El ateo no puede asociar nada a Dios, pues para él Dios no existe.
2 El que cree en el Dios único, tampoco puede asociarle nada, pues la verdadera fe en Él implica tener el sentido de la trascendencia y del hecho de que Dios está en un nivel al que nada puede igualar.
3 No queda sino el genuino politeísta al que pareciera convenir el término “asociacionista”; pero, justamente, como por creer en varios dioses no cree en el verdadero y único, solo puede asociarlos entre sí, pero no al Dios de los monoteístas. De todo ello se deduce que el temor de asociación que toma tanto lugar en la conciencia mahometana radicalista es un falso temor, sin ningún alcance en la realidad.
Religión realmente distinta del cristianismo, el islam sin duda lo es, pero menos por las diferencias de su dogma monoteísta que por todos los agregados de su moral y de su concepción de la vida. Los hechos, en su origen, pudieron haber sido otros. El islam podía muy bien haber nacido como cristianismo reformado, teniendo por tronco común la tradición bíblica, que de todas maneras reconoce. Pero, en lugar de una comunidad de pensamiento teológico de esencia judeo-cristiana, prefirió la secesión, declarándose enemigo de su propia ascendencia. No pensamos que, de haberse dado aquel hipotético giro, todo sería concordia y buen entendimiento, pero al menos hubieran existido mejores condiciones de diálogo. En cambio, su voluntad de encontrar la afirmación de su identidad en la oposición al cristianismo y al judaísmo, lejos de predisponerlo al acercamiento, lo determina a la confrontación.
Entre los cristianos, la unicidad de Dios es una evidencia conceptual: la idea misma de Dios la incluye como característica esencial, o sea que por definición si Dios existe no puede haber sino uno solo. Si no fuera único, no sería el “verdadero” Dios. La más simple reflexión debe hacernos descubrir la evidencia de esta aseveración: “Dios verdadero” y “Dios único” no son dos expresiones que riman y se complementan. No, son dos asertos que afirman lo mismo: por estricta lógica, no podemos decir que el Dios de que hablamos es el verdadero si no es único, como tampoco podemos afirmar que es único, y que no existe otro, si no es el verdadero. Decir “Dios único” es lo mismo que decir “Dios verdadero”. Que el Dios verdadero es único, que no puede haber más de uno es pues conceptualmente evidente, y los mismos ateos deben reconocerlo para manejar correctamente el concepto de la divinidad. Podríamos enunciar lo mismo, y con igual fuerza lógica, en otros términos: por ejemplo, en cuanto ser supremo, Dios está por encima de todo. Habría contradicción si se dijera que hay más de uno por encima de todo. Esta última fórmula significa que la perfección de las cualidades de su esencia no puede sino rebasar inconmensurablemente la perfección de las de la esencia de cualquier otro ser. Por lo anterior, lo más natural del mundo es que al decir “Dios” los cristianos piensen en el único y verdadero que existe y en el que creen, sin sentir la necesidad de repetir la doble fórmula (“Dios único” y “Dios verdadero”) más que cuando recitan su credo.
En cambio, en la religión islámica la unicidad en cuanto doctrina central reviste tal ascendencia que pareciera no tener otros dogmas. Decirlo, cantarlo, gritarlo –“hay un solo Dios y Mahoma es su Profeta”– tiene valor de oración, de compromiso de fe, de garantía de salvación, pero sin duda también de escudo que protege de los riesgos de pecar por descuido o negligencia contra la santísima unicidad. Su obsesión de afirmar la unicidad de Dios en todo momento es una pista interesante para descubrir la idea que los musulmanes radicalistas tienen de Dios. Estar obnubilado por tal prerrogativa y suponer que Dios necesita que sus creaturas la confirmen incesantemente es revelador de lo que se piensa que es Dios. Deben creer que su atributo principal es el egoísmo, aunque entendido, claro está, como una cualidad positiva y nobilísima, como solo puede convenir a Dios y no como el defecto ególatra de los humanos, que no tenemos el derecho de atribuirnos un valor absoluto. Un Dios egoísta –“No he creado a los entes espirituales [los Djinns] y a los hombres, sino para que me adoren” (LI-56)–, con la vista puesta siempre en su grandeza, que solo piensa y desea su gloria, no puede efectivamente tolerar siquiera signos de vanagloria de parte de lo que Él creó: ni la idea de que los seres humanos, sus creaturas, quieran elevarse a pináculos, ni el hecho de que alguna creación humana sea colocada sobre un zoclo, ambas situaciones pudiendo propiciar actos de veneración y devoción a los que solo Él tiene derecho. En esta perspectiva, es lógico que, al tomar conciencia de que Dios es celoso de su inigualable perfección, el hombre sienta como un deber religioso esencial proclamar en todo tiempo y en todo lugar su unicidad.
El texto coránico sobre la afirmación de la unicidad de Dios (la tawhid) pareciera enunciar sencillamente verdades teológicas. El dogma es omnipresente en el Corán, pero en esencia todas sus afirmaciones se reducen a enunciar que Alá es Uno, sin asociado alguno, ni en el imperio que ejerce sobre el universo ni en Sus acciones; Uno, sin que nada pueda asemejarse a Él, ni en Su esencia ni en Sus atributos; y Uno, sin rival ni en Su divinidad ni en la adoración que merece. Estas tres verdades derivan tan lógicamente de la unicidad de Dios que cualquier creyente (al menos entre los cristianos) sabe instintivamente que Él es el único “creador”, y su voluntad es soberana sobre Su universo, que absolutamente nada puede comparársele, y solo Él merece ser adorado. Por consiguiente, los tres axiomas, legítimamente deducibles del concepto de unicidad del Dios verdadero, debieran guiar serenamente a los creyentes en sus prácticas religiosas. Sin embargo, no es así, sino que se vuelven amenazantes al revestir el estatuto de ordenanzas esenciales para la vida del radicalista. El tono conminatorio lo da la ya citada sura (y como ella, hay cientos de otras advertencias intimidantes diseminadas en el texto sagrado): “Dios no perdona que se le asocie nada”. No hace falta más advertencia para quedar “hipnotizado” y desarrollar algo así como una hipocondría religiosa o una paranoia espiritual. La amenaza de no ser nunca perdonado y ser condenado eternamente es de tal peso que puede volver a cualquier creyente un obseso de ese pecado capital, en el cual se puede caer por inadvertencia. Por inadvertencia porque, como se demuestra enseguida, en plena conciencia es lógicamente imposible pecar contra la unicidad de Dios y seguir creyendo.
Para el cristiano, ese temor de darle a Dios un asociado, un reemplazante, es irracional. Si se dice que, en la época actual, para muchos su dios es el dinero, todo el mundo comprende que esta expresión es solo una figura metonímica. Aunque no todos sepan decirlo, no hay quien no comprenda que lo que ahora sucede es que se abandonan los valores religiosos y se los sustituye por otros puramente materiales: riqueza, poder, sexo… Pero nadie imagina siquiera que estos puedan ser considerados “Dios” por quienes los “adoran”. Y, consecuentemente, en tales casos, este último término es completamente vacío de sentido religioso y significa solo un amor excesivo del objeto deseado. El mismo ejemplo emblemático del becerro de oro con el que los israelitas parece “reemplazaron” a Dios en los tiempos bíblicos no puede ser interpretado como la sustitución del verdadero Dios por otro verdadero Dios. Aquel bovino de metal no puede ser entendido como un “Dios” rival del Dios único, con esencia y atributos divinos, dotado de inteligencia, poder y voluntad absolutos, a los que nada fuera de Él determina ni limita. No pudo tratarse de una auténtica “sustitución”, sino de un dudoso eclipse de sus valores religiosos: suspendieron por un tiempo su fe, dejaron de creer en Dios, probablemente sin gran convencimiento y más bien por bravata, para vengarse de la prolongada ausencia de Moisés, quien había sido convocado por el Señor a la cima del monte Sinaí, y ensayaron o remedaron el ateísmo. Es sabido que aquel episodio duró solo unos cuantos días, lo cual permite suponer que no fue un cambio reflexionado sino un arrebato; de lo contrario, habría que concluir que su creencia en el verdadero Dios no había enraizado bien.
Nuestra interpretación de los ejemplos anteriores pretende evidenciar que la creencia en Dios no puede coexistir con el temor de actos o realizaciones idólatras. La auténtica idolatría de parte de un creyente exige una deserción previa de la fe. Se necesita haber abandonado sus convicciones religiosas para entrar de lleno en el campo de la irreligiosidad y entregarse a la indiferencia o al ateísmo, o para cultivar el antiteísmo o el politeísmo. No se puede caer en la idolatría por simple inadvertencia o por alguna torpe confusión de sentimientos. ¿Por qué sería ofender a Dios admirar excesivamente una maravilla natural, un personaje o una obra humana? ¿Por qué se sentiría Dios injuriado al ver que los hombres levantan monumentos para honrar las virtudes de otros hombres? ¿Por qué sería pecado reproducir pictóricamente o de cualquier otra forma figurativa lo que uno se imagina de Dios, de sus atributos, de su acción, como se lo hace literariamente sin ofuscación de nadie? ¿Qué diríamos de un artista que se negara a exponer sus obras, o que, expuestas, sintiera su persona menospreciada al ver que el público las ensalza? De todos modos, una representación de Dios no puede ser sino alegórica, porque el espíritu puro que Él es no se deja siquiera imaginar. Cualquier imagen alusiva a su ser, por consiguiente, solo traduce los sentimientos de su autor, sentimientos de amor filial, de asombro ante su poder, de embelesamiento ante su belleza, etc. Dios tendría que ser mediocre y mezquino, cosa absolutamente inimaginable, para sentir que estas realizaciones opacan su grandeza, cuando de toda evidencia no hay común medida entre las perfecciones que pueden alcanzar las cosas terrestres, las realizaciones humanas, el hombre mismo y la perfección absoluta de Dios. Se querrá redargüirnos diciendo que no todos saben distinguir entre honrar, homenajear, rendir pleitesía, venerar algo o a alguien y “adorar” (en el sentido reservado a la divinidad), que no todos lo saben con la claridad suficiente para hacer la distinción que conviene y no caer en la idolatría. Les respondemos que no hay por qué preocuparse, porque Dios sí lo sabe, y eso es lo importante, porque es Él quien juzga sin equivocarse sobre el sentido y significado que tienen las cosas, acciones e intenciones humanas.
Atendamos, en fin, a la incoherencia que entraña el concepto de un Dios celoso de su perfección, al que solo complace la vista de sus atributos exclusivos, su infinita bondad, su omnisciencia, su poder absoluto, y al cual repugnara la vista de seres creados por Él o fabricados por el hombre y que luciesen cualidades a su semejanza. ¿No sería doblemente contradictorio de su parte haber decidido la Creación? Por un lado, bastándole su ser para satisfacer plenamente su voluntad, ¿por qué un Dios “ensimismado” pudo haber deseado crear algo fuera de Sí? Por otro lado, haber querido crear el universo para luego no quererlo (no amarlo) ¿no es algo manifiestamente incongruente? Porque temer que sus creaturas desarrollen su potencial de perfección –el potencial que contiene la naturaleza con la que Él mismo las dotó– sería la manera más ruinosa de suponer Su voluntad en conflicto consigo misma. Piénsese simplemente en lo absurdo que sería que un artista temiera que la belleza de sus obras le haga sombra, que por la misma razón no le gustara que sean expuestas al público y que, si a pesar de todo fuesen exhibidas, se viera ofendido por las manifestaciones de admiración hacia aquellas en lugar de sentirse loado directamente él y solo él en cuanto su creador. La incongruencia de tal personaje le atraería el desdén y no las loas, y a nadie gustaría poner sus creaciones sobre el zoclo que ridículamente él envidiaría.
Esta concepción islamista de la divinidad no se compagina para nada con el pensamiento cristiano de un Dios generoso y esencialmente “altruista” (aplicado a Él, semejante término resulta un eufemismo) que crea por amor y por superabundancia de perfección. Un Dios-Amor no tiene por qué preocuparse de que sus creaturas puedan llegar a hacerle sombra, de que lo que crea por amor y según su voluntad pueda un día engrandecerse hasta pensarse a Su altura. Si el jardinero que planta una rosa quiere verla crecer y resplandecer lozana, luciendo su forma, sus colores y exhalando su perfume, ¿cómo no va a desear Dios que sus creaturas realicen perfectamente su propia esencia? ¿Por qué debería estar celoso y temer que alguna de ellas lo iguale en perfección, estando consciente de que la suya es absoluta e infinita? El Dios “Amor”, tal como lo conciben y definen los cristianos, no puede sino querer que sus creaturas desarrollen todas sus virtualidades, que produzcan en abundancia frutos según su naturaleza propia, la que Él mismo decidió otorgarles.
En otro capítulo veremos las consecuencias, sobre todo en limitaciones y frustración, que esta concepción de un Dios “egoísta” tiene en la vida cotidiana, entre los islamistas. Contentémonos por lo pronto con subrayar los efectos directos, sobre las disciplinas figurativas, de la aprensión obsesiva de la posibilidad de la idolatría. Si las representaciones de Dios están prohibidas en el islam es porque se piensa correr el riesgo de que estas imágenes puedan ser veneradas y tomen el lugar de Dios. Todo lo que puede hacer competencia a Dios es por consecuencia visto por los islamistas como demoníaco. Para un musulmán obsesionado por la unicidad de Dios, todo lo que tiene algún poder, belleza o grandeza es susceptible de ser tomado por diosecillo y, por lo tanto, debe ser execrado o, mejor, eliminado, destruido. Conviene precisar ahora la principal razón de prohibir la representación de la divinidad: el riesgo de la verdadera idolatría que se corre cuando, aun sin ser conscientes de ello, adoramos la idea que nos hacemos de Dios, tomando esa idea por Dios mismo, es decir, el riesgo de confundirlo con una de nuestras propias construcciones. El idólatra queda apresado por lo que su imaginación le ofrece como un sustituto de Dios, escollo que no se evita sino reemplazando la imagen por el concepto, es decir, optando por llegar a Dios por medio del entendimiento y no a través de su representación. Por esta última razón, y por la primera, por ejemplo, los talibanes dinamitaron los budas gigantes en Afganistán, los islamistas destruyeron mausoleos en Tombuctú y el Estado Islámico pulverizó estatuas y frisos de los sitios arqueológicos de la antigua Babilonia en Iraq. Confinando estas desgraciadas anécdotas en el ámbito del extremismo, lo importante a recalcar es el hecho, generalizado en el islam, de un raquítico cultivo de las artes figurativas (por temor a la idolatría), como la pintura, escultura y danza, cuando esa civilización ha demostrado ser capaz de un gusto exquisito y de una refinada sensibilidad estética, como lo prueba la gran herencia andaluza que dejó en este rubro, de la Alhambra de Granada al cante jondo, para no citar sino lo más cercano a nosotros.
Aunque nuestro objetivo es presentar el islam y no compararlo con el cristianismo, no nos ahorraremos las ocasiones de contrastar las dos religiones, pero solo para hacer resaltar la diferencia de la que aquí nos proponemos analizar. Pero ahora que estamos iniciando su estudio, antes de cerrar este apartado queremos exponer brevemente un dogma que ambas religiones comparten y es atacado por la irreligiosidad ambiente: el dogma de la creación. La creencia en Dios como creador del cosmos es el proemio de toda fe en el “Dios único y verdadero”. Este es un dogma conexo al de la unicidad de Dios, su colofón, podría decirse desde una perspectiva práctica. Los ateos también lo perciben así, tanto que piensan probar que Dios no existe cuando creen poder explicar por la sola ciencia los orígenes del universo. Queremos desactivar aquí la crítica contra el creacionismo esbozando un argumento a su favor, no para restar pertinencia a las explicaciones de la ciencia, sino para demostrar la perfecta compatibilidad de estas con la que propone la fe. La disquisición que sigue ha de leerse en el contexto de la necesaria congruencia que la fe debe buscar con la razón, según el principio lógico de la imposible contradicción entre dos verdades: la razón manifiesta en la verdad científica impone a toda pretendida verdad de fe que no caiga en contradicción con ella, sin lo cual perdería por lógica su derecho a la veracidad. Como contribución en este punto a la crítica emprendida, se hará visible indirectamente la diferencia de posición entre la ideología cristiana en su apertura a la ciencia y la posición islamista cerrada a todo racionalismo.
Uno de los argumentos que más frecuentemente esgrime el ateísmo moderno para sostenerse lejos de toda creencia es la supuesta oposición entre fe y razón, manifiesta según él en la teoría de la creación para explicar la formación del universo. El problema se plantea en cuanto incógnita a dos tiempos: el primer brote de la primera partícula del cosmos y la aparición del ser humano como remate de la evolución de la cadena de los seres vivientes representan los dos momentos cruciales que necesitan una explicación. Las tres grandes religiones monoteístas se acogen a la misma respuesta, que además sirve de fundamento a su fe: Dios creó el universo, y en él la vida y el ser humano. No se puede ser creyente si no se acepta esta respuesta, pues Dios dejaría de ser el ser supremo si no fuera el Creador. Ahora bien, la ciencia propone une respuesta “laica”, supuestamente sin tener la necesidad de recurrir a la “hipótesis Dios”, como lo expresó Pierre-Simon Laplace. Es tal supuesto lo que interrogaremos brevemente, porque a nuestro parecer está fundado en un malentendido. En efecto, es entender mal la explicación teológica reduciéndola a la didáctica de la fábula bíblica, según la cual Dios creó el cielo, la Tierra y el universo entero y al fin creó al hombre y luego a la mujer. Sin duda, el imaginario colectivo de los creyentes no puede desprenderse del relato del Génesis y cree en su contenido literal, sin sospechar siquiera de que se trata de una descripción puramente imaginativa para presentar el indescriptible proceso de la creación, el misterioso poder del Fiat (el “hágase”) de Dios. En este contexto de ignorancia piadosa, la investigación científica descuella como plena lucidez que busca la verdad, a la vez que hace aparecer la posición de la fe como beodez pura e incurable idiotismo. El malentendido se esfuma tan luego como se aclara la diferencia entre el despliegue de inteligencia y poder necesarios para dar existencia al universo, y la leyenda que narra un mito fabricado para imprimir accesibilidad a dicho arcano. Pensar que fueron necesarios el poder y la inteligencia de un Dios para forjar el universo, sacándolo de la nada que debió precederlo, es adherir racionalmente al dogma de la creación. Creer en el relato del génesis que cuenta los pasos que Dios siguió para hacer aparecer en el espacio una por una las cosas que pueblan el cosmos, hasta la creación de Adán y al final de Eva sacada de una de sus costillas, es ilusionarse con la poesía del gran acontecimiento de la creación.
No puede negarse que una mayoría de creyentes, cristianos y musulmanes, reducen al relato bíblico (y coránico) la tesis de la creación, prestando así el flanco a una crítica fácil de parte de los ateos. La fe cristiana empero no está peleada con la ciencia, al contrario, es completamente conciliable con ella. Urge neutralizar el equívoco, que alcanza a los musulmanes, por mantener el relato bíblico-coránico como sola explicación de la creación, pero no conviene al cristianismo, el cual deja abierta la posibilidad de una interpretación totalmente científica del dogma de la creación. Sin entrar en mayores detalles, establezcamos la perfecta compatibilidad entre el creacionismo y todas las teorías que pretenden ofrecernos una explicación científica de la aparición del cosmos. Nuestra posición de la susodicha compatibilidad tiene a su favor el supuesto lógico (desarrollado magistralmente por Leibniz en su teoría sobre “el mejor de los mundos posibles”) de la manera más inteligente que Dios debió haber empleado para crear el universo. Imposible suponer que Dios hubiera procedido de forma aleatoria, aventurándose en improvisaciones azarosas. Por consiguiente, en lugar de producir “artesanalmente” cosa por cosa, Dios debió haber concebido “científicamente” una fórmula para que el Tiempo se encargara de traer a la existencia cada una de ellas según un orden determinado por Él, orden impuesto como lógica evolutiva de la creación. La idea de una expansión progresiva del universo –idea que desarrollan varias hipótesis, como la de “la expansión del universo a partir del átomo primitivo”, del profesor Georges Lemaître, de Lovaina– compite ventajosamente con la tesis de un Fiat instantáneo y sugiere como más adecuado un Fiat de liberación prolongada, como se dice en la jerga farmacéutica actual, es decir un Fiat-fórmula que contiene el algoritmo del universo para su desarrollo programático. El modo de producción que usa el saber científico, diferente del que emplea el artesano, no procede de otra manera: el verdadero momento de creación es aquel en el que se inventa el concepto, la fórmula que guiará el trabajo de la realización técnica.
Pensar que Dios realizó el universo infundiendo al ser originario de la primera molécula un código que contendría el programa según el cual se desplegaría el cosmos entero es una idea que está en perfecta conformidad con el concepto de naturaleza (physis y dynamis griegas) que manejan la filosofía y la ciencia, tanto como la teología cristiana. Lo que tenían en mente los griegos cuando hablaban de physis y dynamis es lo que los romanos precisaron como natura naturans, es decir como naturaleza activa o fuerza creativa, verdadera causa eficiente de la natura naturata o cosmos. Jacques Monod nos recuerda que la primera ley de la naturaleza es la objetividad: “La piedra angular del método científico es el postulado de la objetividad de la naturaleza. Es decir, el rechazo sistemático de considerar que una interpretación de los fenómenos expresada en términos de causas finales, en términos de «proyecto», pueda conducir a un conocimiento «verdadero»”.3 Entre la hipótesis de que Dios “pensó” el universo y la hipótesis de un origen debido al solo azar, la elección más acorde con la razón, o sea la más científica, es aquella y no la última, por paradójico que pueda parecer a primera vista. En efecto, como Monod lo demostró muy bien, lo más probable es que la aparición de la vida haya sido un acontecimiento de una sola vez y que, por consiguiente, es infinitamente mayor la probabilidad de que tal cosa nunca hubiera sucedido. Lo que representa el azar es entonces la pequeñísima probabilidad de que hubiera algo y no nada, o sea, la improbabilidad de lo que al fin llegó siendo una realidad. En tal perspectiva, la hipótesis de que sea más bien la necesidad lo que causó que hubiese vida tiene más peso racional, aunque para explicar en último término esa necesidad haya que recurrir a Dios, pues solo Él podía tomar una decisión con fuerza de ley para que así fuera. Esto significa que es una posición más científica la que apela a Dios para resolver el enigma del origen del universo, que la que, con tal de negar la existencia de Dios, remite al puro azar el hecho de la existencia del cosmos. Leamos la argumentación del premio Nobel de biología que citamos:
La vida apareció sobre la faz de la Tierra: ¿cuál era, antes del acontecimiento, la probabilidad de que esto sucediera? No puede excluirse la hipótesis, sino al contrario, dada la estructura actual de la biósfera, de que el acontecimiento decisivo no se haya producido sino solo una vez, lo cual significaría que su probabilidad a priori era casi nula […] La probabilidad a priori de que se produzca un acontecimiento particular entre todos los acontecimientos posibles en el universo es vecina de cero. Y sin embargo el universo existe; tenían que producirse acontecimientos particulares cuya probabilidad (antes del acontecimiento) era ínfima.4
Para llegar a la conclusión de la bajísima probabilidad (calculada a priori, o sea, en la perspectiva anterior a que el hecho se produjera) de la aparición de seres vivientes, Monod analizó cada una de las principales condiciones que debieron darse para hacer posible la vida en nuestro planeta.
Se puede a priori definir tres etapas en el proceso que pudo haber llevado a la aparición de los primeros organismos vivientes: 1) la formación sobre la Tierra de los elementos químicos esenciales que constituyen los seres vivos, nucleótidos y aminoácidos; 2) la formación, a partir de estos materiales, de las primeras macromoléculas capaces de replicación (capaces de reproducirse al idéntico), y 3) la evolución que, en torno de estas “estructuras replicativas”, pudo construir el aparato teleonómico (fuerza estructural encargada de la coherencia de las funciones químicas de un organismo), para desembocar en la célula primitiva.5
Nuestro biólogo estudia cada una de estas etapas para determinar su grado de complejidad y concede que las dos primeras pudieron encontrar, aunque con alguna dificultad, las condiciones para su viabilidad –teniendo en cuenta el estado en que estaba la corteza terrestre por las fechas que registran los prístinos rastros de vida–. En cuanto a la explicación que requiere la última (3), en cambio, Monod confiesa la incapacidad de la ciencia para proporcionarla: “La tercera etapa es, por hipótesis, la emergencia gradual de los sistemas teleonómicos que, en torno a la estructura replicativa, debían construir un organismo, una célula primitiva. Es aquí donde se topa con la verdadera «barrera del sonido», pues no tenemos ninguna idea de lo que podía ser la estructura de una célula primitiva”.6 Así como la barrera del sonido se derribó y las velocidades supersónicas han llegado a ser cosa corriente, cada nueva frontera que descubre la investigación científica como límite a su voluntad de saber puede ser abatida o transportada más lejos. Pero aun cuando la ciencia llegara a encontrar el algoritmo mismo que explica la aparición del universo y con él quedara totalmente resuelto el enigma de sus orígenes, nada, absolutamente nada, impide pensar que este sea obra de Dios y no del azar. Al contrario, es más razonable dejar abierta la puerta de la fe que cerrarla, pues no es actitud científica desechar a priori, por simples prejuicios, una hipótesis que pueda contener la respuesta al problema que nos ocupa.
Lo que obstaculiza la aceptación de la explicación evolucionista es la lectura literal del Génesis. Pero solo la ignorancia pasa por alto el hecho, por otra parte reconocido, del lenguaje metafórico de la Biblia. La leyenda de Adán y Eva es muy conmovedora, pero puesto que la ciencia nos ha demostrado que son otros los orígenes de la humanidad, y puesto que la fe no puede entrar en contradicción neta con la razón, no ha de considerarse aquella más que como una versión poética de la realidad. Es puro romanticismo, si no simple necedad, pensar que el hombre pierde nobleza por provenir del simio, cuando de todos modos su dimensión corporal lo emparenta con la vida en general y con la misma materia bruta. El impedimento que aducen los reticentes es que supuestamente la teoría evolucionista no puede explicar la aparición del elemento espiritual con el que debió nacer el hombre, pero fingen ignorar que para Dios no representa más complicación proveer a la creación progresiva del ser humano que a su surgimiento instantáneo. Para no extendernos sobre este tema, puramente marginal a nuestro propósito, concluyamos con esta declaración que distingue de cuajo una posición religiosa retrasada de otra que adhiere de veras a la modernidad: las doctrinas que la fe sostiene, en este punto como en otros, no pueden oponerse al saber científico, y toca al creyente ajustar sus creencias a la razón, sin lo cual su fe sería absurda por ser irracional. En esto consiste el mínimo de racionalismo que imprescindiblemente debe acompañar a cualquier religión. Y precisamente, a este respecto, no puede decirse que el islamismo brilla por su apertura intelectual.
Si la fe necesita acordar con la razón y evitar a toda costa estar en contradicción con ella, la razón no debiera cerrar el paso a la fe declarándola improcedente, su contraria. No atender a las exigencias de la lógica es, para la fe, exponerla a que el absurdo llegue a habitarla pero, también, querer suprimir la posibilidad de la fe por no poder hacer de ella una verdad racional es, por parte de la ciencia, un comportamiento monopolístico injustificable y deshonesto, contrario al mismo espíritu científico. Y como hay creyentes que adoptan dogmas que contradicen la razón, hay hombres de ciencia que juzgan a priori irracional toda hipótesis teológica, por no poderla someter al modo científico de verificación. El ateísmo que podríamos llamar “cientista” agresivo, verdadero antiteísmo, surge del prejuicio de que una conducta de investigación no es científica si no tiene por respaldo la afirmación que Dios no existe. Su militancia incurre en una contradicción al espíritu de apertura que debe ser la actitud propiamente científica. En efecto, no puede ser sino cerrazón exigir que se adopte como punto de partida la búsqueda de la verdad un “pre-juicio”, algo que pide ser aprobado antes de ser probado. Y las cosas son así: si la existencia de Dios no es materia de demostración, porque su inmaterialidad lo sustrae al método de observación y experimentación, mucho menos puede comprobarse su no existencia, por la misma razón. Después de haber agotado todo esfuerzo de investigación, la ciencia podrá exclamar: “No encontré”, pero sería un abuso y un error lógico concluir: “Luego, no existe”. Lo único que podría permitir concluir lógicamente que Dios no existe es que su concepto entrañara contradicción. Y todavía entonces cabría preguntarse si en tal caso no es solo esa idea de Dios lo que es falso.7
La actitud más lógica que la ciencia debiera adoptar frente a la fe es la misma que conviene que se dé entre política y religión: el respeto a la no injerencia entre dos órdenes de interrogantes y entre sus dos tipos de posibles respuestas. En lugar de esta prudente abstención, muchos científicos, enardecidos por los logros de su saber, optan por la posición exclusivista y abusivamente deshabilitan el derecho a las preguntas mismas que trascienden los niveles de su comprensión. El premio Nobel al que nos hemos referido puede servir de ejemplo de la injerencia que denunciamos. Cuando celebra que la ciencia moderna haya hecho finalmente justicia a la verdad objetiva declarando que es la única y exclusiva fuente de un saber serio, lo que pretende en el fondo es desestimar la necesidad de un saber que no pueda ser proporcionado por la ciencia. Como la mayor parte de los científicos que padecen el prurito de la irreligiosidad y quieren evacuar totalmente del mundo humano el sentido de lo sagrado, Monod considera las inquietudes religiosas como una expresión de angustias ancestrales y las respuestas filosófico-teológicas, como ingenuas elucubraciones fabricadas para apaciguarlas. Nuestro científico se congratula de la nueva alianza que la ciencia moderna propone al hombre, rompiendo con la antigua alianza animista. Ahí está la clave de su error: él, como muchos otros científicos, reduce todo sistema religioso a un burdo animismo que puebla de seres fantásticos la trastienda de la naturaleza. Leamos su discurso:
Si es verdad que la necesidad de una explicación entera es innata, que su ausencia es fuente de profunda angustia; si la única forma de explicación que sepa aliviar la angustia es la de una historia global que revele la significación del hombre asignándole un lugar necesario en los planes de la naturaleza; si para parecer verdadera, significante, apaciguadora, la “explicación” debe confundirse con la larga tradición animista, se comprende entonces por qué se necesitaron tantos milenios para que al fin apareciera en el reino de las ideas las del conocimiento objetivo como sola fuente de verdad auténtica.8