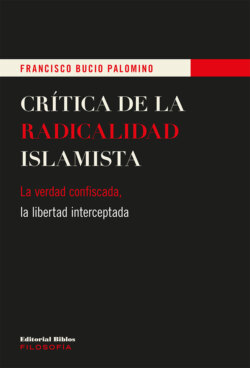Читать книгу Crítica de la radicalidad islamista - Francisco Bucio Palomino - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. La fe mahometana en el Corán
ОглавлениеEl Corán es lo otro en lo que los musulmanes creen. El complemento del libro sagrado es la Sunna: compendio de los actos, los comportamientos y las palabras de Mahoma y de sus seguidores inmediatos. La fe en Alá tal como la practican los musulmanes tiene dos vertientes: consiste en creer en la unicidad de Dios (en un Dios único) y creer en el Corán. Esta aseveración es voluntariamente reduccionista, porque presentamos solo lo esencial de la fe islámica, con una atención particular en los excesos del islamismo. Pero, más allá de este dato, la afirmación parece entrañar una redundancia, pues el libro sagrado contiene la palabra de Alá y, por consiguiente, creer en él y creer en Alá debieran considerarse lo mismo, debieran constituir un solo y mismo acto de fe. Sin embargo, la redundancia es solo aparente. En efecto, Alá y su palabra no son lo mismo, y tampoco lo son esta y el Corán. En el cristianismo sí tendría sentido afirmar la identidad entre Dios y su palabra, por ser esta “hipostasiada” en el Verbo, Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Valdrá la pena tratar de comprender lo que significa creer en el Corán, en cuanto libro sagrado que contiene la palabra de Alá, ya que no puede ser absolutamente lo mismo tener fe en un texto que creer en Alá, por más complementarios que sean los dos actos de fe.
En el mundo, el lenguaje es considerado lo propio del hombre. Dotándola de palabra, Dios elevó la humanidad a un estado de dignidad que no concedió a ningún otro ser intramundano. Este escrito no es el lugar para detallar las inmensas bondades que se desprenden de este privilegio, y solo lo mencionamos para servir de pauta a un intento de comprensión del poder de la palabra divina. Si la palabra humana al nombrar las cosas dice lo que las cosas son, o sea nombra su esencia, la palabra de Dios inaugura el nombre de las cosas, define su esencia, lo que deben ser, pero además las hace existir. Repetimos, mientras la palabra del hombre solo evoca la esencia de las cosas, la de Dios las convoca además a la existencia. Ahora bien, si, como la filosofía lo entiende, el concepto “ser” es un compuesto de esencia y existencia, se habrá de decir con toda propiedad que Dios reina y tiene imperio sobre todo cuanto hay, y en esta perspectiva su palabra es ley. Dios es creador en cuanto legislador del universo, y es legislador en cuanto creador. En el acto creador de Dios están involucradas tanto su inteligencia como su voluntad. Cuando su voluntad se afirma decretando “Hágase la luz”, la luz se hace, irrumpiendo entre las tinieblas: Fiat lux et lux fit (“Hágase la luz, y la luz se hizo”). Su Fiat es expresión de su voluntad y de la orden dada al ser. Su palabra es mando y, porque así lo mandó, las cosas son lo que deben ser.
Pero, aparte del orden físico, que necesariamente es como Dios quiso ordenarlo, hay el orden moral, que Dios quiso hacer depender del hombre. Dios lo quiso así para que este fuera responsable de su acción. Para tal fin lo creó libre. Así queda evidenciado: el lenguaje y la libertad son los dos grandes privilegios con los que Dios quiso distinguirnos y, conjuntamente, ambos delinean la responsabilidad que nos corresponde asumir. Frente a la libertad que Él quiso darnos como esencia de nuestro ser, su palabra-ley deja de tener la inoperatividad que impone al orden físico la necesidad de que las cosas sean como Él quiso que fueran. En el orden moral su palabra legisladora ordena solo “inclinaciones y tendencias”, y no determinaciones que anularían la esencia libre del hombre. Así es: al querer que en el universo existieran seres libres, lógicamente Dios no pudo a la vez querer que estos fueran sometidos a su dictado legislador de la misma manera que lo son las cosas a las que no dotó de libertad. Cuando se dice, y está bien dicho, que Dios escribió su ley en el alma humana, ello no puede significar que la “programó” con determinismos, como sí lo hizo con las cosas del mundo físico: solo significa que la forjó con sensibilidad moral para que supiera distinguir entre el bien y el mal. Pero esta conciencia moral originaria deja libre al hombre de escoger cada vez entre uno y otro. En el espectro universal de elecciones y decisiones que la libertad ejerce, las que enfrenta con más dramatismo son las del orden moral: sentimos nuestra libertad como una inmensa carga de responsabilidad cuando tenemos que escoger entre algo que nuestra conciencia moral desaprueba pero por cualquier razón nos atrae, y algo cuya bondad sabemos reconocer pero nos cuesta mucho abrazar. Como le hizo decir Ovidio a Medea, queriendo subrayar la debilidad de la naturaleza humana: “Pero una fuerza desconocida me arrastra contra mi voluntad: el deseo me aconseja una cosa, la mente otra. Veo el bien y lo apruebo, y sigo el mal” (Video meliora proboque, deteriora sequor).9 En tal perspectiva, se comprenderá que (como lo explicaremos más tarde) Schelling conceptualice la libertad como “capacidad de hacer el mal”. No que Schelling festeje el poder que tiene todo ser humano de hacer daño, sino que constata esa capacidad de elegir el mal como el poder crítico por el que el hombre se manifiesta a todas luces como un ser libre. En cuanto a querer reprochar a Dios haber hecho al hombre con capacidad de realizar el mal, habiéndole podido conferir una voluntad orientada exclusivamente hacia el bien, sería tanto como preferir que en lugar de tener una verdadera voluntad (que por definición no puede ser si no es libre), el hombre tuviera solo automatismos. ¿Quién querría estar metafísicamente impedido de hacer el mal, debiendo pagar por precio no tener libertad? Y ¿qué valor tendría el bien que haríamos sin la posibilidad de hacerlo libremente o no hacerlo? Y, finalmente, ¿dónde estaría el mérito de un comportamiento al que nadie pudiera sustraerse, por encontrarse irremediablemente sometido a la misma necesidad que rige los determinismos naturales?
En vista de lo que acabamos de exponer, nos preguntamos cuál conviene que sea la actitud de recepción de la palabra de Dios cuando es dirigida a los hombres en calidad de mensaje moral. ¿Habrá que recibirla como una orden, como un mandato que suprime ipso facto toda resistencia al deber de cumplimiento? En ese caso, ¿la recepción de la palabra de Dios no estaría obligando a sacrificar pura y llanamente la libertad humana? Y, en esas condiciones, ¿el cumplimiento de la ley de Dios no sería un gesto automático? ¿Querrá Dios que el hombre renuncie a ser libre, a la esencia que Él mismo le dio? ¿Qué vale ante Dios la sumisión obligada a Su palabra? Es claro pues que la palabra que Alá dirige al ser humano en cuanto mensaje moral es de un tipo muy diferente que el del Fiat con el que creó la naturaleza. Este es eficaz, verdadera “causa eficiente”, igual que el dedo que oprime una tecla y produce automáticamente un carácter en la pantalla de la computadora. Si el mensaje moral divino fuera de este tipo de causalidad, en lugar de que sea nuestra religiosidad la que nos sugiera postrarnos para recibirlo, un reflejo pavloviano nos proyectaría a tierra y nos obligaría a guardar esta posición para escucharlo. Y, luego, el contenido del mensaje se cumpliría solo, a la manera como un paracaídas se despliega cuando se aprieta el botón que manda la operación.
La palabra, sea humana o divina, no transige con automatismos, ni al ser emitida ni al ser escuchada, ni al ser respondida. Su núcleo es el sentido, y este no puede resultar sino de un movimiento de creación. El que habla configura su discurso de manera que el mensaje que contiene pueda ser descifrado por el destinatario. El que escucha el mensaje que le es dirigido debe decodificarlo de modo de recuperar su sentido. Tanto el acto emisor como el acto receptor son creativos, es decir, procesos libres y no mecanismos ni automatismos. Lo que posibilita al hombre para escuchar la palabra de Dios y descubrir su sentido es la disposición de obediencia a la divinidad, su deseo de conformarse a Su voluntad. Esa disposición y ese deseo son las primeras grandes realizaciones de la fe. Pero no pueden ser genuinos actos de fe si no están animados por la búsqueda del verdadero sentido que Dios quiso dar a su mensaje. Es deber fundamental de la fe preguntarse si la manera como yo entiendo tal o cual palabra de Dios transmitida por la Biblia o el Corán puede corresponder a lo que Dios mismo quiso decirme. Y tal preguntar, dirigido por un corazón limpio, jamás podría llegar a una respuesta en desacuerdo con los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios bueno, santo y misericordioso nunca pudo haberme siquiera sugerido en alguno de sus mensajes matar a mi hija, a mi hermana, para lavar el honor de la familia. Este no puede ser el sentido de ninguna palabra divina porque, si lo fuera, estaría en contradicción con aquellas perfecciones que son la esencia de la divinidad. Por consiguiente, mi deber de interpretación de la palabra santa me obliga a verificar que el sentido que le doy no esté en desacuerdo y no contradiga lo que define la fuente de la que proviene. Y, para ayudarnos en esta tarea, disponemos de una importante piedra de toque, nuestra sensibilidad moral, la cual, por ser algo así como la ley divina grabada en nuestro corazón, normalmente “avisa” de lo que puede ser bueno y de lo que puede ser malo. Quien quita la vida a un ser humano, familiar o extraño, y cree hacerlo en nombre y por mandato de Dios, trata de involucrar a Dios en un crimen que nunca pudo haber deseado el Creador. Invocar el nombre de Dios al momento mismo en que se hace correr la sangre de sus semejantes es un sacrilegio mayor. Perpetrar el peor de los crímenes, quitar la vida a quien Dios se la dio, y pensar que es por mandato divino, no puede interpretarse sino como una odiosa manipulación de la palabra de Dios: es servirse de Él como coartada para tratar de volver inocente lo injustificable. Absolutamente nada puede enlodar más la santidad de Dios que asociarlo con comportamientos humanos abominables haciendo de Él el autor intelectual de lo que no puede ser sino producto de nuestra pasión y nuestro instinto. Si es cierto que la calidad moral de los actos del hombre revela el origen de donde provienen, los que son a todas luces maldad y abyección nunca pudieron haber sido inspirados por el principio del bien.
La fe mahometana en el Corán (y con mayor razón la del islamista) es susceptible de ser interrogada por dos razones: 1) porque es fe, un acto de adhesión incondicional de la misma naturaleza que la fe en Dios, y 2) porque excluye la razón, cuando el lenguaje en cuanto medio transmisor del mensaje la necesita.
El libro sagrado del islam es una colección heteróclita de sentencias, reglas, advertencias, pensamientos, amonestaciones, consejos, leyes… El conjunto de versículos que lo componen no presenta una unidad, un ordenamiento por temas. En sus primeras horas, el Corán era transmitido oralmente y de memoria. La primera compilación se debe a Zaid ibn Thabit y al califa Otmán, quien la ordenó. Comprendía 114 capítulos, o suras. Los capítulos que corresponden a la época de Medina tienen la forma de decretos sobre la organización social y su marco legal. Los de la época de La Meca son más bien reflexiones de Mahoma. A lo largo de su historia, el Corán ha sufrido varias restructuraciones y reordenamientos, y nadie puede determinar la verdadera ascendencia de estos respecto de la versión prístina.
La fe en el Corán moviliza todos los resortes de la pasión. La adhesión y fidelidad al Libro se ofrecen a la vista de propios y extraños como expresión de la fe en Alá mismo. Sin embargo, a nadie escapa que Dios y su palabra no son lo mismo. Y si es cierto que, por provenir de Él, su mensaje merece una acogida respetuosa y agradecida, venerarlo y adorarlo de igual modo que a Dios mismo equivale a mezclar registros y amalgamar categorías. Una cosa es la realidad “sustancial” del Dios vivo y otra la realidad “accidental” de su manifestación a través de sus mensajes. No ver solución de continuidad entre las dos realidades es tanto como arrimarse al pensamiento mágico, para el cual tiene tanta realidad el signo y su significado, lo simbolizado y su símbolo. Hay allí una “transfusión” de realidad a lo que carece de realidad, que caracteriza al fetichismo. Por eso el fetichista vuelca en el fetiche toda la carga emocional que cultiva por el ser que este representa: le teme, lo venera y lo adora, igual que si fuera la misma realidad por él representada. En el orden de lo sagrado, el estatuto de fetiche se completa con el de tabú, por el carácter de trascendencia que lo vuelve “intocable”. Al tabú no se lo toca, o sea “no se lo retoca”, no se lo modifica, y su integridad consiste en permanecer incambiable.
En general, el comportamiento de los musulmanes con el Corán tiende a ser de este tipo, pero son los radicalistas quienes muestran actitudes que lo consideran como verdadero tabú. Para darse cuenta de que es así no es necesario evocar las escenas de muchedumbres de extremistas blandiendo el Corán y vociferando imprecaciones contra Occidente con motivo de algún trato irrespetuoso que un soldado americano pudo haber infligido al libro santo en Iraq o Afganistán. Es mucho más instructivo resaltar dos o tres datos pesados característicos del mundo islámico en su relación congénita con el Corán. Para el islamista, rezar, hacer oración, es esencialmente recitar el Corán. En otras religiones, incluyendo el cristianismo, el rezo es también frecuentemente repetición mecánica; pero se trata entonces de negligencia a propósito de la contemplación mística, en la cual se sublima la auténtica oración. En cambio, para el musulmán de tendencia islamista (y para muchos otros), la reiteración misma tiene ya en sí la virtud de halagar a la divinidad y de enlazar al creyente con ella. Si tiene conciencia de lo que se recita, tanto mejor, pero lo importante es que las palabras salgan de la boca, en la sucesión debida y coreadas como salmos. La memorización del Corán no es una simple hazaña, sino el cumplimiento de un ideal. Hay técnicas para esa memorización, y los concursos internacionales de recitación de sus 770 páginas (son las que suma la versión francesa) son célebres. Esta asimilación mecánica del texto sagrado sería puramente admirable si no tuviera por contraparte el desinterés por el análisis crítico de sus significados y de su contenido. Esta indiferencia no es casual sino inducida por el Corán mismo, el cual subraya que su comprensión ha de ser directa, literal, y no producto de una interpretación personal. Tal consigna no solo condena toda crítica, sino que excluye la posibilidad de una asimilación que sea realmente apropiación personal de la esencia, del sentido del mensaje. En este contexto de frustración de una relación íntima, la asimilación del contenido espiritual no existe, porque no puede ser parte de mí, de mi pensamiento, sino algo que otro pensó y yo solo puedo guardar en mi memoria o ayudarle a perdurar gracias a algún otro medio de conservación. En otras palabras, es imposible que haya una genuina asimilación ahí donde el pensar crítico está impedido de actuar y donde, por consiguiente, lo que se busca no es la verdad sino solo conservar inalterable aquello en que se cree. Este objeto de fe ciega, capturado en su pura realidad material, congelado en su literalidad, presenta las características del tabú y del fetiche. Y esto es lo que comprueba la aprehensión que el islamista tiene del Corán y la veneración que le provoca el libro, no solo el Libro, o sea las Sagradas Escrituras, sino cualquiera de sus ejemplares vendido en librería.
Lo que está proscripto en la conducta de fe, en el islam, es el libre recurso a la interpretación personal, o de manera amplia al uso de la libertad de exégesis. A tal grado la literalidad del texto coránico está protegida que la sola interpretación tolerada es la que los altos dignatarios declaran ortodoxa. El problema es que cada secta se cree la guardiana exclusiva de la ortodoxia. La posibilidad de desviarse del sentido original del texto es quizá lo más temido y contra lo que se toma el máximo de precauciones. Se teme que cualquier desvío no solo lleve a un alejamiento de la fe islámica, sino que concluya en una disolución pura y simple de la religión. Es quizá tal temor lo que más provoca la radicalidad. Dado que hay preocupación de que pueda suceder un resquebrajamiento del todo islámico, y porque se conjetura que la catástrofe puede producirse a partir de cualquier comprensión personal del dogma, se toma la precaución de prohibir el uso de la libertad en la recepción del mensaje. La postura requerida por el Corán mismo, la actitud predicada por sentido de ortodoxia y el comportamiento extremista por excelencia son el apego pasivo al texto coránico, apego en modo de abandono confiado a su enseñanza. La diferencia con la manera en que los otros monoteísmos deciden abrirse libremente a la fe no puede ser mayor. Veamos el punto de vista de Baruch Spinoza a este propósito:
Además, puesto que los hombres tienen complexiones diferentes, y que a uno satisfacen mejor tales opiniones, y a otro tales otras, que lo que es objeto de religioso respeto para este excita la risa de aquel, concluyo que es necesario dejar a cada uno la libertad de su juicio y el poder de interpretar según su complexión los fundamentos de la fe, y juzgar de la fe de cada uno según sus obras solamente, preguntándose si están o no conformes a la piedad, pues de tal suerte todos podrán obedecer a Dios con entero y libre consentimiento y solo la justicia y la caridad tendrán valor para todos.10
Podemos decir, con Spinoza, que aunque el mensaje de Dios es dirigido a los hombres en general, su verdad no se revela sino en la intimidad del corazón del individuo. Cuando se enuncia en tono neutro, objetivo, la palabra de Dios no puede ser captada más que por la razón fría y calculadora del científico y del filósofo: es el Dios arquitecto, el Dios constructor el que se revela por este medio. Pero el Dios de amor, el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob emplea un lenguaje adaptado a la sensibilidad de cada individuo, porque no es palabra demostrativa sino de interpelación, de invitación a una relación de confianza y de amor, una invitación que espera ser correspondida. Y este tipo de palabra, completamente personalizada, no solo admite sino necesita la libertad del sujeto para hacer de su escucha una recepción autentificada (prosaicamente dicho, con acuse de recibo). Spinoza se explica en estos términos: “He adquirido la entera convicción de que la Escritura deja a la razón absolutamente libre y no tiene nada de común con la filosofía, pero que una y otra se mantienen por una fuerza propia a cada una”.11 La Sagrada Escritura no tiene por vocación convencer con razones, como lo hace la filosofía, sino invitar a reunirse con Dios practicando la caridad y la justicia. Si sus razones convencen, no es porque hagan razonar a la razón, sino solo porque resuenan en el corazón de quien libremente las escucha. “Doy a conocer enseguida los prejuicios que surgen de que la gente (apegada a la superstición y que prefiere los restos de los tiempos antiguos a la eternidad misma) adora los libros de la Escritura más bien que la palabra de Dios.”12 Este es el reproche preciso que ha de dirigirse al islamista, que no busca personalizar el mensaje gracias a su libre interpretación, sino aplicarlo en la exactitud de su letra.
En una entrevista que acordó a Le Nouvel Observateur, el autor de La maladie de l’islam (La enfermedad del islam), Abdelwahab Meddeb, habla de su nuevo libro, Sortir de la malédiction (Salir de la maldición), en el cual presenta el remedio que necesita la enfermedad islamista: “Destruir el tabú coránico”. Cuando el entrevistador le pregunta lo que entiende por tal destrucción, responde: “[El título de mi primer capítulo] está en relación con el exergo del libro, una cita de Nietzsche que convoca a pensar a martillazos, es decir, a destruir los ídolos. Ahora bien, el Corán queda convertido en un ídolo intocable cuando es percibido como la palabra misma de Dios, inalterada e inalterable, tal cual de toda eternidad. Es muy curioso que los musulmanes hayan convertido su libro santo en un ídolo, siendo que su mensaje es tan feroz contra los ídolos”.13 Para hacer estallar el tabú, explica el islamólogo, no hay más técnica, ni otro medio, que reconocer el estatuto creado de las Escrituras. Mientras que los mahometanos sigan creyendo que el Corán es la mismísima palabra de Dios, proferida desde la eternidad, guardada en su original, custodiado este por los ángeles en el cielo, y comunicada al Profeta; mientras persista esta percepción, seguirá siendo imposible exorcizar al ídolo para aplicarle la purga que necesita: la supresión de todos los versículos nefastos, aquellos que perpetúan la barbarie, los que obstaculizan el progreso de la civilización y aquellos, injustos, que mantienen a la mujer sometida al hombre, secuestrada. El autor recuerda que hubo en el pasado (siglo IX) una corriente “racionalista” de comprensión del Corán, la de los mutazilíes. En ella se defendía la tesis opuesta, la de un Corán creado, libro inspirado por Dios pero escrito por hombres, con un contenido contextualizado por la época. Si bien esta orientación no ha podido imponerse en el islam, tampoco ha perdido completamente su vigor. Hoy en día muchos intelectuales musulmanes, entre los que se cuenta el mismo Meddeb, militan a favor de un cambio seriamente racionalista de la lectura y de la interpretación de las Sagradas Escrituras.
Solo esta convocatoria de la razón crítica a “pensar” la lectura del texto santo, a condición de que sea escuchada y tenga respuesta, es capaz de depurarlo, de limpiarle las escorias, la mayor parte de ellas incrustadas desde la época oscura de su nacimiento. A la luz meridiana de la razón, a nadie se le escapará que, por ejemplo, la invitación a la yihad entendida como orden de asesinar no puede expresar la voluntad de Dios, como tampoco que los asesinos sean recompensados por Él con la mejor parte del cielo –“mejor”, dicho con toda la ironía de circunstancia, pues se trata, en su concepción, del goce eterno de un harén particular…–. La razón, tal como se asoma ya en el sentido común, no puede sino repudiar la asociación de la santidad y bondad divinas con actos que no se cometen sino con un corazón henchido de odio.14 Aterrorizar, perseguir, torturar, decapitar, mutilar, lapidar, violar: ¿a qué dios otro que un monstruo sanguinario podrían complacer estos crímenes? A la luz de la razón queda patente que la naturaleza divina es incompatible con intenciones de injusticia, de crueldad, de maldad, como es evidente que Dios no puede ordenar a seres humanos la comisión de esos crímenes en su nombre. La siguiente disyuntiva es imperativa para todos los musulmanes: o aceptan que los versículos del Corán que ordenan o simplemente sugieren comportamientos de maldad no pueden ser palabra de Dios, y entonces hay que suprimirlos; o se aferran a la idea de que sí emanan de Dios, y entonces no pueden negar que un principio de iniquidad anima a este ser superior, lo cual basta para deshabilitarlo como “Dios verdadero”. ¿Qué imagen otra que la de un ser diabólico podría reflejar el dios que confiara a sicarios crueles, asesinos fanáticos, verdugos despiadados, la misión de extender por medio del terror su gloria y su reino?
Los extremistas militantes del terror y los fervientes de la sharía no son los únicos culpables del islam radical, envenenado por el odio y con déficit de civilización. Comparten la responsabilidad muchos musulmanes que, por inercia o por etnocentrismo religioso, protegen la integridad (la integralidad) del Corán, dejando así que persista la amalgama de lo peor con lo mejor. No denunciar los versículos que se prestan a ser interpretados como violentos es ser cómplice de quienes se inspiran en ellos para realizar el mal y declararlo “obra de Dios”. El subtítulo del libro de Meddeb Sortir de la malédiction es L’islam entre civilisation et barbarie (El islam entre civilización y barbarie). Su opinión concerniente a esa alternativa no puede ser más clara:
Si se siguen leyendo hoy literalmente tales versículos [los respectivos a la yihad] se quebranta la paz que rige el concierto de las naciones. ¿Qué hacer de los paganos indios y chinos? ¿Qué hacer de los europeos y de los americanos, países judeocristianos? Es por esta razón que el islam oficial, el de los Estados que tienen esta religión por referencia constitucional, debe declarar obsoleta la comprensión literal de estos versículos […] Para adaptarse a la paz que rige la política internacional (no obstante los numerosos conflictos, por cierto locales y de “baja intensidad”), el islam debe asumir su responsabilidad y, traicionando la letra de sus textos, declarar definitivamente caduca la yihad para adaptarse a los valores que implica la libertad de conciencia y de culto […] Cada vez que hay contradicción flagrante entre los derechos del hombre y la sharía, debe darse preeminencia a los derechos del hombre […] También en esto, nuestra obligación es incitar al islam oficial, el de los Estados, a asumir sus responsabilidades si quiere ser un interlocutor reconocido en el concierto de las naciones.15
A menos de suponer que la conciencia moral de muchos musulmanes está menguada o deformada por los siglos de “coranlatría” que tiene en su pasivo, habría que esperar que llamados como el de Meddeb –cuya voluntad reformista no puede ser acusada de islamófoba– sean escuchados. Sin embargo, los hechos más frecuentes en los países musulmanes mostrados por la televisión internacional dan señales de lo contrario. El carácter “tabú” del Corán está tan anclado allá, que el simple hecho de imaginar que una sola de sus frases, una sola de sus expresiones, pueda no ser palabra de Dios es considerado profanación del santo libro. Ciertamente, repetimos, la veneración de tipo idolátrico del Corán no es universal en la comunidad de los creyentes. Su arraigo es proporcional al grado de ignorancia y de la “elección” de la irracionalidad. Es lógico que, por ejemplo, entre los talibanes, los adeptos de la secta Boko Haram, el grupo Estado Islámico, el rechazo feroz de la “educación occidental” (la secuencia “instrucción escolar, saber crítico, ciencia, racionalidad, libertad, igualdad”) tenga por complemento el apego fanático al Corán y a la Sunna, únicos escritos que para ellos contienen toda la verdad. En cambio, en los países musulmanes que se han abierto a los progresos de la racionalidad y a la modernidad, gran parte de su población, sobre todo la instruida, es familiar del manejo del análisis crítico y tiene una relación positiva con la razón. Es difícil imaginar que su amor por el Corán sea igual de ciego que el de sus congéneres oscurantistas y que, desafiando las exigencias de la racionalidad, quieran conservar las partes arcaicas, retrógradas y dañinas de su texto. Sin embargo, pareciera que a este sector ilustrado de la comunidad musulmana le importa poco que en el corazón de su civilización pueda o no darse la mutación que la razón reclama, pues pocas veces alza la voz para exigir una purga de su Libro. Este fenómeno de pasividad es lo más inquietante porque, habida cuenta de la tendencia al fanatismo que acompaña a “la fe” en el Corán, los llamados de esos versículos a la agresión seguirán teniendo audiencia, hasta que se erradiquen su letra y su huella.
Si es general la tendencia a venerar la totalidad coránica, aunque lleve al fanatismo, evidentemente son solo los extremistas islamistas los que están amarrados a la integralidad de su letra. Se impone por consiguiente intentar una definición del concepto, propósito que concretaremos aquí dejándonos guiar por el autor de un libro sutil y perspicaz, Un furieux désir de sacrifice: le surmusulman (Un furioso deseo de sacrificio: el supermusulmán).16 Fethi Benslama, en efecto, nos proporciona datos de primer orden que hacen entender la esencia del islamismo y su producto natural, el supermusulmán. Primeramente, tres acontecimientos mayores fechados en la historia reciente del “planeta musulmán”: en 1979, la revolución islámica de Irán; en 1996, la fundación del Emirato Islámico de Afganistán; en 2014, la autoproclamación (en Siria) del Estado Islámico. En los tres se persigue hacer desaparecer lo político a favor de lo religioso; los tres son “la invención por los musulmanes, a partir del islam, de una utopía antipolítica frente a Occidente, no sin dejar de usar una parte de las creaciones políticas de este”.17 La misma lectura se impone en lo que concierne a tentativas similares, como la del Frente Islámico de Salvación, en Argelia, en 1992; el arribo de los Hermanos Musulmanes al gobierno en Egipto, en 2013; el movimiento Hennhadha, en Túnez, en 2014. El islamismo puede entenderse, simplemente, no como una voluntad de politizar la religión –así es como lo ven quienes reducen ese movimiento a la idea de un “islam político”–, sino como una intención de hacer absorber pura y llanamente lo político por la religión. Benslama lo afirma en estos términos: “Lo que caracteriza su objetivo fundamental es la subordinación de lo político a lo religioso al grado de aspirar a hacerlo desaparecer en él”.18 La verdad de la teología islámica en que se sostiene dicha ideología es que solo Dios es soberano y todo poder le pertenece en exclusividad, y es completamente ilegítimo que el hombre lo ejerza. La tesis fue desarrollada en el siglo XIV por Ibn Taymiyya –referencia mayor de salafistas y yihadistas, nos dice Benslama–, quien se apoya en dos hechos contundentes: la revelación no tenía por cometido crear un Estado y no hay nada en el Corán que defina la institución de un orden político: “Ibn Taymiyya deduce la afirmación que lo político no tiene ninguna legalidad en el islam; es la ley revelada al Profeta la que se impone exclusivamente”.19 La intención de una totalizadora hegemonía de la religión constituye el último origen del islamismo y de su representante, que Benslama llama “supermusulmán”: “En el plano individual, es el deseo de reducir lo político a la religión lo que crea psicológicamente la tendencia del supermusulmán […] No hay más que lo teológico que deba organizar y administrar los asuntos de la comunidad de los creyentes”.20 Un ejemplo de la aplicación de este principio es el alejamiento de las mujeres y su reclusión: “Su presencia [la de las mujeres] en el espacio público constituye una subversión del orden teológico del islam, para el cual el ser de la mujer es de esencia antirreligiosa. De ahí el hecho de que en el islamismo la visibilidad social del cuerpo femenino signifique la existencia de un cuerpo político independizado de la religión”.21
Benslama rememora un célebre banquete de Napoleón Bonaparte y los jeques del Cairo y ve en él “la escena primitiva del islamismo”. La reproducimos tal como él la transcribió del libro de Henry Laurens (Français et Arabes depuis deux siècles, París, Taillandier, 2012), y nos permitimos subrayar la similitud con la Conferencia de Ratisbona de Benedicto XVI que comentaremos en otro capítulo:
La cena fue precedida y seguida por la conversación. El general Bonaparte dijo a los jeques que los árabes habían cultivado las artes y las ciencias en el tiempo de los califas, pero que ahora estaban en una ignorancia profunda y no les quedaba nada de los conocimientos de sus ancestros: el jeque Sadat respondió que les quedaba el Corán, el cual encierra todos los conocimientos. El general preguntó si el Corán enseñaba cómo fundir un cañón. Todos los jeques presentes respondieron osadamente que sí.22
Si esa expresión puede considerarse una de las primeras formulaciones modernas del “corancentrismo” musulmán de la época como ideología islamista, es porque aparece en cuanto respuesta agresiva a la violencia del encuentro del islam con Occidente. En efecto, el islamista “tratará de probar que todos los descubrimientos científicos modernos están contenidos ya en el texto coránico en modo codificado. La consecuencia es que no sea culpa del Corán sino de los musulmanes, que no han sabido extraer de él la ciencia. Resultará de ello la convicción de que su fe se ha debilitado y su defección es la causa de que hayan declinado. En la persuasión de un déficit de fe dentro de la comunidad por tibieza de los creyentes se encuentra la profunda raíz del islamismo, el cual reacciona promoviendo “la santa obligación de ser más y más musulmán: ahí está la invención psicológica del supermusulmán”.23 Como lo dirá el mismo autor, a la desesperanza que se sigue de su sentimiento de inferioridad, aunado a la culpabilidad de una presunta tibieza, el supermusulmán no sabe encontrar más remedio que la solución ultrarreligiosa. En la figura del supermusulmán se produce un cambio diametral: “Una de las significaciones mayores del nombre «musulmán» es «el humilde». Ese es el núcleo ético fundamental del islam. Con el supermusulmán se trata, al contrario, de manifestar el orgullo de su fe a la faz del mundo: Islam pride. [Ese orgullo)] se traduce en demostraciones públicas: estigma en la frente, rezos en la calle, marcas en el cuerpo y en el vestuario, aumento de los ritos y de las prescripciones, todo ello da testimonio de la proximidad continua con Allah,24 evocado en todas circunstancias [Allah akbar]”.25 A los supermusulmanes podríamos llamarlos “allahantes”, propone Benslama: hacen todo en nombre de Allah, matan allahando. Comprendamos que el supermusulmán es todo un mutante: “Es el producto de un cambio de la humildad del humilde musulmán, que desde su humillación alcanza una superioridad que desprecia la vida y desea la muerte, con el fin de realizar el reino de Dios, aquí y ahora”.26
El yo del supermusulmán, su “sujetidad” (su estatuto de sujeto) se forja en dos etapas, explica Benslama: la desidentificación y la reidentificación. Su identificación con la humildad cede el paso a su nueva identidad, la de orgulloso ejecutor de los designios de Dios sobre la Tierra. Movido por la obsesión de que “el poder pertenece a un Dios cuyo juicio se ejerce continuamente a través de sus castigos”,27 el supermusulmán se descubre el deber de ejecutar la sanción, hasta la pena de muerte, que él supone dictada por Dios contra sus enemigos; y sus enemigos son dos, recuerda Benslama: el occidental y el “occidentado”. Pero la reidentificación pura no basta: el supermusulmán busca una sobreidentificación, siendo más creyente que los creyentes, y una “inidentificación”, la cual lo lleva a dejar de identificarse con la especie humana en cuanto impura y alejada de Dios. “En los atentados suicidas”, comenta Benslama, “la destrucción de la forma corporal humana y la del otro, reducida a pedazos, corresponde a una disyunción con la especie humana”.28 El kamikaze piensa que, totalmente desindividualizado por su explosión y por la explosión del otro (“el otro” que, como Lacan lo explica, es normalmente su espejo), él entra “en el goce absoluto de un cuerpo místico que tiene un acceso directo a Dios, el del mártir, tal como el islamismo lo ha interpretado”.29 Ahí tenemos toda la explicación del “furioso deseo de sacrificio” que persigue el yihadista como ceremonia ritual y como consumación de la sublimación de su venganza en venganza divina.
Permítasenos sintetizar al extremo el análisis de Fethi Benslama diciendo que el islamista, el supermusulmán, el yihadista (tres nombres del mismo individuo) vive intoxicado de religión y muere de sobredosis.
1. Es la versión francesa la que nos sirvió de referencia, la ya citada Le Coran. Como es costumbre, las suras serán señaladas en números romanos y los versículos en arábigos, por ejemplo: XVIII-110. A menudo suprimiremos la mención explícita al Corán, bastando la secuencia de los dos tipos de numeración para hacer saber que se trata del Libro.
2. Cf. también, entre otros, IV-151, V-72, XXXI-13.
3. Jacques Monod, Le hasard et la nécessité: essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, París, Seuil, 1970, p. 32.
4. Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, pp. 160-161.
5. Ibídem, p. 157.
6. Ibídem, p. 158.
7. El tema de la alternativa, en sí, de la fe y el ateísmo es de una envergadura que rebasa en mucho nuestro propósito y, además, prácticamente no viene al caso. Aprovechamos sin embargo el momento para soslayar esa gran cuestión transcribiendo aquí este fragmento de la pluma de Jean d’Ormesson (Comme un chant d’espérance, París, Gallimard, 2014, p. 87): “Al final hay que elegir, y todo se juega en esta elección: entre la nada labrada por el azar y Dios. No podemos saber nada sobre la nada antes del Big Bang ni de la nada después de la vida. Las cosas están tan bien entretejidas que el muro de Planck y el muro de la muerte son igualmente infranqueables. Pero podemos hacernos una idea de lo que es posible y de lo que es imposible. Si el universo es el fruto del azar, si nosotros no somos más que el conjunto de partículas perecederas ensambladas rápido y corriendo, entonces no tenemos la menor probabilidad de esperar absolutamente nada después de la muerte ineluctable. En cambio, si Dios y lo que sin mucha precisión llamamos su espíritu y su voluntad están en el origen del universo, todo es posible. Hasta lo más inverosímil. Por un lado, la certeza del absurdo; por otro, la probabilidad del misterio”. Sí, solo hay dos opciones: el absurdo y la esperanza.
8. Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, p. 185.
9. Ovidio, Metamorfosis, Madrid, Espasa Calpe, 2003, p. 244.
10. Baruch Spinoza, Traité théologico-politique, París, Garnier-Flammarion, 1965, p. 26.
11. Ibídem, p. 25.
12. Ídem.
13. Le Nouvel Observateur, París, 17 de enero de 2008.
14. Es cierto que las Sagradas Escrituras precisan que al momento de asesinar se debe tener el corazón frío y no agitado por la rabia. Esto es todavía más inaceptable, porque significa que lo abominable del acto es como puesto entre paréntesis para ejecutarlo sin escrúpulos ni remordimientos. De cualquier manera, previamente a la comisión del homicidio, la voluntad que lo preparó no puede menos que haberse nutrido de sentimientos de odio hacia su futura víctima, sentimientos necesarios para motivar la acción más ruin que pueda concebirse. Lo contrario no se entendería sino como movimiento puramente automático.
15. Le Nouvel Observateur, París, 17 de enero de 2008.
16. Fethi Benslama, Un furieux désir de sacrifice: le surmusulman, París, Seuil, 2016.
17. Ibídem, p. 67.
18. Ibídem, p. 69.
19. Ibídem, p. 74.
20. Fethi Benslama, Un furieux désir de sacrifice, pp. 75-76.
21. Ibídem, pp. 81-82.
22. Ibídem, p. 84.
23. Ídem.
24. Excepcionalmente adoptamos aquí la grafía francesa para conservar el sentido “jocoso” del participio presente “allahante” y del gerundio “allahando”, los cuales perderían su connotación si escribiéramos Allah con la grafía castellana Alá.
25. Ibídem, p. 93.
26. Ibídem, p. 99.
27. Fethi Benslama, Un furieux désir de sacrifice, p. 72.
28. Ibídem, p. 103.
29. Ídem.