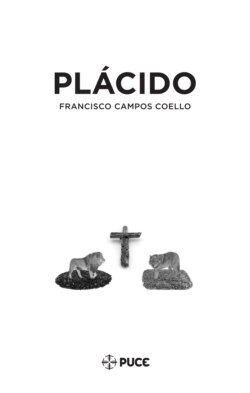Читать книгу Plácido - Francisco Campos Coello - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI EL VIAJE A CAPUA 16
Corría el año 79 de la era cristiana, y 832 de la fundación de Roma. Tito17 era emperador, después de haber subyugado a los judíos, sometiéndolos de nuevo a la dominación de la ciudad de los Césares.18 En calma se hallaba el mundo, pues el águila soberbia que le tenía bajo su garra poderosa no encontraba nueva presa, y el orbe entero besaba aquella garra.19
Era una tarde. El sol se ocultaba detrás de las colinas iluminando débilmente con sus rayos casi horizontales el desierto campo: la noche se acercaba veloz, y las estrellas de primera magnitud comenzaban a aparecer en la inmensa bóveda azul, como diamantes engastados en lapislázuli. La atmósfera estaba sofocante, y las débiles corrientes de aire apenas estremecían las copas de los escasos árboles que dominaban el valle.
Estamos en la Via Appia,20 inmensa arteria que desde Roma se extiende hacia el sur, hasta Minturno21 y Sinuessa,22 en el golfo Cajetano,23 y desde allí, dirigiéndose al este, atraviesa la península, llega a Barium,24 en las orillas del Adriático, y corriendo paralelamente a aquella orilla pasa por Brundusium,25 y va a terminar en el extremo oriental de la península de Lapygia.26
Dos hombres se dirigen por aquella vía en una elegante litera27 conducida por esclavos. El uno podrá tener cincuenta años: su frente espaciosa revela una poderosa inteligencia, y en el brillo de sus ojos hay algo que fascina. Es el romano de pura raza, cuya vida ha pasado en los campos de batalla, al frente de valientes cohortes:28 alma noble encerrada en un cuerpo donde circula sangre noble también. El otro es un joven de diez y nueve años, dulce y simpática fisonomía, pero músculos de acero y corazón de oro.
—Y bien, noble Fabio —dijo el más joven—, vos que os encontrabais en el sitio de Jerusalén cuando las legiones romanas, bajo las órdenes de nuestro magnífico emperador, se apoderaron de aquella joya de Oriente, ¿podréis decirme si es cierto lo que se refiere acerca de ese fabuloso sitio? ¿No hay exageración en lo que se dice respecto de las horribles matanzas que hubo allí, del hambre espantosa que diezmó a los judíos?
—Todo es cierto, mi querido Plinio; allí estuve, y lo vi. ¡Ojalá no lo recordara! Un hecho solo os referiré, que pasó delante de mí, y me persigue hasta hoy, como una monstruosa pesadilla. Oídlo, que tenemos aun tiempo, pues Capua está distante.
Había muy próxima a Jerusalén una humilde choza, cercada también por nuestro campamento. Siempre estaba sola, y nuestros soldados no pudieron encontrar jamás en su pequeño recinto el menor vestigio de habitantes. Pero una noche, después de una lluvia espantosa, acerté a pasar por allí y oí un pequeño ruido. Me acerqué, y empujando la mal entornada puerta, pude distinguir un bulto informe que cayó de rodillas delante de mí. Hice fuego, reuní algunas débiles ramas y formé una especie de antorcha, a cuya luz vacilante recorrí de nuevo la cabaña. En un ángulo yacía un ser humano, en un estado completo de postración. La luz de mi antorcha le hizo levantar la cabeza, y reconocí una mujer. Jamás había visto un ser más abandonado y miserable. Sus demacradas facciones, sus ojos hundidos, su espantosa palidez, revelaban sufrimientos inmensos; esa mujer era la encarnación de la miseria. Casi no podía moverse, tal era su abatimiento. Le hablé dulcemente, pero sus respuestas ininteligibles, no eran palabras: sonidos ahogados se escapaban de su oprimido pecho, semejantes al estertor de un moribundo. Observé, sin embargo, que entre sus harapos tenía oculto un objeto.
—¿Qué tienes allí? —le pregunté.29
La mujer se estremeció, y con voz cavernosa me dijo:
—¡Tengo hambre!
—Comerás —repliqué yo—; pero ¿qué guardas allí entre tus girones?
No contestó, pero escondió con más ahínco aquel objeto.
—¡Oh! yo lo sabré —continué yo, y adelantando, levanté el harapo que la cubría. La resistencia que hizo fue extraordinaria, para la extenuación en que se encontraba; mas, viendo que debía quedar vencida, lanzó un grito de angustia, y cayó desmayada.
Un objeto cayó al suelo. Acerqué mi hachón, y un estremecimiento corrió por mis venas: ¡era la pierna de un niño!
—¡Horror! —exclamó Plinio.
—¡Horror! sí, horror, porque aquella mujer, dominada por el furor del hambre, se convirtió en un ser antropófago: esa pierna estaba en parte roída por los dientes de aquella mujer; ¡y esa mujer era su madre!
—¡Su madre!
—El hambre ahogó los instintos del ser racional; el hambre venció a la ternura maternal, y el hambre puso bajo el diente voraz de la madre el palpitante miembro del hijo. Desde entonces tuve horror a la guerra; me pareció imposible que los dioses bendijeran un sitio que producía tan atroces resultados, y temblé por el porvenir.
—Sin embargo, triunfasteis.
—Algo misterioso fue todo eso. Yo no dudo que en esa victoria hubo la intervención de un poder superior. Si la explicación de aquel hecho no ha podido darse todavía, más tarde, creo, estoy persuadido, esa explicación será dada, ese problema será resuelto. Ese pueblo, amigo mío, ha cometido un gran crimen, de esos crímenes que dan por resultado el exterminio de toda una raza. No concibo cuál pueda ser, pero debe ser tan grande, que ha atraído la justa cólera de los dioses; nosotros no hemos sido sino el instrumento de sus venganzas.
—¿Y vos habíais estado en Jerusalén antes del sitio? ¿Conocéis la historia de aquel pueblo? ¿No podríais buscar en su pasado algo que os de una luz sobre su presente? —objetó Plinio.
—Allí he estado tres veces —contestó Fabio—. La última fue tres años antes de la toma de aquella ciudad. Convidado a comer en casa de un rabino, oí decir que la ruina de Jerusalén estaba ya anunciada, y que la muerte del Nazareno, a quien los judíos crucificaron desconociendo su misión divina, sería causa de la destrucción de la ingrata ciudad que le torturó cruelmente, y le hizo morir del modo más bárbaro y atroz. El rabino mismo no lo dudaba.
—¿Y vos lo creéis?
—El templo de Jerusalén ardió, y Jesús lo predijo —contestó Fabio.
—¿Tal vez os queréis convertir al cristianismo?
—Jesús predicó una moral purísima; su vida fue perfectamente santa; perdonó a los que le mataron, y cuando murió ocurrieron cosas portentosas. Jesús no era un hombre como vos y yo.
—¿Vos le conocisteis? —preguntó ávidamente Plinio.
—Jamás le vi: cuando fui por la primera vez a Jerusalén, ya había muerto. Asistí, sin embargo, muchos días después, al entierro de Miriam,30 la madre del Nazareno.
Me dirigía a la aldea de Getsemaní, cuando vi adelantar un cortejo fúnebre. Hombres venerables, envueltos en largas capas, traían sobre sus hombros un modesto ataúd. Sus voces graves se elevaban al cielo sonoras y armoniosas en un canto sublime. Multitud de pueblo seguía aquel cortejo, que más que fúnebre, parecía un paseo triunfal. Aquel espectáculo me conmovió: jamás habría creído que la muerte pudiera revestirse de tanto encanto.
Inclinéme respetuoso delante de ese grupo sagrado, y reconociendo entre los acompañantes a Dionisio, miembro del Areópago de Atenas,31 a quien amaba como a un hermano, me acerqué a él, y tendiéndole la mano, le dije:
—¿A quién habéis perdido, Dionisio? ¿Qué cadáver es aquel a quien tanto pueblo acompaña, cuya vista inspira respeto, y al que también acompaño, vencido por un irresistible poder, a su última morada?
Una lágrima brotó del párpado de Dionisio, y rodó lentamente por su mejilla.
—¡Oh Fabio! tú no puedes comprender la extensión de nuestra pérdida. Con ella todo era luz; ella era nuestro amparo y nuestra guía; hemos perdido a nuestra madre y protectora: la paloma de blancura sin mancha, ha tornado al cielo su patria.
—¿Y quién era ella?
—La madre del Salvador del mundo: la Santa Virgen Miriam.
—¿Sois pues, cristiano, Dionisio?
—Veinte y tres años ha —me contestó, elevando una mirada al cielo con expresión sublime—, murió un hombre en la cruz; las tinieblas envolvieron la tierra, y el mundo se desquició hasta su centro. Yo exclamé entonces en medio del Areópago asombrado: Aut Deus naturae patitur, aut mundi machina dissolvitur.32 El Dios de la naturaleza padecía entonces, y moría por el hombre rebelde. Desde entonces creí en Jesús, y le adoré como Dios. Aquellas tinieblas fueron para mí una luz inmensa, y guiado por esa luz, mi alma encontró la verdad. Fabio, soy cristiano.
Dionisio no habló más, y yo incorporándome al grupo sagrado, llegué con ellos al lugar de la sepultura. Depositóse el cuerpo con el mayor respeto en su lecho de piedra, y los fieles oraron largo tiempo sobre esa tumba.
Tres días después llegó Tomás, uno de los príncipes de la religión del Nazareno, según le llamaba Dionisio: hizo abrir el sepulcro para poder contemplar el venerable rostro de Miriam por la última vez; y los circunstantes, asombrados, encontraron el sepulcro vacío: el cuerpo no estaba allí: los fieles no dudaron que ese cuerpo santo había ido a reunirse con el alma pura que le había animado, en la región de beatitud eterna reservada a los justos.
—Todas vuestras palabras, amigo mío —observó Plinio—, revelan una inclinación decidida a la religión del Crucificado.
—No lo dudes: en esa religión encuentro la verdadera filosofía, una lógica invencible unida a todas sus doctrinas; y muy poco me falta para declararme abiertamente a su favor.
—¡Cuidado con una persecución nueva!
—No la temería —contestó Fabio—: morir por la verdad es triunfar. En ese martirio habría el triunfo del espíritu sobre la materia, la lucha entre el dolor físico y el convencimiento moral; si el alma vence, nada más noble: allí la víctima se convierte en héroe.
Dibujábanse en el horizonte las casas de la deliciosa Capua. Fabio preguntó a Plinio si quería permanecer algunas horas en aquella ciudad.
—Imposible —respondió Plinio—. Debo verme lo más pronto con mi padre adoptivo, sea en Pompeya, o en la flota que manda en el mar.
En este momento un ruido sordo, como el de un alud que se precipitara impetuoso en las profundidades de la tierra, hizo temblar la superficie.
—¿Qué es esto? —se preguntaron pálidos los dos nobles romanos.
Un númida,33 montado en un caballo veloz, pasó como un meteoro delante de la litera. A la vista del grupo, gritó con voz de trueno:
—¡Huid! ¡El Vesubio arde, y las cenizas del volcán caen en este momento sobre la ciudad de Capua! —y desapareció.
Plinio y Fabio aterrados no articularon palabra, mientras los esclavos detuvieron instintivamente su marcha, esperando el fatal desenlace de tan espantoso trastorno.
II POMPEYA
—¡Viva el vino de Chipre!
—¡Esclavo! ¡Llenad las ánforas del delicioso falerno,34 y haced que las copas rebosen, y la espuma de oro se esparza y derrame! ¡Que las flores deshojadas e impregnadas de perfumes caigan de la cúpula y cubran el triclinium!35 ¡Que aquellas flores suban, suban lentamente! ¡Que la lluvia siga! ¡Que nos ahogue con su olor de ambrosía!36 ¡Morir ahogado por las rosas y los lirios, qué dicha!
—Hola, hermosa Tirsis, ¡tomad vuestra lira y hacednos oír los armoniosos acordes de vuestra voz divina! ¡Siga la fiesta! ¡Viva el placer!
Y continuaban los brindis, y el néctar generoso circulaba en vasos de oro; y todo era dicha y contento en la casa del noble Calpurnio, en la noche del 24 de agosto del año 79 de la era cristiana. Lo más escogido de la nobleza de Pompeya celebraba el natalicio del poderoso romano.
—¡Apolonio! —dijo un senador, casi ebrio, inclinando su cabeza—: ¡vamos, joven! tú que hoy comienzas tu vida pública, hoy que llenas tu noble misión, y has adquirido el nombramiento de procónsul, levanta tu voz en medio de nosotros, haznos oír bellos discursos que te inspirarán los dioses.
Y Apolonio, levantando su copa de pie de ágata, llena de vino de Chio, dijo:
—¡Viva Baco! ¡Apuremos el rosado licor que la madura uva nos brinda en su doble cosecha anual! ¡Que se eleve una estatua frente a este palacio, a aquel que apure mayor cantidad del delicioso néctar! ¡Que jamás le abandonen sus penates!37 Y al noble Calpurnio, que nos ha preparado tan espléndida fiesta, tributémosle el justo homenaje de nuestro reconocimiento. Venid, esclavos, traed en ricas almohadas, cubiertas de púrpura y oro, las estatuas de los lares38 de Calpurnio, para que esta augusta asamblea las bese respetuosamente.
A esta invitación, apareció un cortejo de esclavos llevando en sus manos las estatuas de oro, que fueron besadas por los nobles huéspedes de Calpurnio. La bella Tirsis puso al pie de la estatua la corona de flores que adornaba su cabeza.
Los concurrentes aplaudieron estrepitosamente.
—Noble Calpurnio —añadió Tirsis—, hacednos oír una de vuestras encantadoras historias.
Vos que tanto habéis viajado; vos que habéis recorrido la hermosa Grecia, la Galia39 con sus druidas y sus sacrificios sangrientos; vos que habéis visitado la bárbara Germania40 que adora a los dioses del Glashein, a los que llama Ases,41 debéis tener en vuestra cabeza una colección brillante de episodios, abundancia de aventuras curiosas o terribles.
—Sea —dijo Calpurnio, enderezándose a medias en su lecho—; un deseo de mis nobles huéspedes es una orden para mí. Voy a referiros la triste historia que decidió mi suerte. En ella está encerrada la historia de mi vida. Yo era alegre y feliz; hoy soy desgraciado y triste: voy a revelaros el secreto de este cambio, porque presiento que esta es la última vez que nos veremos juntos.
Recorría yo una noche una selva espesa e inculta, que se extiende al pie de las montañas Penninas;42 un rio la baña, y es el Duria;43 a su orilla se encuentra el pueblo de Eporedia.44 Allí me dirigía, con el objeto de acercarme al golfo Ligustico,45 y regresar a Italia. La noche era oscura, y yo viajaba acompañado de un esclavo. Adelantaba en medio de la floresta, donde árboles colosales parecían fantasmas inmensos, cuyas cabezas tocaban las espesas nubes: ruidos salvajes llegaban de cuando en cuando a mis oídos, y hacían un fúnebre concierto.
De repente, a aquellos ruidos mezclóse un confuso rumor de voces humanas: un canto cadencioso y solemne, compuesto de voces graves y armoniosas. Llegaba entonces al límite de la floresta: más allá seguía un grupo de encinas seculares. Al pie de una de esas encinas había un altar de césped; sobre él un toro blanco yacía muerto, y torrentes de sangre inundaban el altar. Multitud de hombres, separados en cinco grupos, rodeaban a una mujer que, de pie sobre un trípode, elevaba en su mano una hoz de oro. Su vestido rojo me hizo comprender que se hallaba en comunicación directa con la divinidad. Dominada por la inspiración, salían de su boca palabras entrecortadas y como esforzándose para lanzarlas a la multitud. Y todos aquellos hombres la escuchaban con religioso respeto, mientras elevaban con su mano izquierda hachones encendidos que iluminaban profusamente aquella escena.
Conocí que me hallaba en una selva druídica.46 Recorrí los grupos y pude clasificarlos. A mi derecha estaban los bardos o poetas galos; más allá los baormedos; en seguida los eubajios; al frente los druidas, coronados de hojas de encina, y al lado de estos los causídicos, apoyados en enormes lanzas. Un coro de vestales47 aparecía detrás de la sacerdotisa que evocaba al dios.
La luna apareció detrás de las nubes iluminando la selva con su angosto disco del cuarto día. Semejaba a una hoz de oro sujeta al firmamento. Entonces habló la vestal inspirada, mientras los druidas se ponían de rodillas.
Yo me acerqué lo más que me fue posible. Temblaba de ser descubierto, pues siendo un profano no podía penetrar en el recinto sagrado. Si hubiera sido visto, mi muerte era segura. Sin embargo, la curiosidad me dominó, y arrastrándome como una serpiente a través de los intersticios de los árboles, seguido siempre de mi esclavo, que imitaba mis movimientos, pude situarme en un punto, desde donde podía verlo y oírlo todo. Entonces me detuve, y conteniendo mi respiración escuché el inspirado acento de la sacerdotisa.
«¡Oh luna, poderosa reina de la noche, cuya pálida luz, suave y llena de encanto, disipa las negras nubes del cielo y las tempestades del corazón! Tú haces desaparecer las dolencias del alma; tú llenas de consuelo a los que te invocan. Tu faz purísima es el emblema del amor y de la inocencia: en tu carrera al través de los cielos, vas seguida de millares de refulgentes estrellas que te acompañan en tu paseo triunfal. Te invocamos, diosa suprema, para que nos des la paz y la felicidad; para que el pueblo galo sea siempre vencedor, y la frámea48 del druida siempre domine y triunfe. Luce suave sobre nuestras florestas: llena de poder, pasa tu fuerza a los hijos que te aman y saludan tu llegada. ¡Que jamás el orgulloso romano huelle con su impura planta la sagrada selva, y que nuestra raza, la más noble que puebla la tierra, sea también la más guerrera y potente!»
Su voz se perdió en un lúgubre gemido. La selva entera resonó con el canto que siguió a esta invocación. Todos los druidas se habían levantado, mientras la sacerdotisa cortaba con su hoz de oro las ramas de encina que distribuía a los asistentes. Estos la recibían con respeto, y la ponían sobre sus cabezas en forma de corona.
El sacrificio había concluido, y yo iba a regresar con las mismas precauciones para evitar se me viera, cuando una mano de hierro se posó en mi hombro, con tanta fuerza que me hizo caer de rodillas.
Delante de mí se encontraba un galo, dominándome con su elevada estatura y su mirada irritada. Una enorme frámea pendía de su cinto.
—¿Quién eres? —le pregunté vacilante.
—No os toca preguntar, sino responder —dijo el soldado—. ¿Con qué objeto venís, orgulloso romano, a descubrir nuestras reuniones? ¿Por qué holláis nuestros ritos y sacrificios arrojando curiosa mirada entre las seculares encinas de nuestra selva druídica, para espiar el momento en que, al caer la víctima herida por la hoz sagrada, podáis por el número de sus convulsiones conocer el tiempo que seremos aun libres? ¿No sabéis que vuestra indiscreción es la muerte para vos? Venid, pues, a ser juzgado por el tribunal druídico, compuesto de los ancianos sacrificadores. Vuestra suerte está en sus manos.
Y me levantó del suelo con la misma facilidad que si hubiera levantado a un niño de dos años.
Busqué con la vista a mi esclavo y no le hallé. El galo comprendió sin duda mi pensamiento, porque me dijo con voz solemne:
—No busquéis a vuestro esclavo, porque ha muerto. Quiso hacer resistencia y le ahogué.
Un estremecimiento pasó por mis venas. Veía que resistir era imposible. Todas mis armas se reducían a una flecha a la manera de las que usan los partos.49 Aquella arma me era completamente inútil. No habría podido escapar, sino dominándole con mi fuerza física; y aquel galo era diez veces más fuerte que yo. Ni lo intenté siquiera.
Penetramos de nuevo en la selva. El cielo estaba despejado, y el segmento lunar iluminaba muy débilmente la floresta. El galo iba detrás de mí espiando todos mis movimientos.
El soldado entonaba a media voz una canción guerrera:
«Llegará algún día en que la Galia poderosa dominará al mundo. La Galia Narbonesa, la Retia, la Vindelicia, la Nórica, la Panonia, la Iliria, la Germania y la Sarmacia serán nuestras esclavas.50 Después iremos a Italia: la orgullosa Roma y la insolente Cartago, humilladas por nuestros guerreros, serán nuestras tributarias. ¡Oh, cuándo llegará aquel día! ¡Dioses justos! ¡Cuándo podrá nuestra sacerdotisa leer en las entrañas de las víctimas la fecha venturosa en que las frámeas galas reflejarán triunfantes el sol de aquella tierra! Y mientras tanto, ¡guerra al extranjero que quiera dominarnos! ¡Guerra y exterminio a todos los que espían nuestras reuniones y se ocultan detrás de los árboles para saber nuestros secretos!»
La voz calló.
De repente un gritó de espanto se oyó cerca de nosotros. Ese grito desgarrador revelaba una agonía espantosa. El galo quedó clavado en el suelo como una estatua de bronce.
Esperamos.
El grito se repitió más angustioso y terrible. Esta vez el galo se estremeció.
—Corramos —me dijo.
Y entramos en lo más espeso de la selva.
Allí se nos ofreció a la vista un espectáculo terrible.
Una joven, vestida de blanco, la cabeza ceñida con la corona de hojas de encina, se encontraba al pie de un árbol, presa de un terror espantoso. Al frente de ella se extendía un espacio desnudo de árboles, iluminado por la luna. En la orilla opuesta y medio oculto en la penumbra, movíase un cuerpo que el ojo experimentado del galo pudo distinguir.
—¡Es un lobo —me dijo con voz trémula—, y aquella mujer es mi hermana!
Y quiso lanzarse sobre el animal, levantando la frámea por encima de su cabeza.
Yo le detuve.
—Antes que lleguéis, el lobo habrá destrozado a vuestra hermana... ¡Aguardad!
Y rápido como el pensamiento, armé mi flecha, la ajusté en el arco, y apunté hacia el punto negro. Pero más rápido todavía, el lobo dio un salto, precipitándose sobre la joven Mi flecha le encontró en el camino. El animal aulló espantosamente, y cayó. Mi flecha le había partido el corazón.
La joven estaba de rodillas. Iba a caer desmayada, cuando el galo la recibió en sus brazos.
—¡Salvada! —dijo con voz vibrante—, ¡salvada!
Y volviéndose a mí, tendióme su mano:
—¡Desde hoy sois mi hermano y mi huésped! Lo juro por Teutátes51 y Nior.52 Venid a mi cabaña; beberemos juntos agua del Duria: mi padre os abrirá sus brazos, y seréis su hijo como yo. ¡Partamos!...
Anduvimos como dos horas por entre los árboles sombríos: el galo llevaba en sus hombros la joven desmayada. La aurora aparecía, cuando llegamos al frente de la cabaña.
Un anciano sentado en el tronco de un árbol, limpiaba un casco de bronce. A su lado, un perro enorme lamía sus patas con complacencia. A la vista del grupo que se acercaba, el viejo galo se levantó rápidamente y corrió en nuestra dirección.
—¡Velleda ha muerto! ¡Desgracia sobre nosotros!
—No ha muerto, padre mío —contestó el joven—; sólo está desmayada. Este extranjero la ha salvado de un peligro cierto. Amadle, padre mío, como si fuera vuestro hijo; sin él habríais perdido a Velleda, el consuelo de vuestra vejez.
—Venid —dijo el anciano, dirigiéndose a mí—: entrad en mi humilde choza, extranjero amado de los dioses; el día que habéis entrado es día de placer para mí, y lo recordarán los hijos de mis hijos.
Entré en la cabaña. Allí permanecí algún tiempo. Cuidado esmeradamente por aquella familia; rodeado de atenciones de parte de los numerosos amigos del joven galo, veía pasar mis días en medio de la más completa calma. Los encantos de Velleda, su dulce voz, que de cuando en cuando me hacía oír entonando las bellas canciones de su tribu, todo hacía de mí el mortal más dichoso de la tierra.
Me preguntaba a mí mismo cómo podría pasar en adelante mi vida, sin gozar de su dulce presencia. La idea de regresar turbaba mi sueño y me ponía triste. Poco a poco, insensiblemente, fue apoderándose de mi corazón aquel amor puro y ardiente. Últimamente se apoderó de todo mi ser, dominó mi alma, y olvidé todo: patria, hogar y familia, para no pensar sino en sentarme a los pies de Velleda, como Hércules53 a los de Onfala,54 mirando sus negros ojos, jugando con su suave y poblada cabellera, admirando sus dulces armonías, llorando con ella cuando lloraba, riendo cuando reía.
Aquel amor me hizo niño.
Temblaba a la idea de una separación.
Mi vida estaba ligada a la suya con un lazo indestructible.
Por ella habría abjurado de mi religión.
Por ella habría hecho traición a mi patria.
Por ella habría muerto.
¡Dulce y tierna Velleda! Flor purísima, que te encontraste en mi camino; tú que en el cielo gozas de una dicha eterna, mira ahora mi corazón, y verás si es cierta la palabra que sale de mis labios; a tu dulce sombra sólo he podido descansar; tu mirada sola me ha hecho vivir; ¡los únicos instantes de dicha, a ti los he debido! Pero, ¡oh dioses, y qué cortos fueron! ¿Por qué no permanecería siempre en aquel rincón de la Galia? Descubierto el tesoro, ¿por qué no hice mi choza al lado de él para guardarle, vivir siempre a su lado, en la soledad, sin más testigos de mi amor que las dulces y suaves emanaciones de las flores de la tierra y las rutilantes estrellas del cielo? Fuera de ti, querida Velleda, no ha habido en mi camino, sino espinas y malezas; ¡fuera de ti, mi corazón está vacío como un inmenso caos!
Y una lágrima brotó del párpado de Calpurnio a este recuerdo, lágrima que rodó tranquila por la mejilla, y fue a caer en la copa que, llena de vino de Falerno,55 tenía en su mano derecha, y se confundió con el perfumado licor.
Ahogó un suspiro en su pecho y continuó:
—Así pasaron seis meses. Una mañana, el viejo galo me llamó aparte y me dijo:
«Querido huésped: tiempo es ya de buscar un esposo para Velleda; pronto tendrá diez y nueve primaveras, y es preciso que escoja al que ha de ser el compañero de su vida. Esta noche se reunirán en mi cabaña todos los jóvenes que aspiren a su mano: vos, que sois su salvador, no dejareis de concurrir. Según nuestros ritos, la persona a quien hará beber la mitad del agua contenida en una copa que ella llevará, será su esposo. Así se hace la elección en nuestra tribu. Aunque Velleda os ha de invitar a asistir a la elección de su esposo, he querido hacerlo yo también».
A estas palabras me puse tan pálido como el sudario de un cadáver. El corazón me latió tan fuertemente que temí se rompieran todas las arterias de mi pecho. Sin contestar al anciano caí vacilante sobre una piedra, con la cabeza entre mis manos.
Y lloré.
Sí, lloré lágrimas amargas y dolorosas; lloré como una mujer; lloré como un niño. Lloré con la angustia del condenado a morir; lloré con la desesperación del dolor agudo y cruel. Me parecía oír la fatal palabra; me parecía ver ya la copa en los labios de otro ser que no fuera yo. Habría querido entonces ahogar entre mis brazos a todos los hombres de la tierra, para no verme en la duda de una elección que me haría feliz o desgraciado para siempre.
Y las horas pasaban, y Velleda no venía. Estaba resuelto a hablar antes con ella, a decirle cuanto pudiera sugerirme de tierno y dulce mi ardiente corazón; a asegurarle que la elección de otro hombre era mi sentencia de muerte.
Pero Velleda no vino.
Y la noche sí.
Sonó la hora. Lentamente fue llenándose la choza del anciano de apuestos jóvenes, que aspiraban a la mano de la hermosa Velleda. Yo entré también y me senté en lo más oculto del hogar. Allí, solo con mi angustia, esperaba la hora solemne en que debía comenzar mi infortunio o mi felicidad.
Los bardos prepararon sus instrumentos para entonar cánticos en honor del esposo elegido.
Vino el instante. Velleda se adelantó, vacilante y sonrojada, llevando en su mano la copa simbólica. En el centro de la sala apuró lentamente la mitad del cristalino licor.
Y se detuvo.
Todas las respiraciones se hallaban suspendidas. La joven paseó su mirada por la numerosa asamblea. Durante ese instante, que fue un siglo para mí, el corazón dejó de latir dentro de mi pecho.
De repente avanzó la joven. Parecía que buscaba con la vista algún objeto. Me vio entonces; y acercándose rápida en la dirección en que yo me encontraba, se detuvo delante de mí y poniendo la copa entre mis manos, me dijo:
—¿Querrá el noble extranjero unir su suerte a la de una pobre mujer que le amará siempre?
Lancé un grito de júbilo, y caí de rodillas.
La multitud aplaudió estrepitosamente.
Entonces un bardo entonó el siguiente canto:
«¡Viva siempre la dichosa pareja! ¡Que su felicidad sea eterna! ¡Que jamás la tristeza y el dolor se sienten en el umbral de su cabaña! ¡Que sus hijos sean dignos descendientes de la noble Galia, héroes intrépidos, y que ejerzan siempre la hospitalidad! ¡Que los dos esposos vean, antes de morir, a los hijos de sus hijos, llenos de vida y de salud, jugar con la frámea y el escudo de su abuelo!»
Y el coro repitió:
«¡Así sea!»
El gran sacrificador se acercó a mí para llenar el rito religioso.
—¿Creéis en la inmortalidad del alma?
—Creo —respondí.
—¿Creéis que Teutátes es la diosa que rige los destinos del mundo?56
—Creo en el ser que rige el orbe y dirige sus destinos: llámese Teutátes, Júpiter57 o Thor,58 siempre es el mismo: poderoso y eterno. ¡Gloria a él!
Los druidas aprobaron mi respuesta.
—¿Juráis amar a vuestra esposa?
—Velleda será la estrella de mi vida: a su dulce resplandor, ¿quién buscará la sombra? La amaré con todas las fuerzas de mi alma. Si ella muere, yo moriré.
Entonces el gran sacrificador, de pie, pronunció solemnemente estas palabras, mientras ponía la mano de Velleda en las mías:
«Uníos, pues, en nombre de Thor, que es la fuerza; en nombre de Teutátes, que es la dulzura. Vivid siempre felices durante todos los días de vuestra vida».
Entonces un guerrero entonó el siguiente canto:59
«¡Gloria a la Galia poderosa! Honor a Dis, primer rey y padre de nuestros padres. Magog fue el segundo, fundó Rhotomagus (Rouen), Noviomagus (Noyon) y Nomagus (Nevers.) Sarron fue el tercero; Dryus el cuarto; Bardo, padre de la música y poesía, el quinto. A Bardo sucedió Lenco, fundador de Lutecia, cuyo sucesor fue Celta, padre de los celtiberos. Vienen después los nombres de Sicambro, que dio su nombre a un gran pueblo; Teuto, de donde trae su origen la nación teutónica; Cimbrio, padre de los cimbrios. ¿Sabéis lo que han hecho nuestros padres? Oídlo. Nuestros padres descubrieron la Celtiberia; atravesaron los Alpes, y poblaron Saturnia (Italia). Ellos recibieron la visita de los Argonautas, a su regreso de Colchos; fueron a Asia, cuando Nabucodonosor mandaba en Babilonia, y fundaron la ciudad de Mediolanum Insubriae. Nuestros padres atraviesan el Po sobre barcas de mimbre; llegan a la Etruria, arrojan de allí a los habitantes, y se establecen. Nuestros padres entran en la soberbia Latium, y se apoderan de todos sus tesoros. Nuestros padres hacen irrupción en la Jonia, y dominan en Efeso».
La voz calló.
Poco después continuó dulce y armoniosa:
«Los galos han ejercido siempre la hospitalidad. ¡Oh joven!, si por la tarde encuentras un viajero extraviado, arrójate a sus pies, para obtener la visita con preferencia de tus hermanos. Hazle preparar por tus hijas el baño que quita el cansancio. Deja abierta tu puerta durante la noche, para que el caminante encuentre un abrigo donde reposar su cabeza; y cuando le hayas oído, levántate, y caliéntale con las pieles de bisonte y de ovejas. No tendrás otros templos para adorar al Eterno, sino el silencio de las florestas: penetrarás bajo la bóveda santa como un esclavo, los brazos cargados de cadenas en señal de humildad. Si tu pie desliza y caes, no te levantes; arrástrate hasta que te halles fuera del bosque sagrado. Adorarás a los dioses, y no harás jamás daño a ninguno de tus hermanos».
El canto terminó con estas palabras.
Durante este canto, Velleda y yo habíamos caído de rodillas sobre el pavimento cubierto de odoríferas flores.
La ceremonia había concluido. Siguieron danzas galas, que durante toda la noche entonaron himnos guerreros...
El padre de Velleda me hizo don de una cabaña nueva, construida a la margen del Duria, y durante mucho tiempo fui el afortunado esposo de Velleda.
Una tarde, después de puesto el sol, nos hallábamos sentados en el umbral de nuestra choza.
—Velleda —le dije—, ¿quieres ir a Massalia?60
—¿Y dónde está Massalia?
—Massalia es una gran ciudad que se encuentra a la orilla del mar. De allí pasaremos a Roma; allí verás suntuosos palacios, ricos templos, maravillosos jardines: te haré ver el mundo y después regresaremos a nuestra Galia, que es mi patria por ser la tuya.
—¿No amas, pues, ya nuestra choza y familia? ¿Deseas abandonar la nación y raza de mis abuelos? Sea; yo te seguiré: cualquier lugar del mundo que escojas para tu residencia, será bello para mí.
—Te engañas, Velleda. Deseaba solamente hacerte conocer la hermosa Italia: mi ánimo era regresar, para vivir y morir entre los tuyos: si algo ha podido entristecerte mi proposición, no hablemos más de esto.
—Un deseo tuyo es una orden para mí… ¡Partamos!
—¿Irás contenta?
—¿No voy contigo? —me contestó.
La estreché entre mis brazos, y partimos. El hermano de Velleda quiso acompañarnos.
Trece días después, estábamos en Massalia.
En aquella ciudad existía un hombre llamado Lázaro. Lanzado de su patria en un buque sin velamen y sin remos, con sus dos hermanas, atravesó el mar de una manera misteriosa, y después de una navegación terrible, arribó al puerto de Massalia. En Judea había predicado la doctrina del Nazareno, crucificado algunos años antes, y a consecuencia de esta predicación fue arrojado de su país. A su arribo a Massalia continuó su obra, buscando prosélitos para su nueva secta.
Su vida ejemplar, la pureza de la doctrina que enseñaba, y la relación misteriosa que hacía de su resurrección, verificada en virtud de la palabra omnipotente de Jesús, hacía que le siguieran millares de hombres. Refería que habiendo muerto fue sepultado en una gruta de piedra: tres días después, y a las súplicas de Marta y María sus hermanas, Jesús se acercó al sepulcro; le hizo abrir delante de inmenso pueblo: el cadáver apareció putrefacto a la vista del asombrado gentío: Jesús habló, y el muerto, libre de sus ligaduras, se levantó y echó a andar. Esta historia prodigiosa era atestiguada por infinitos testigos de vista, y el héroe de ella debía inspirar naturalmente una gran curiosidad. Así, Lázaro gozaba en Massalia de una inmensa reputación. Yo le vi; su voz hizo en mí una profunda impresión: la verdad estaba en sus labios; aquel hombre no podía mentir.
Velleda le oyó también: volvió a oírle; y poco a poco la nueva doctrina fue dominando en su corazón. Su grande alma absorbía lentamente el perfume purísimo que emanaba de la doctrina del Crucificado; y un día se acercó a mí y me dijo:
—Calpurnio, amigo mío; yo soy cristiana, y quiero bautizarme.
Me quedé aterrado. La nueva doctrina me agradaba: encontraba lógica en su ley, pureza en su moral, santidad en sus principios; pero había estallado entonces una horrible persecución contra esa secta naciente. Nerón61 mandaba el mundo, y había jurado hacer desaparecer la doctrina del Crucificado. Cada día aumentaba el número de víctimas en todas las ciudades del imperio. Velleda cristiana, era perdida.
Por eso temí. Lágrimas abundantes derramé a sus pies, para separarla de un camino que la llevaba a la muerte. Todo fue inútil. Velleda fue bautizada, y cinco meses después, murió mártir de su nueva fe.
Cuantos esfuerzos son posibles al hombre acá en la tierra, hice para salvarla. Marché a Roma; hablé al emperador; ofrecí llevarla al extremo del mundo y vivir allí separado del resto de los hombres. ¡Súplica inútil!
—¡Que abjure y se salvará! —fue su última resolución. Entonces me dirigí a ella: penetré en el oscuro calabozo; le recordé mi amor, su padre anciano que la esperaba para cerrar sus ojos, nuestra choza, oculta por los árboles a la margen del Duria, su tribu, sus recuerdos, su pasado. Inflexible a mis lágrimas, a mis suspiros y a mis súplicas, sólo contestaba:
—Moriré antes que abjurar. ¿Cómo queréis, amigo mío, que, habiendo encontrado la luz, cierre los ojos para no verla? He hallado lo que buscaba; el amor de Jesús es sobre todo amor, y bien grande cosa debe ser cuando a la vista de tus lágrimas no vacilo.
Y arrodillándose dulcemente, añadió:
—¡Oh, Señor Jesús! Tú que del fondo de la Galia pagana me has traído en virtud de tu misericordia infinita a conocer la verdad que predicaste en Oriente, oye mi súplica postrera y suprema. Mi esposo idolatrado ha sido mi compañero en la tierra; haz que lo sea en el cielo. Que sus ojos se abran a la luz; ¡que su claro entendimiento encuentre la fuente de verdad! Te lo pido, oh, Señor, por tu santa Madre, cuyo nombre sagrado me fue puesto en el bautismo. ¿Me oirás, Señor?
Y quedó un momento en muda contemplación.
Pocos instantes después, se levantó. Su mirada estaba radiante: en su rostro había una dicha inmensa.
—¡Calpurnio! —me dijo—, déjame morir. Más tarde bendecirás mi martirio: Jesús me ha oído; tu alma ciega, verá; tu corazón lleno de duda, creerá; y entonces el porvenir aparecerá para ti esplendente de luz.
Murió Velleda con la tranquilidad de una conciencia pura, con la fe y la esperanza del que verdaderamente cree y espera.
III LA ERUPCIÓN DEL VESUBIO
—Poco me resta que contaros —continuó Calpurnio—. Desde aquella época me establecí en esta ciudad, donde he vivido aislado del bullicio y sumergido en el dolor. Hoy os he reunido, amigos míos, os he referido la historia de Velleda, cuya muerte dejó huérfana a mi alma y un vacío inmenso en mi corazón. Cuando os separéis de mí, acordaos de este día, y pensad alguna vez en vuestro antiguo amigo. Mañana parto a Oriente. Esta es la última vez que estaremos juntos.
Triste fue la impresión que produjo en los amigos de Calpurnio la relación de esta historia. Tirsis, la hermosa griega, enjugó las lágrimas que inundaban su rostro.
—Gracias por esas lágrimas, ¡oh, amiga mía! —dijo Calpurnio—; las lágrimas que la amistad vierte son el rocío suave que mitiga el dolor. Pero yo no deseo veros tristes; si mi alma está llena de angustia y aflicción no es justo que vosotros, para quienes el camino de la vida está sembrado de rosas, lloréis también. ¡Gozad y sed felices! ¡Que mi morada no sea una sombría tumba para vosotros! ¡Esclavos! Haced circular de nuevo el licor perfumado y embriagador; ¡que una música suave nos regale con sus dulces armonías! ¡Cantad, bella Tirsis! El canto alegra el corazón, y es un bálsamo para las dolencias del alma.
En este momento un esclavo africano se presentó en el umbral del triclinium.
—Noble Calpurnio —dijo inclinándose respetuosamente—, una dama velada desea hablaros a solas; espera que no os neguéis a esto, porque asegura ser de la mayor importancia lo que tiene que deciros.
—Id, Calpurnio —dijeron a una voz todos los convidados—, una hermosa dama nunca debe esperar. Pero no os tardéis mucho: pues mañana ya no os veremos, hoy debéis estar todo el día con los amigos que os aprecian.
—Vuelvo al instante —dijo Calpurnio, y salió del triclinium.
Apenas Calpurnio había desaparecido, cuando una conmoción súbita estremeció el palacio. Las macizas paredes del aposento vacilaron un instante, como si estuvieran ebrias, y los vasos de oro chocaron, produciendo un sonido argentino. Los convidados se levantaron pálidos y sobresaltados.
—¿Qué ocurre? —preguntó uno de los que, habiendo apurado excesivamente el falerno, vagaba hacía tiempo en las regiones superiores.
Nadie contestó. Los nobles romanos, de pie, trémulos, no osaban articular palabra. Parecía que la muerte había pasado por aquella sala, paralizando con su soplo el movimiento y la respiración. Eran estatuas.
Entonces ocurrió una cosa espantosa. La ciudad de Pompeya apareció iluminada súbitamente: el cielo tomó un color rojizo, y las nubes que vagaban en el espacio se empurpurecieron arrojando sobre la tierra un resplandor siniestro. El Vesubio abrió su cráter, y comenzó a arrojar torrentes inflamados que descendían por sus flancos, impetuosos, devoradores, asolando la campiña e incendiando la vecina pradera, que en pocos instantes se convirtió en un mar de fuego.
Las piedras incandescentes subían en gran número, cual meteoros brillantes, a una altura prodigiosa, y caían en forma de ardiente granizo sobre la angustiada población. Un clamor inmenso se elevó del seno de la ciudad, y los habitantes atribulados corrían en desorden en todas direcciones, lanzando gritos desgarradores dominados por un vértigo espantoso.
¡Horrible espectáculo! Veíanse jóvenes robustos sosteniendo el vacilante paso de sus ancianos padres; mujeres en la flor de sus años, suelta al viento la flotante cabellera, la vista extraviada, llevando de la mano a tiernos e inocentes niños.
¡Desventurados! ¿A dónde irán? Por todas partes les cierra el paso la ardiente lava; por todas partes aparece el espectro amenazador del volcán, dominando a la ciudad que ha resuelto destrozar.
Por último, la montaña lanza su último gemido; se levanta en los aires una columna de humo espeso y negro; cruje la tierra como si fuera a despedazarse, y todo queda después en calma: la lava cesa de correr; el fuego se apaga en el cráter; el volcán se calla.
—¿Habrá esperanza? —se dicen los habitantes—. ¿Habrá cesado ya el peligro? ¿Podremos contemplar aun el sol de mañana?
¡Error! La noche está, sombría y terrible: una lluvia empieza a caer; pero no es el agua que se necesita para refrescar las baldosas que arden bajo los pies de los fugitivos: es ceniza que se precipita sobre la ciudad y comienza a llenar las calles y las plazas, y cual marea creciente amenaza sumergirla.
Entonces no hubo gritos: el exceso del terror apagó la voz en aquellos seres desgraciados. Un silencio de muerte sucedió a tanto tumulto.
Y la ceniza continuaba cayendo y la terrible marea aumentaba. Ya los habitantes no pueden andar; la escoria del volcán llega a sus rodillas; sube aún: sólo los bustos aparecen; sube más todavía: ahóganse sin poder respirar aquel aire impregnado de betún y de miasmas volcánicos; y la marea sigue.
Pocos instantes después, llega a la altura de un hombre. Algunos escalan las paredes de los edificios; los más agitan sólo sus brazos por encima de sus cabezas: más tarde, la ceniza invade todos aquellos lugares de salvación.
Ya, nada aparece; la soledad, el silencio, la tumba.
¿Quién podrá referir las desgarradoras escenas que tuvieron lugar debajo de aquella ceniza? ¿Quién podrá concebir aquellos estremecimientos, aquella agonía espantosa? Nadie.
La ceniza ha cubierto, cual inmenso sudario, aquel gigantesco cadáver; y el Vesubio, cuya ira se ha calmado, contempla tranquilo todo aquel trastorno. El cielo se despeja; las nubes huyen ante un sol radiante que envía sus rayos sobre aquella vasta tumba: la alegría y la vida encima; la agonía y la muerte debajo…
Pompeya ha desaparecido...
No lejos de la ciudad se mecían sobre las olas cuatro trirremes.62 Los tripulantes contemplaban horrorizados tan tremendo espectáculo.
El jefe de aquella escuadra se llamaba Plinio. De pie, con los brazos cruzados, la mirada fija sobre la costa que se estremecía a cada instante como un ser vivo que agoniza, dominado por la emoción, luchaba en silencio entre el deseo y el terror. Quería contemplar más de cerca ese horroroso cataclismo; pero temía al mismo tiempo verse envuelto en aquel torbellino de lava y de humo.
Venció el deseo de ver y estudiar el imponente fenómeno, y levantando su voz, exclamó:
—Levad las anclas; sacad de la casteria63 los remos, y acercaos a la costa.
—¿Qué vais a hacer? —preguntó un joven que estaba al lado de Plinio.
—Lo habéis oído, Plácido: acercarme a la costa para estudiar mejor el efecto. Si vos queréis acompañarme, subiremos juntos hasta el cráter.
—Os acompañaré si tal es vuestro deseo; pero me parece una locura lo que intentáis.
—¡Locura, Plácido! ¡Locura, cuando puede la ciencia adelantar un paso más! El hombre que estudia los fenómenos de la naturaleza no trepida jamás, no se detiene ante ningún obstáculo.
Y repitió:
—¡Levad anclas! ¡Cortad los cables!
Ante una orden tan extraña, los marineros aterrados, no sabían qué hacer.
Hubo por un momento el peligro de una insurrección.
Pero la voz vibrante de Plinio se oyó de nuevo.
—¿Vaciláis? —dijo—; pues os aseguro que al primer hombre que resista le mataré.
Ante aquel hombre, cuyas órdenes habían sido siempre obedecidas, los marineros callaron.
Pocos instantes después, los remos cortaban las aguas del golfo, acercando la nave al horrible teatro donde ocurrían escenas tan espantosas.
Plácido permanecía al lado de Plinio.
—¿Ves, amigo mío? —decía el gran naturalista, mientras con mano segura guiaba el trirreme al través de aquella lluvia de candente ceniza que caía sobre el buque y el mar—; ¿ves aquella columna de humo negro que se levanta? Pues es el último estertor; es la furia vencida; es el gigante que muere. Escribe lo que te digo:64
«El antiguo pueblo de los Lestrigones y de las Sirenas, cantado por Homero, tiene un azote terrible: un volcán que guarda en sus entrañas un nuevo Encélado,65 como el que hace estremecer a la Sicilia.
Hace diez y seis años vomitó por vez primera sus torrentes de lava abrasadora; hoy lanza sus fuegos con más vigor, con más furia. ¿Qué habrá sido de Herculano, de Stabia y de Pompeya? Tal vez han desaparecido bajo una capa de ardiente escoria».
La nave se acercaba velozmente; dos empujes más la pusieron tan próxima a la costa, que de un salto se podía llegar a tierra.
Los marinos se detuvieron jadeantes; estaban inundados de sudor.
Plinio y Plácido se prepararon para lanzarse a la costa.
—Espera —dijo el primero—. He pensado mejor; veo un peligro cierto en esta exploración, y no quiero exponerte. Quédate en la nave y espérame.
—Imposible —respondió Plácido—; si vos vais, yo iré; si vos morís, yo moriré.
—Y yo no quiero que mueras; te suplico que permanezcas aquí hasta mi vuelta.
—Y yo os suplico que me permitáis acompañaros.
Plinio miró fijamente al joven.
—Oye, Plácido —añadió—; aquí hay un peligro real y terrible: la muerte se cierne bajo esta ceniza; este país está maldito; quien huella esta costa, anda sobre un abismo. Siempre he tenido por ti el cariño de un padre; obedéceme, pues, ahora, como siempre me has obedecido; es la última y mayor prueba que puedes darme de tu respeto filial.
—Os obedeceré —contestó Plácido, enjugando sus ojos húmedos de llanto—. Pero ¿no será mejor abandonar vuestra temeraria empresa? Volvamos a las otras naves; vuestra vida es preciosa a la humanidad; no la expongáis al furor del volcán.
—Sirvo a los hombres en la empresa que acometo. No creas que es una insensata curiosidad la que me arrastra; hay algo más noble en mi obra. Si salvo, ya verás el bien que reportará al mundo lo que tú llamas locura. Pero déjame aprovechar de estos momentos de calma.
Tendió su mano al joven, que la estrechó con efusión, y rápido, de un salto, se halló en tierra.
Ninguno de los tripulantes se atrevió a seguirle.
Plinio se volvió, hizo una última seña de amistad al joven que de pie le contemplaba con angustia, y continuó su marcha en dirección al volcán. Poco después desapareció detrás de una colina.
Pasó algún tiempo. Plácido permanecía inmóvil, mirando fijamente el extremo de aquella colina, espiando el momento en que viera regresar a su anciano amigo.
Más tarde, la tierra se estremeció de nuevo: el volcán gimió sordamente, y de su cráter volvió a precipitarse un torrente de materias igníferas. El aire abrasador ahogaba a los marinos, quienes, lanzando gritos de espanto, sordos a las súplicas de Plácido, empezaron a alejarse de la costa a fuerza de remos. El agua hervía bajo la nave que se separaba, mientras Plácido miraba con desesperación aquella tierra fatal, donde quedaba su amigo abandonado de los hombres. Lágrimas, súplicas, promesas, todo fue inútil ante aquellos marinos aterrados que triplicaban sus fuerzas para ponerse fuera del alcance del terrible volcán.
Plácido cayó de rodillas: lágrimas de dolor brotaron abundantes de sus ojos, sollozos desgarradores salieron de su pecho.
Poco después, la nave encontró a los otros trirremes, y juntos bogaron hacia la alta mar.
16. Antigua capital de la región italiana de Campania, cuya capital en la actualidad es Nápoles.
17. Tito Flavio Sabino Vespasiano (39-81), emperador romano desde el año 79 hasta su muerte.
18. Se refiere a Roma. César era el título que recibieron los emperadores romanos desde Cayo Julio César (Roma, 100-44 a. C.).
19. El águila era la insignia de las legiones romanas.
20. Una de las más importantes calzadas o caminos de la Antigua Roma.
21. La antigua Minturnae, que los romanos sometieron en el 340 a. C. y refundaron como colonia.
22. Colonia romana fundada en el 296 a. C. Sus ruinas se ubican en el municipio de Mondragone.
23. Se refiere al golfo de Gaeta, que recibe su nombre de aquel puerto marítimo de la costa occidental italiana.
24. Nombre antiguo de la actual Bari.
25. O Brundisium, antiguo nombre de la actual Bríndisi.
26. Lapygia fue el nombre con que los antiguos griegos se referían al sur oriente de la península italiana, actualmente conocida como la región de Apulia. Campos Coello se refiere aquí a la península de Salento.
27. Antiguo vehículo compuesto por una silla cubierta, soportada por dos varas que sobresalen por los extremos, para que la carguen dos caballerías o dos porteadores, como en este caso.
28. La cohorte romana era una unidad militar compuesta por un solo tipo de soldados. Una legión romana estaba compuesta por diez cohortes.
29. He corregido los laísmos, es decir, el uso del pronombre de objeto directo «la», en lugar del pronombre de objeto indirecto «le». En este caso, he sustituido «la pregunté» por «le pregunté».
30. Original hebreo del nombre María.
31. El Aerópago es un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas. Desde 480 a. C. hasta 425 d. C., fue la sede de un consejo de la nobleza con competencias para interpretar las leyes y juzgar a los criminales. En este pasaje, Campos Coello se inspira en la figura de Dionisio Areopagita (siglo I), discípulo de San Pablo, obispo de Atenas y santo patrón de esa ciudad, junto con Santa Filotea de Atenas y Jeroteo de Atenas.
32. Campos Coello recoge la tradición que asegura que San Dionisio exclamó de esta manera, al ver el eclipse que se cree ocurrió el día en que Jesús murió en la cruz. Dado el sentido religioso y proselitista de esta novela, la siguiente podría ser la traducción más adecuada para el contexto: «O el Dios de la naturaleza padece, o la máquina del mundo se disuelve». Como se ve, el sentido de esta cita está atado a sus implicaciones teológicas. Se trata de una disyuntiva categórica que no permite una tercera posibilidad: o la pasión de Cristo ocurre, o la salvación del mundo no se lleva a cabo.
33. Los númidas eran tribus ubicadas en las costas del Mediterráneo de los actuales Marruecos, Túnez y Argelia. Eran conocidos por ser grandes jinetes, por lo que sirvieron como caballería a los ejércitos cartagineses y romanos.
34. El vino falerno fue el más popular de la Antigua Roma.
35. El triclinio es una especie de comedor formal compuesto por tres divanes y una mesa central, baja y cuadrada.
36. La ambrosía es el alimento de los dioses.
37. Los penates eran los dioses romanos del hogar.
38. Los lares eran dioses protectores del lugar donde se encontraba la casa familiar. Se representaban con pequeñas estatuas, muy veneradas por los antiguos romanos.
39. Galia es el nombre que los romanos dieron a los territorios ocupados actualmente por Bélgica, Francia, el oeste de Suiza y algunas zonas de Alemania y los Países Bajos, ubicados al oeste del Rin.
40. Germania o Magna Germania se denominó a los territorios ubicados al este del Rin, que los antiguos romanos dominaron solo parcialmente y por periodos cortos. Se la identifica con la actual Alemania.
41. Los Ases o Aesir son un grupo de dioses de la mitología nórdica, asociados con la figura de Odín, el dios de los dioses.
42. Cadena montañosa de los Alpes occidentales, ubicada en el noreste de Italia.
43. Posiblemente se refiera al río Dora Baltea, que nace en los Alpes italianos.
44. Fundada en el 100 a. C. por los romanos. Actualmente es la ciudad de Ivrea, ubicada a la orilla izquierda del Dora Baltea.
45. O ligurino, perteneciente a Liguria, una de las regiones de Italia. Se refiere al golfo de Génova.
46. Los druidas eran sacerdotes de una religión antigua que dominó gran parte de Europa, y que jugaron un papel importante en las sociedades celtas.
47. Las vestales eran sacerdotisas consagradas a la diosa romana Vesta, protectora del hogar. Campos Coello utiliza el vocablo vestal como sinónimo de sacerdotisa.
48. Arma utilizada por los germanos. Asta con una punta de hierro afilada.
49. Los partos fundaron un imperio en el siglo III a. C. en los territorios del actual Irán, conocidos entonces como Partia.
50. Todas estas son provincias o regiones, romanas incorporadas al imperio o en pugna con él por aquella época, excepto Sarmacia, tierra de las tribus sármatas, de origen iranio, que constituyen una de las fuentes de los actuales pueblos eslavos.
51. Conocido también como Tutatis, dios galo de la masculinidad.
52. Niord, dios nórdico de la navegación y la tierra fértil.
53. Héroe de la mitología romana, cuyo nombre en la mitología griega es Heracles. Fue hijo de Júpiter y Alcmena.
54. En la mitología griega, reina de Lidia, región histórica ubicada al oeste de la península de Anatolia, de la actual Turquía, quien tuvo como esclavo a Hércules o Heracles, con quien se casó y tuvo hijos.
55. Falerno es conocido hoy como monte Massico.
56. Campos Coello equivoca la identidad del dios, refiriéndose a él como femenino.
57. Principal dios de la mitología romana, equivalente al Zeus de la mitología griega.
58. Dios nórdico del trueno.
59. Este canto ha sido traducido de la obra intitulada «Un viaje entre los galos», por C. Roland (Nota del autor. Se trata de un relato de Charles-Alexandre Roland [Cadenet, 1800-?], incluido en el tercer volumen de una publicación periódica que recopila estudios históricos, retratos de hombres ilustres, crónicas de viajes, novelas, entre otros, de varios autores, titulada Musée des familles: lectures du soir, Troisième volume, Quatrième Année, París, 1836, pp. 161-180).
60. Marsella (Nota del autor).
61. Nerón Claudio César Augusto Germánico (37-68), emperador romano entre el año 54 y el 68.
62. Antiguo barco de origen griego, que contaba con una vela y tres columnas de remeros, superpuestas en cada flanco.
63. Llamaban así el lugar donde depositaban los remos (Nota del autor).
64. Plinio iba siempre acompañado de un secretario que escribía las observaciones que hacía o las reflexiones que le sugería su mente (Nota del autor. Campos Coello se refiere aquí a Plinio el Viejo [Como, 23-Castellammare di Stabia, 79], escritor y naturalista latino. En efecto, Plinio se encontraba al mando de la flota romana cuando fue testigo de la erupción del Vesubio. Decidió observar de cerca el fenómeno y murió poco después, en circunstancias que nunca han quedado del todo claras y han levantado muchas discusiones entre los historiadores, dejando tras de sí la leyenda del científico que arriesgó la vida para cumplir con su vocación).
65. Es uno de los gigantes de la mitología griega. Según una versión, brotó de la sangre de Urano (dios que personifica el cielo), cuando fue castrado por su hijo Cronos (dios que personifica el tiempo). Se dice que Atenea lo aplastó lanzándole la isla de Sicilia, por eso se suponía que las llamas del volcán Etna eran provocadas por la respiración de este gigante.