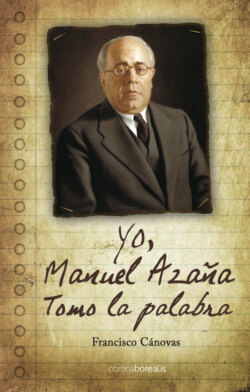Читать книгу Yo, Manuel Azaña - Francisco Cánovas - Страница 10
Capítulo III: Retazos de la memoria
ОглавлениеAlgunas noches el insomnio me castigaba de forma implacable y la imaginación prendía un tema y lo trabajaba con un brío y una plasticidad extraordinarios. Otras, la memoria galopaba con una fantasía desbordante, evocando recuerdos de la infancia, de las primeras experiencias en Madrid o de los momentos cruciales de la República. Surgía una vivencia o un personaje y emergía un caudal poderoso, como una fontana que brotaba con fuerza del olvido. Los sucesos quedaban enlazados de forma novedosa, sin la perspectiva del tiempo, iluminados por otras luces, animados por otras claves que me permitían comprenderlos mejor. Así, he podido completar secuencias que habían quedado truncadas y resolver antiguos dilemas. Otras noches, en fin, la imaginación se proyectaba sobre el futuro, dibujando un horizonte desconocido, sumamente incierto, diferente al que había anhelado.
Mis primeros recuerdos se ocultaban en la nebulosa de los años 80, en mi casa de Alcalá de Henares, el número 3 de la calle de la Imagen, en el antiguo barrio judío. Allí aparecían imágenes borrosas de mi madre Josefa, de mi padre Esteban y de mis hermanos Gregorio, Carlos y Pepita. Mi habitación estaba en la primera planta y daba a un patio interior rodeado de columnas. El alma de la casa era mi madre, siempre omnipresente para atender nuestras necesidades. Mi padre permanecía la mayor parte del tiempo fuera, ocupado en las obligaciones de la Alcaldía y la explotación de las tierras. A veces se reunía con los amigos en la rebotica de Monsó para discutir sobre la política. En la parte de atrás de la casa había un jardín y un huerto, en los que solía jugar con mis hermanos. Mi abuelo Gregorio me enseñó a descubrir la naturaleza, dando paseos por las afueras de Alcalá. Hombre de ideas liberales y republicanas, siempre lo recordaría con cariño. La calidez de aquella etapa se apagó brusca e inesperadamente cuando, siendo todavía niño, falleció mi madre y poco después mi padre y mi hermano Carlos. ¡Inmensa desventura! —escribí, sacando a relucir el desgarro que me produjo la muerte de mi madre—. Yo no sabía qué era morir, yo no sabía que las gentes se iban al cielo, yo no podía afligirme sobre la vida rota de una mujer que me idolatraba... ¡No!, yo era niño y no sabía más que vivir bajo su sombra, sentía una compasión inmensa por mí mismo, un encono profundo contra la barbarie que me sacrificaba y, aturdido, tendía los brazos en la soledad pidiendo misericordia...
Los primeros pasos formativos dejaron una huella indeleble. La escuela de educación primaria y el colegio de bachillerato de los escolapios impartían una instrucción arcaica, memorística y alejada de la vida que no favorecía el adecuado desarrollo de los alumnos. Durante aquella etapa eché en falta la atención protectora de mis padres. La buscaba de forma inadvertida en los familiares, en los mayores, pero no la encontraba. ¡Cuánto desamparo sentía! Mi madre debió morir con una tristeza semejante a la mía. No debió ser fácil para ella dejarme solo. A veces recuperaba su aroma, ese aroma suyo tan inconfundible que había perdido. Desvalido, sobrecogido y desorientado rehuí la relación con los demás y me refugié en mi mundo interior, aunque tuve la suerte de descubrir en la biblioteca de mi casa los libros de Miguel de Cervantes, Alejandro Dumas, Walter Scott, Julio Verne y Eugenio Sue que despertaron mi imaginación y me permitieron descubrir otros horizontes.
Poco a poco fui conociendo la sociedad en la que crecía, una sociedad aletargada, clasista y apartada de la senda del progreso. El desastre de 1898 provocó en mi generación un fuerte impacto, que Joaquín Costa tradujo con sus populares sentencias Despensa y Escuela y Triple llave al sepulcro del Cid. Pese a las limitaciones de la época, los estudios superiores me concedieron la oportunidad de ampliar mi formación. Aunque yo tenía inquietudes humanísticas y literarias estudié Derecho, como casi todo el mundo, en el Real Colegio de El Escorial, que dirigían los frailes agustinos. Allí recibí una instrucción católica que excluía las líneas del pensamiento moderno y en la que, sobre todo, aprendí a hacer trampas, como reflejé en El jardín de los frailes. Por aquel tiempo dejé de creer en la religión católica, cansado de escuchar sermones metiendo miedo con los terribles castigos que los pecadores sufrirían en el infierno. Nunca disculpé la desacertada labor docente y espiritual que realizaban aquellos religiosos. En 1898 finalizó esta etapa formativa, alcanzando el grado de licenciado en Derecho. Poco después me establecí en Madrid con el propósito de completar mi formación, asistir a las clases de doctorado que impartía el prestigioso profesor Francisco Giner de los Ríos y elaborar una tesis doctoral sobre La responsabilidad de las multitudes, tema que me llamaba poderosamente la atención. En la Biblioteca Nacional, la Academia de Jurisprudencia y el Ateneo realicé un intenso trabajo de consulta de libros y artículos. Al cabo de dos años concluí la investigación y la presenté en la Universidad de Madrid, obteniendo el doctorado.
En 1903 regresé a Alcalá de Henares. Tenía que echar una mano en la gestión de los negocios familiares, pero, sobre todo, sentía la necesidad de enfrentarme a los espectros que frecuentaban mis sueños y al sentimiento de orfandad que marcaba de forma tan acusada mi personalidad. Y fue, en aquella circunstancia, donde emergió la vocación literaria, los primeros escritos que me permitieron revisar las experiencias vividas y trascender la realidad. Cumplidos los objetivos que me había propuesto, esta etapa se agotó. El ambiente tradicional, agrícola y tedioso de Alcalá de Henares no colmaba mis inquietudes humanísticas y personales. Por eso me encerré en el despacho de mi casa para preparar los 260 temas de Derecho Civil e Hipotecario de la oposición al cuerpo de letrados de la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Gracia y Justicia. Aquel esfuerzo mereció la pena, ya que superé las pruebas selectivas y el 27 de junio de 1910 alcancé la condición de funcionario público, con un sueldo anual de 4.250 pesetas, que me concedió una discreta autonomía económica.
Por aquel tiempo pronuncié en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares una conferencia sobre El problema español, asunto muy debatido entonces. Ante un auditorio integrado por trabajadores afirmé que España se había alejado de la corriente europea del progreso. Esta realidad, que constituía la raíz del problema, solamente podía ser solucionada con democracia, arrancando los resortes del Estado de las manos indolentes que no sabían manejarlos de forma apropiada.
—¿Democracia hemos dicho? —insistí, apuntando la vía para superar aquel viejo problema—, pues democracia se responde.
Gracias a una beca de 3.600 pesetas concedida por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que presidía Santiago Ramón y Cajal, permanecí un año en París investigando la política francesa, disfrutando de las obras artísticas del Louvre y las interpretaciones de Sarah Bernhardt, paseando por los Campos Elíseos y conociendo aquella vida cosmopolita. Realmente, París ofrecía una admirable síntesis entre tradición y modernidad, un equilibrio que le permitía ser lo que era sin tener que renegar de su abolengo. La experiencia parisina resultó muy positiva, ya que me permitió apreciar la interrelación entre la inteligencia y la política, la solidez de los valores republicanos y el dinamismo cultural y artístico de la sociedad francesa.
En 1913 fui elegido Secretario del Ateneo de Madrid, institución que desarrollaba una notable labor cultural y política. La crisis de la Restauración, la situación de las clases trabajadoras y la discriminación de la mujer suscitaron acaloradas discusiones en las que participaron personalidades como Besteiro, Ortega, Unamuno, Bergamín, Díaz Canedo y Pérez de Ayala. Poco después me afilié al Partido Reformista, que lideraba Melquíades Álvarez, con el propósito de trabajar por la transformación de la sociedad sin recurrir a la revolución violenta. Desde el primer momento me involucré activamente en la vida del partido, formulando propuestas doctrinales, participando en la junta nacional y presentándome a las elecciones de diputados, pero encontré serias dificultades para desarrollar mis proyectos porque la política estaba en manos de unas cuantas familias que vivían acampadas sobre el país, convirtiendo al pueblo, que debía ser soberano, en lacayo. Mis ideas liberales fueron plasmadas en escritos y conferencias como Los días del Campo Laudable, En los nidos de antaño y Siendo rey Alfonso Onceno. La guerra europea de 1914 fue seguida por los españoles con un interés extraordinario. Los conservadores, los militares y los religiosos apoyaron a Alemania, mientras que los liberales, los socialistas y trabajadores nos inclinamos a favor de Francia e Inglaterra, que enarbolaban la bandera de la libertad. En el plano personal aquella fue una etapa gris e indecisa en la que no conseguía encontrar mi camino. El entorno en el que me desenvolvía no me agradaba. No sabía muy bien a qué dedicarme: ¿A la literatura? ¿A la función pública? ¿A la política?... A veces me sentía invadido por la ansiedad y la desesperación, de las que sólo conseguía librarme aislándome en la biblioteca, emborronando cuartillas o caminando sin rumbo por el campo. Al no poder sacar lo que llevaba dentro me sentía insatisfecho y contemplaba el horizonte como si estuviera cerrado por una losa de plomo.
Afortunadamente, la literatura y la política me ayudaron a salir adelante. En 1920 edité, con mi amigo Cipriano de Rivas, La Pluma, revista mensual dedicada a la difusión de la literatura, el teatro, el ensayo y la música, que publicó trabajos de Valle-Inclán, Pérez de Ayala, Américo Castro, Lorca, Juan Ramón Jiménez y Adolfo Salazar. Tres años después asumí la dirección de España, semanario fundado en 1915 por José Ortega y Gasset, en el que abordé temas de actualidad como la crisis de la monarquía, el militarismo o la guerra de Marruecos. Por otra parte, mi traducción de La Biblia en España de Borrow fue elogiada por Manuel Bartolomé Cossío, animándome a escribir El jardín de los frailes, reconstrucción autobiográfica en la que relaté las falacias educativas del colegio de los agustinos de El Escorial. En el ámbito político decidí dar un golpe de timón, apoyando en 1924 el cambio hacia la República.
—¿Estás seguro? —preguntó Cipriano, intuyendo los riesgos que entrañaba.
—La monarquía se ha agotado —contesté de forma rotunda—. El respaldo del Rey a la dictadura del general Primo de Rivera manifiesta su incapacidad para presidir la vida española.
—¿Y el Partido Reformista?
—No ha sido valiente para impulsar la renovación democrática —respondí—. Se ha quemado, no tiene futuro.
En Apelación a la República manifesté las ideas y los motivos que me llevaron a adoptar aquel compromiso. La dictadura militar revelaba que la monarquía era irreformable y que el camino hacia la democracia pasaba por la República. Por eso, toda acción política responsable tenía que promover inexcusablemente el cambio. Para hacerlo posible, animé la creación de Acción Republicana, mi partido político, integrado por un grupo de profesores, escritores y artistas, en el que estaban José Giral, Enrique Martí, Ramón Pérez de Ayala, Honorato de Castro, Teófilo Hernando y Cipriano de Rivas. Casi todas las semanas nos reunimos en el laboratorio de la farmacia situada en el número 35 de la calle de Atocha, que pertenecía a Giral, catedrático de Química Orgánica de la Universidad Complutense, quien con el tiempo se convertiría en mi principal colaborador político. Acción Republicana se dio a conocer con un manifiesto, que redacté yo mismo, en el que proclamaba la necesidad de impulsar un amplio movimiento social, desde los trabajadores hasta la burguesía, capaz de realizar el cambio democrático, identificado sin vacilación alguna con la República. Poco después nos dispusimos a sumar fuerzas, acercándonos a los partidos republicanos de Lerroux, Domingo y Ayuso para conmemorar conjuntamente el 11 de febrero, aniversario de la Primera República. Estas iniciativas favorecieron la constitución de la Alianza Republicana, agrupación coordinadora que amplió nuestra proyección pública. La Alianza difundió otro manifiesto, suscrito por Antonio Machado, Gregorio Marañón, Nicolás Salmerón, Miguel de Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, Juan Negrín y Leopoldo Alas, que reivindicó la creación de escuelas, la reforma agraria, la solución del problema de Marruecos y la ordenación federativa del Estado. A consecuencia de todo ello mi vida cambió considerablemente, viéndome obligado a participar en numerosos comités, negociaciones y contactos a través de los cuales conocí a Alejandro Lerroux, con quien tantas migas estaría llamado a hacer, consolidé la amistad con José Giral y traté a Juan Hernández Saravia y Leopoldo Menéndez, militares con quienes años después establecí una relación entrañable.
Aunque cada vez estaba más ocupado, siempre procuraba sacar unas horas para la lectura y los proyectos literarios. Así, conseguí finalizar El jardín de los frailes, evocación de experiencias juveniles que me removió hasta los poros. Las palabras de aliento de Besteiro, Salinas y Guillén me animaron a investigar la obra de Juan Valera, con quien tanto me identificaba, que resultaría galardonada en 1926 con el premio nacional de Literatura.
Por aquel tiempo comencé a interesarme por Lola, hermana de mi amigo Cipriano. Siempre me había parecido una chiquilla, dada la considerable diferencia de edad que había entre nosotros, pero de pronto, casi sin advertirlo, se convirtió en una mujer atractiva. Cuando iba a recoger a su hermano sentía la necesidad de encontrarme con ella, de llamar su atención, de cruzar unas palabras... Me gustaban sus ojos, su sonrisa, su dulzura... Lola entró un día en mi corazón y se convirtió en la protagonista de mis sueños, pero ¿podía mantener una relación seria con ella? ¿O era tan sólo una tentación quimérica? ¿La diferencia de edad constituía un problema insalvable? ¿Cómo se lo explicaba a Cipriano? La razón y el corazón libraron un duro combate, pero al final el amor superó los obstáculos que se interponían entre nosotros. En la fiesta de carnaval de 1928 Ricardo Baroja organizó un baile de disfraces. Yo acudí, haciendo un alarde de ironía, vestido de cardenal y Lola de damisela del Segundo Imperio. Durante un rato estuvimos conversando discretamente separados de los demás, aunque todos se dieron cuenta de mi interés por ella. Lola estaba guapísima, radiante, atractiva. Mi corazón ansioso y quimérico se convirtió en un volcán de ternura. Una tarde, cuando estaba con Cipriano en el Ateneo, decidí plantearle el asunto que me quitaba el sueño.
—¿Crees que debería casarme?
La pregunta le extrañó mucho, quedándose paralizado, sin saber qué contestarme.
—No se trata de un matrimonio por interés —añadí—, sino de algo serio...
—¿Ah sí? —exclamó sorprendido— ¿Y quién es la afortunada?
—Lola, tu hermana —afirmé, mirándole fijamente a los ojos para ver cómo reaccionaba.
—¿Lola? —contestó sin esperarlo.
—Sí, ella...
Afortunadamente Cipriano comprendió mis razones y apoyó la relación. Mi cuñado Ramón Laguardia, teniente coronel de Caballería, pidió formalmente a Matías Rivas Cuadrillero la mano de su hija. La boda se celebró el 27 de febrero de 1929 en la madrileña iglesia de los Jerónimos.
—Ya que hay que casarse —comenté a Giral bromeando—, ¡por lo grande!
Nunca imaginé que me pondría tan nervioso. Amós Salvador, Pío Ballesteros y Cipriano actuaron como testigos. Concluida la ceremonia, nos desplazamos a un céntrico hotel para celebrar el enlace con los familiares y amigos.
A comienzos de los años 30 me sentí arrastrado por un fuerte vendaval político que condicionó toda mi vida. Tras la caída del general Primo de Rivera se desencadenó un imparable proceso de cambio. En el Ateneo de Madrid, en el restaurante Patria de Barcelona y en la plaza de toros de Madrid expliqué mi proyecto de coalición entre la inteligencia y el trabajo, entre republicanos y socialistas, para alumbrar la República de todos los españoles. La República —afirmé— no será el régimen de un partido..., será un régimen nacional... Todos cabemos en la República, a nadie se proscribe por sus ideas, pero la República será republicana, es decir, pensada y gobernada por republicanos, nuevos o viejos, que admiten la doctrina que funda el Estado en la libertad de conciencia, en la igualdad ante la ley, en la discusión libre, en el predominio de la voluntad de la mayoría, libremente expresada. La República será democrática, o no será... Prometemos paz y libertad, justicia y buen gobierno.
El 17 de agosto de 1930 las organizaciones que impulsábamos el cambio suscribimos el Pacto de San Sebastián con el objetivo de promover un amplio movimiento popular integrado por los conservadores católicos, los liberales y los socialistas para instaurar el nuevo régimen republicano. La incorporación de la Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura amplió la base social de nuestro proyecto.
A iniciativa de Valle Inclán, Pérez Ayala y Marañón resulté elegido Presidente del Ateneo de Madrid. La institución, tras los obstáculos impuestos por la dictadura, parecía una grillera, pero pronto recuperó su mejor nivel de actividad. Dadas las circunstancias, se convirtió en el centro de las movilizaciones republicanas, acogiendo las reuniones que manteníamos con los intelectuales, los militares y los políticos. Alcalá Zamora y yo nos ocupamos de negociar la incorporación del PSOE y la UGT al comité revolucionario. Las discusiones fueron muy complejas, pero, finalmente, conseguimos integrarlos en el pacto fundacional de la República. El comité revolucionario acordó la formación del Gobierno provisional para hacerse cargo del poder en cuanto fuera posible. Alcalá Zamora fue designado presidente, Lerroux ministro de Estado y yo ministro de la Guerra.
El 12 de diciembre los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández proclamaron en Jaca el Gobierno Provisional de la República. La UGT secundó la insurrección, convocando una huelga general. Dos columnas militares partieron hacia Huesca, pero fueron dominadas por las fuerzas gubernamentales. Cuando escuché desde mi despacho el ruido de los tranvías madrileños comprendí que el movimiento había fracasado. Alcalá Zamora, Maura, Albornoz y Casares fueron encarcelados, pero yo me libré escondiéndome en la casa de mi suegro. Los capitanes Galán y García Hernández fueron condenados en un juicio sumarísimo a la pena de muerte. Alfonso XIII cometió el disparate de no concederles el indulto, convirtiéndolos en los primeros mártires de la causa republicana. La hostilidad contra la monarquía se extendió por toda España.
En aquel agitado ambiente, las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se transformaron en un plebiscito entre la Monarquía y la República, que ganamos en casi todas las capitales de provincia. Alfonso XIII, reconociendo el significado de las urnas, abandonó España. Realmente la monarquía había sido derrotada por los propios monárquicos, incapaces de impulsar los cambios demandados por los españoles. Por eso la tarde del 14 de abril, cuando Niceto Alcalá Zamora proclamó la República, la ciudadanía se echó a la calle entusiasmada, vislumbrando que se había despejado el camino hacia una España más moderna y solidaria.