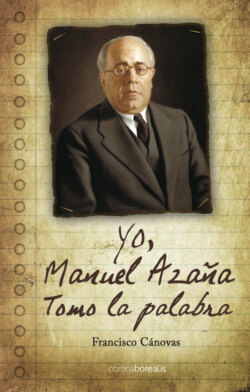Читать книгу Yo, Manuel Azaña - Francisco Cánovas - Страница 8
Capítulo II: Montserrat
ОглавлениеCataluña ha desempeñado un importante papel en la Historia de España. Tanto los gobiernos de la Monarquía como los de la República trataron con especial interés los asuntos relacionados con ella, si bien no llegó a alcanzarse una colaboración satisfactoria. Tras el golpe militar de 1936 esta comunidad aumentó su relevancia, gracias a su populosa población, a sus centros industriales y a su activo puerto. A su vez, cubría la única frontera terrestre que comunicaba con Europa, a través de la cual entraban los aprovisionamientos de armas. Su posición fronteriza y su potente irradiación económica, social y cultural configuraban en buena medida la imagen exterior de la República. Desde principios de siglo, Cataluña estaba asociada a manifestaciones singulares del nacionalismo y el anarco-sindicalismo. La cuestión nacionalista fue encauzada por la República con la concesión del Estatuto de Autonomía, que transfirió amplios recursos y competencias. Por otra parte, la dinámica revolucionaria anarco-sindicalista generó una escalada de huelgas y conflictos.
La sede de la Presidencia de la República se estableció en el Palacio de la Ciudadela. Allí desempeñé las funciones que la Constitución me confería: la designación, en su caso, del Presidente del Gobierno y de los ministros; la autorización, con mi firma, de los decretos; la promulgación de las leyes; la convocatoria, suspensión y disolución de las Cortes; la adopción de medidas extraordinarias para defender a la nación; la negociación, firma y ratificación de los tratados internacionales; la declaración de la guerra y la firma de la paz; la expedición de los títulos y empleos civiles y militares... En suma, el ejercicio de la alta magistratura del Estado, que debía garantizar el funcionamiento del sistema político, mientras que al Presidente del Consejo de Ministros le correspondía la dirección y el desarrollo de la política del Gobierno. Cándido Bolívar, secretario de la Casa Presidencial, me prestaba una ayuda inestimable. Por lo demás, de acuerdo con Companys, llevé a cabo un programa de visitas a instituciones, sociedades y municipios de la comunidad catalana para acercarme a la ciudadanía. A pesar de la guerra, Barcelona ofrecía una excelente actividad cultural, sobresaliendo las cuidadas programaciones del Teatro del Liceo y del Palacio de la Música, que acogían los conciertos de las mejores orquestas.
El último domingo de octubre me alejé de la ruidosa vida barcelonesa dando una vuelta por Montserrat. Hacía un día otoñal agradable que animaba a acercarse a la naturaleza. A las cinco de la tarde llegué a la plaza del Monasterio. Me acompañaban Lola, mi mujer, Bolívar, Sindulfo Lafuente y Carlos Renzo, administradores de la tesorería presidencial, el coronel Parra y el comandante Viqueira, responsables de la seguridad, y Santos Martínez, mi secretario particular. Nada más bajar del coche observé con agrado que las banderas de la República y de Cataluña ondeaban en el balcón principal del edificio, abandonado por los frailes al estallar la guerra. Carlos Gerhard, comisario de la Generalidad que velaba por su mantenimiento, nos saludó con respeto y se puso a nuestras órdenes. Tras las formalidades protocolarias caminamos por la plaza, contemplando aquel abrupto entorno montañoso situado a 700 metros sobre el nivel del mar. Desde la esquina del jardín se divisaba una panorámica fantástica. El comisario nos invitó a realizar una visita a la planta noble del monasterio. Yo había estado allí otras veces, pero accedí para que Lola y mis colaboradores pudieran conocerla. Gerhard informó que el monasterio fue fundado en el siglo xi por el abad Oliba de Ripoll. Según la leyenda, en el interior de una cueva fue encontrada la Virgen Moreneta, una talla románica de madera de álamo de color oscuro, semejante a las vírgenes negras que los cruzados trajeron de Constantinopla, a las que se atribuía un poder milagroso. Desde aquella época Montserrat se convirtió en un centro de peregrinación, alcanzando un estimable desarrollo cultural durante los siglos xvi y xvii. El comisario fue mostrando las dependencias abaciales, resaltando sus aspectos más interesantes. En los vestíbulos y corredores había algunas obras pictóricas valiosas. El despacho del abad, que el comisario ocupaba de forma provisional, era verdaderamente extraordinario.
—Tiene usted —afirmé, dándole una palmada de confianza en el hombro— el mejor despacho de toda la República.
—Sí, señor Presidente —contestó complacido—, nunca había ocupado otro como éste.
—De buena gana se lo cambiaría por el mío —añadí sonriendo.
—Lo tiene a su disposición siempre que lo considere conveniente.
Cuando se ponía el sol atravesamos el claustro y salimos al exterior, donde pudimos observar unas vistas impresionantes de las agujas del macizo pirenaico que me hicieron evocar las palabras de Goethe sobre aquel singular espacio: El hombre no encontrará en ningún lugar su reposo, sino en su propia Montserrat. Por último, Gerhard nos invitó a tomar en el comedor un refrigerio, que nos deparó la oportunidad de conversar sobre la vida catalana.
—La verdad —reconocí—, es que el Monasterio y su entorno tienen algo especial.
—Es muy apreciado por los catalanes —afirmó Gerhard—, más allá de su dimensión religiosa.
—¿Cómo ve usted —pregunté— la situación política de Cataluña?
—Pues... con preocupación, señor Presidente —contestó torciendo el gesto—, la relación entre los partidos y los sindicatos es muy tensa.
—Franqueza por franqueza —proseguí—. Siempre he admirado la cultura cívica de los catalanes, pero no me gusta cómo transcurren las cosas por aquí últimamente.
—En tiempos de guerra —contestó, tratando de encontrar alguna justificación— surgen problemas y circunstancias imprevistas.
—Ya —proseguí—, pero la Generalidad se ha dejado influir por los extremistas y no ha ejercido la autoridad que le corresponde.
—Lo cierto, señor Presidente, es que vivimos una situación muy delicada —reconoció el comisario—, que puede terminar de la forma más insospechada.
—Pues hay que tratar de encauzarla de la mejor manera —respondí—, porque como dice Rojo las guerras se ganan o se pierden en la retaguardia.
A las siete y media, cuando había anochecido, regresamos a Barcelona. Aquella tarde en Montserrat transcurrió demasiado rápida. Me habría gustado permanecer allí más tiempo, respirando aire puro y sintiendo el aliento de la naturaleza. ¡Cuánto echaba de menos pasear por parajes como aquellos! En fin, tendría que encontrar tiempo para hacerlo. ¿Y si establecía en Montserrat mi residencia privada?, pensé en aquel momento. Estaría, sin duda, mucho mejor que en Barcelona, demasiado agitada por las luchas políticas. Sin pensarlo dos veces, le pedí a Bolívar que explorase la posibilidad, procediendo con total discreción. El Palacio de la Ciudadela quedaba tan solo a 50 kilómetros, por lo que podría ir y venir todos los días sin grandes dificultades. Eso sí, no tendríamos que causar trastornos, ni realizar excesivos gastos.
Las gestiones de Bolívar resultaron satisfactorias. Nos pusimos a organizar el traslado, de acuerdo con Gerhard, y unos días después, el 4 noviembre, llegamos al Monasterio. Lola y yo nos instalamos en las dependencias de la planta noble, reservadas a las autoridades eclesiásticas. La más llamativa era la Sala del Obispo, donde se estableció mi dormitorio, una habitación espaciosa, con mosaicos floreados, desde cuyo balcón se apreciaba una vista del valle de Llobregat imponente. La Sala de El Greco, la librería y el despacho del abad quedaron también a disposición nuestra. Por su parte, Bolívar, Parra, Viqueira, Lafuente, Renzo, Santos y Lot se alojaron en la enfermería, en el cuarto piso, disponiendo así de cierta independencia.
Permanecí en Montserrat casi todo el invierno, procurando no alterar la vida que se desenvolvía en torno al Monasterio. Todos los días acudí al Palacio de la Ciudadela a atender mis obligaciones políticas. Solamente una vez no pude hacerlo, porque la nieve y la niebla dejaron la carretera intransitable. Por la mañana me dedicaba a organizar la agenda de trabajo, a preparar las reuniones y las audiencias y a escribir las intervenciones públicas. Cuando podía iba a biblioteca, que tenía obras muy interesantes. A las dos solía almorzar en el comedor con Lola. Una hora después partía hacia Barcelona en el Mercedes oficial, acompañado por Bolívar, Santos y Parra, mientras procedían a darme cuenta de las últimas novedades. En el Palacio de la Ciudadela atendía los asuntos oficiales hasta las ocho de la noche. Si no tenía que presidir actos oficiales, en torno a esa hora regresaba a Montserrat. Como buen trasnochador, entre las once y la una de la madrugada me reunía con mis colaboradores de confianza para jugar al tresillo, escuchar la radio o disfrutar de las sinfonías de Beethoven, hasta que el cansancio nos invitaba a retirarnos a nuestros aposentos. Gerhard siempre estaba pendiente de nosotros, procurando que nos sintiéramos como en nuestra propia casa. Algunos políticos hicieron comentarios irónicos sobre mi alojamiento en el Monasterio, pero quería mandar un mensaje sobre la necesidad de normalizar las relaciones con la Iglesia y, además, el tiempo que permanecí allí me sentí a gusto. A finales de enero, cuando regresé de la visita oficial a Valencia, me quedé definitivamente en el Palacio de la Ciudadela de Barcelona.
Durante aquellos meses la relación que mantuve con Francisco Largo Caballero, Jefe del Gobierno de la República, fue fría y distante. Largo Caballero era un dirigente sindical austero preocupado por la mejora de la situación de los trabajadores. Nacido en Madrid en 1869, la carencia de recursos familiares le obligó a trabajar desde los siete años como recadero, encuadernador, cordelero y estuquista. Colaboró con Pablo Iglesias en la dirección de la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español. Luchador tenaz, en 1909 fue deportado por organizar movilizaciones contra la guerra de Marruecos. Tras la huelga general de 1917 fue condenado a cadena perpetua, aunque recuperó la libertad al ser elegido diputado. Durante 20 años fue secretario general de la Unión General de Trabajadores. Era de los que pensaban que los mejores socialistas se forjaban en las luchas obreras. En los primeros gobiernos de la República estuvo al frente del Ministerio de Trabajo, promoviendo medidas que mejoraron las condiciones de los obreros y los campesinos. Antes de estallar la guerra impidió que su compañero Indalecio Prieto presidiera un gobierno de centro-izquierda de amplio apoyo popular. Siempre lo consideré un grave error que debilitó a la República. El 4 de septiembre de 1936, cuando las tropas enemigas avanzaban hacia Madrid, le encomendé la formación del Gobierno, que algunos llamaron de forma pretenciosa El Gobierno de la Victoria, integrado por toda la izquierda, incluida la Confederación Nacional del Trabajo, que ocupó cuatro ministerios. Esta decisión me pareció un disparate. A mi juicio, Largo Caballero tenía una notable confusión sobre el papel de los partidos y los sindicatos, asignándole a éstos funciones que no les correspondían. Por otra parte, parecía alentar la dinámica revolucionaria, cuando la gran prioridad de aquel momento era restablecer el orden y la disciplina. El nombramiento como ministro de Justicia del anarquista Juan García Oliver, conocido por su afirmación vox populi, suprema lex y por su apelación a la gimnasia revolucionaria, fue un despropósito, por lo que me negué a ratificarlo. Corrieron rumores de que iba a sufrir un atentado, pero me mantuve firme, aunque era consciente de que la República se adentraba en una senda ajena a mi proyecto político. Al final, Largo hizo efectivos los nombramientos sin mi firma, con la excusa de la guerra.
El 15 de noviembre, al anochecer, la aviación enemiga realizó un ataque masivo sobre Madrid. Numerosos Junkers y Heinkels alemanes descargaron una intensa lluvia de artefactos incendiarios sobre el centro de la capital que causó grandes destrozos. Los madrileños, presos de pánico, se protegieron en sótanos, refugios y estaciones del Metro, pero muchos fueron alcanzados por las bombas. Cuando conocí aquella incomprensible agresión intenté comunicarme con el general Miaja, pero estaba desbordado por los acontecimientos. Durante los días 16 y 17 se reprodujeron los ataques. Me dirigí al gabinete del Ministerio de la Guerra y me confirmaron que la situación era extremadamente grave. Como madrileño y como político me sentí embargado por una profunda consternación. ¿Cómo era posible —me preguntaba— tanta barbarie? ¿Cómo se podía justificar un ataque de aquella naturaleza contra personas inocentes? Cuando se restableció la normalidad el coronel Saravia me informó de los detalles de la masacre.
—Ha sido una operación de castigo —afirmó con el semblante serio—. Al fracasar el ataque enemigo del pasado día 8 por la Ciudad Universitaria han reaccionado de forma salvaje.
—¿Qué pretenden —pregunté dolido— esos locos?
—Causar pánico y quebrar la resistencia de Madrid —contestó Saravia—. El comportamiento ejemplar de los madrileños revela nítidamente con quién está pueblo. Por otra parte, los nazis están utilizando España como campo de pruebas de sus planes destructivos.
—¿Cómo es posible que Franco haya autorizado algo así?
—No respeta ningún código ético. Además, es absolutamente inexplicable que permita agresiones de alemanes o italianos contra españoles, pero está practicando una guerra de exterminio de los adversarios.
—¿Ha habido muchas bajas? —pregunté temiendo lo peor.
—Sí —respondió—, más de mil, pero todavía no sabemos la cifra exacta porque todavía se están realizando labores de desescombro. Los destrozos materiales han sido enormes.
—¿Qué ha sido del Museo del Prado?
—Afortunadamente no ha sufrido ningún percance, aunque varias bombas cayeron cerca. En cambio, la Biblioteca Nacional, el Museo Antropológico, la Academia de Bellas Artes y las Descalzas Reales han sufrido daños importantes. La peor parte se la ha llevado el Palacio de Liria, que ha sido incendiado y parte de él se ha venido abajo. Los soldados del V Regimiento han salvado las obras de estos edificios.
—Hay que hacer todo lo posible —apunté a ese propósito— para salvar el patrimonio artístico.
París Soir, News Chronicle y otros medios dieron a conocer al mundo los detalles de este violento ataque: Oh, vieja Europa —escribió el corresponsal de París Soir—, siempre tan ocupada con tus pequeños juegos y tus graves intrigas. Dios quiera que toda esta sangre no te ahogue. Por su parte, el cuerpo diplomático, bajo la presidencia del embajador de Chile, emitió una contundente nota de protesta: Se ha llegado, por unanimidad, a la conclusión de que la lucha fratricida ha alcanzado tal grado de encono y tragedia que hace creer que se desprecian las prácticas de humanidad que deben observarse aun en las más enconadas contiendas y, por lo tanto, desea hacer una expresión clara y enérgica del rechazo con que ve que no se atienden aquellos imperativos y normas universalmente adoptados para evitar casos como el de los bombardeos aéreos, que causan numerosas víctimas indefensas en la población civil, entre ellas muchas mujeres y niños.
A mediados de diciembre me llevé otro disgusto cuando mi cuñado, Cipriano de Rivas, me informó que le habían robado varios cuadernos de mi diario. La costumbre de reflejar mis vivencias y mis inquietudes en una especie de diario la inicié en 1911, durante mi estancia en París, y luego continué desarrollándola de forma discontinua, según las circunstancias. Desde el 20 de febrero de 1936 fui incapaz de escribir una sola nota, dada la preocupación que me causaba la inestabilidad política. Superada aquella etapa crítica, volví a tener la necesidad de disponer de un cuarto de hora de sosiego y lucidez para plasmar lo que rondaba por mi cabeza. La complejidad de la política apagaba la imaginación, esterilizaba el espíritu y producía un paulatino empobrecimiento. Por eso, de vez en cuando, me sentía impelido a leer un buen libro o a reflejar con la pluma los asuntos de la actualidad, los movimientos de las potencias internacionales o las perspectivas del futuro. A veces irrumpía mi vocación literaria, fluyendo un lenguaje más cuidado que describía los parajes naturales, el gusto por la tertulia desinteresada o los recuerdos cobijados en la memoria. En otros momentos aparecían los problemas humanos, las certezas y las dudas, los juicios morales, el optimismo y la desesperanza. Los aspectos familiares quedaban excluidos, ya que pertenecían a la privacidad de cada uno. Escribía estas notas de corrido, tal como salían, con la tinta menos mala, la más legible, destilada de ironía. No tenían un destino determinado, aunque en alguna ocasión las utilicé de materia prima de escritos más elaborados, como La velada en Benicarló, que comencé precisamente por aquellas fechas.
Al estallar la guerra encomendé a Cipriano que guardase mis cuadernos personales en un lugar seguro de Ginebra, donde desempeñaba el cargo de Cónsul de España. A principios de diciembre desapareció de su despacho un paquete de documentación que contenía tres cuadernos de mi diario, correspondientes a los años 1932 y 1933.
—Estoy consternado —confesó, temblándole la voz cuando me dio la noticia.
—Es una verdadera contrariedad. ¿Quién ha podido hacerlo? —pregunté.
—Antonio Espinosa San Martín, el vicecónsul —contestó sin dudarlo.
—¿Seguro?
—Sí —reafirmó—. Era uno de los pocos funcionarios que accedían a mi despacho sin levantar sospechas, aunque es bastante probable que haya tenido la complicidad de alguna secretaria. Nada más robarlos desertó al bando enemigo.
—¿Sabes dónde está ahora?
—En Génova, protegido por los fascistas.
—Debes formalizar en la comisaría de policía la denuncia de robo contra él.
—Lo haré inmediatamente.
El robo de mi diario me molestó muchísimo, ya que si Espinosa lo entregaba a los rebeldes cabía la posibilidad de que lo manipularan para desacreditarme y generar rencillas entre los dirigentes de la República.
Una vez asentado en Cataluña promoví diversas iniciativas para cohesionar a los dirigentes republicanos y mejorar las relaciones de los Gobiernos de Cataluña y de España. No fue, la verdad, una tarea fácil. Me reuní varias veces con Carlos Pi y Suñer, Alcalde de Barcelona, Pedro Bosch Gimpera, Rector de la Universidad, y con otros amigos catalanistas, pero advertí la existencia de problemas complejos. Una vez aplastada la rebelión militar las organizaciones que respaldaban a la República siguieron en Cataluña caminos diferentes. La Confederación Nacional del Trabajo, el Estat Catalá y otras formaciones extremistas aprovecharon la crisis para asaltar a la democracia e impulsar una escalada revolucionaria. El Gobierno autónomo, dirigido por republicanos de izquierda, al verse desbordado, secundó esta dinámica, usurpando competencias del Estado en materias esenciales como la defensa, la emisión de moneda, el control aduanero y los transportes. Los anarco-sindicalistas promovieron la incautación y la colectivización de la mayoría de las industrias, incluso las relacionadas con la producción de materiales de guerra. El emergente Partido Comunista se infiltró en la Unión General de Trabajadores para reforzar sus posiciones y limitar el predominio anarquista. Por lo demás, el Partido Obrero de Unificación Marxista, de orientación trotskista, descalificó la República burguesa del señor Azaña, como decían sus proclamas, preconizando la revolución comunista auténtica. Cada organización alzaba su bandera particular y reivindicaba sus objetivos inmediatos. Los socialistas y los comunistas defendían la necesidad de alcanzar una mayor cohesión y disciplina, con la consigna primero ganar la guerra. En cambio, los anarquistas y los trotskistas contestaban con revolución y guerra al mismo tiempo. Como consecuencia de todo ello, Barcelona se convirtió en la ciudad más caliente de la retaguardia, albergando muchísimas armas empuñadas por las fuerzas policiales, los militantes de los partidos y los milicianos para dirimir sus diferencias. El escenario se complicó con la presencia de espías enemigos que buscaban la oportunidad para encender la mecha que desatara el conflicto.
En los despachos que tuve con Luis Companys intenté convencerlo de la necesidad de poner orden en aquel desbarajuste y de circunscribir la actuación de la Generalidad a las competencias estatutarias, suprimiendo la Consejería de Defensa y las demás atribuciones estatales usurpadas, pero no me hizo caso. En aquella dinámica revolucionaria había demasiado viento en las cabezas. Algunos dirigentes catalanes no se daban cuenta que la guerra les concernía igual que a
los demás españoles. Cuando leí en el periódico la noticia de que Tarradellas iba a ser designado Jefe del Gobierno de la Generalidad, como si Companys presidiera la República de Cataluña, monté en cólera. Al final sólo conseguí corregir aquel despropósito parcialmente, ya que Tarradellas fue nombrado Primer Consejero.
Por otra parte, la relación que mantenía con Largo Caballero no mejoró durante aquellos meses. Nos vimos poco, tres veces en Benicarló, a medio camino, y otras tantas en Valencia, con motivo de diversos actos oficiales y de la conmemoración del aniversario de la proclamación de la República. En estas entrevistas no conseguimos ponernos de acuerdo sobre las prioridades del Gobierno. Cuando le exponía mis argumentos Largo Caballero me escuchaba en silencio, desviando, con desconfianza, sus ojos azules de porcelana. Estaba preocupado por los movimientos críticos de los dirigentes comunistas.
El 10 de enero me desperté embargado por un sentimiento muy especial: aquel día cumplía 57 años. Me levanté dispuesto a tener una jornada enteramente normal, sin celebración alguna. Así, la mayor parte de la mañana la dediqué a preparar con Bolívar y Santos la agenda de la visita institucional que iba a realizar unos días después a Valencia. Por la tarde, en el Palacio de la Ciudadela, me reuní con el alcalde de Barcelona y, después, recibí en audiencia el embajador de Francia y a otros diplomáticos. Sin embargo, cuando regresé a Montserrat me llevé una agradable sorpresa: Lola había organizado una cena con motivo de mi cumpleaños a la que había invitado a José Giral, a Victoria Kent y al coronel Saravia, amigos a quien profesaba un gran afecto. Realmente, la cena resultó muy entrañable. Lola escogió los platos de la cocina castellana que más me gustaban y Giral trajo unas botellas de vino del Penedès que estaban muy ricas. Durante la cena y la sobremesa Lola y mis amigos me dispensaron su apoyo y su cariño. Comentamos anécdotas y recuerdos compartidos, cuidando que no saliera a relucir ningún tema que pudiera empañar la velada. La sinfonía Pastoral de Beethoven, mi favorita, se escuchaba al fondo, creando un ambiente agradable. Victoria me regaló una edición especial de la primera serie de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. Avanzada la noche, de repente sonó la alarma y se apagaron las luces. Una escuadrilla de aviones enemigos sobrevoló el Monasterio haciendo un gran estruendo, que nos hizo regresar abruptamente a la vida real, a la guerra. Al cabo de unos minutos se encendieron las luces. El coronel Saravia se comunicó con la unidad de vigilancia y recibió una cumplida información del incidente, que afortunadamente no tuvo ninguna consecuencia. Lola, haciendo gala de su talante positivo, trató de animarnos, pero resultó imposible. Acompañé a mis amigos hasta la puerta y los despedí con un efusivo abrazo. Aquella noche descansé mal. El cumpleaños, la velada y los aviones removieron las preocupaciones que me quitaban el sueño: el acoso que sufría Madrid, la crueldad de los radicales de uno y otro bando, la decepcionante actuación de las potencias europeas, la falta de entendimiento con el Presidente del Gobierno, el aislamiento que sufría en Montserrat... ¿Por qué la traición y el crimen ensangrentaban el suelo de la patria?, preguntaba con ansiedad una y otra vez. ¿Merecía la pena tanto sufrimiento? ¿Qué sería de mi proyecto político? Unas lágrimas desconsoladas rodaron por mis mejillas.
El 21 de enero pronuncié un discurso en el Ayuntamiento de Valencia. El acto fue organizado por el Gobierno para que los españoles tuvieran la oportunidad de escucharme seis meses después del comienzo de la guerra. Manifesté que la República, régimen legalmente establecido, tenía la obligación de defenderse de la agresión que había sufrido. La guerra estaba destrozando España, pero con el apoyo del pueblo superaríamos aquella desventura y alcanzaríamos la victoria. Para ello, era esencial la actuación responsable y disciplinada de todas las organizaciones republicanas. Una política de guerra —afirmé a este propósito— no tiene más que una expresión: la disciplina y la obediencia al Gobierno responsable de la República. Ahí se cifra todo. No hay más que un modo de hacer la guerra, y como el factor decisivo de la guerra es el soldado, el combatiente, el factor moral de la guerra se traduce en disciplina, en obediencia, en capacidad, en mando y en responsabilidad. Todo lo demás es una insensatez propia de gente sin caletre, sin disciplina y sin conocimiento exacto de las cuestiones o es un puro suicidio involuntario, al cual nosotros no podemos llevar a la República, ni a la nación.
Anuncié que nuestra guerra constituía un serio peligro para Europa, ya que prometía ser el primer acto de una guerra general europea, no declarada... Estos peligros de guerra, de guerra general... han podido hacer pensar a muchos que el convertirse la guerra española en una guerra general europea podía ser ventajoso, suponiendo que, al calor de los grandes encuentros de los países europeos, la causa española, la justa causa española que nosotros representamos, saldría a flote con más facilidad. Yo no pienso así y el Gobierno tampoco. En primer lugar, porque la guerra es siempre una catástrofe, y no es lícito buscar la guerra y, en segundo término, porque la guerra general, si por desventura llegase a estallar, dejaría sumidas las desventuras españolas y la justa causa española debajo de las contiendas que se plantearan en Europa y correríamos el peligro de que nuestra justa causa, aun ganando la guerra, se resolviese o se ultimase, por razones, motivos o condiciones que no son los que nuestro corazón de españoles o de republicanos apetecen.
Alcé la mirada hacia el futuro de España, hacia aquel momento de paz en el que la majestad del pueblo liberado y redimido de la tiranía administre sus destinos con arreglo a la experiencia recibida... Pienso en ese día. No sé cual será el régimen político español, será el que el pueblo quiera, pero el que yo quiero es un régimen donde los derechos de la conciencia y de la persona humana estén defendidos y consagrados por todo el aparato político del Estado, donde la libertad moral y política del hombre esté asegurada, donde el trabajo recupere en España lo que quiso hacer de él la República española, la única categoría calificadora del ciudadano español, y donde esté asegurada la libre disposición de los destinos del país por el pueblo español en masa, en su colectividad, en su representación total. Si un día hace falta volver a combatir contra la tiranía, yo diré: ¡Presente!
Finalmente, resalté que la guerra estaba causando un daño terrible a los españoles, que yo sentía como propio: Y cuando vuestro primer magistrado erija el trofeo de la victoria, su corazón de español se romperá, y nunca se sabrá quién ha sufrido más por la libertad de España (*).
A mediados de febrero, en un encuentro celebrado en Benicarló, comenté a Largo Caballero mi preocupación por el curso de la guerra. Madrid resistía de forma ejemplar, pero en varios frentes retrocedíamos de forma inquietante. Así, el 7 de febrero las tropas enemigas, dirigidas por Francisco de Borbón, primo de Alfonso XIII, llegaron a los suburbios de Málaga, apoyadas por 100 aviones y por 10.000 soldados italianos a las órdenes de Roatta. La ciudad estaba defendida por 12.000 soldados, bajo el mando del coronel Villalba, que carecían de armamento apropiado. Los buques Canarias, Baleares y Velasco secundaron el ataque bombardeando diferentes puntos de la ciudad. Miles de personas trataron de huir por la carretera que conducía a Almería, pero fueron tiroteados de forma salvaje. Tras la entrada de las tropas rebeldes se produjo una violenta represión que recordó la masacre de Badajoz, siendo fusiladas sin procedimiento judicial 4.000 personas. Otra desgraciada evidencia de que los rebeldes estaban practicando con saña una política de aniquilamiento de los adversarios.
En aquel encuentro Largo Caballero se quejó del funcionamiento del Gobierno y me tanteó sobre la posibilidad de abrir una crisis para remodelarlo.
—A mí este Gobierno no me gusta —alegué—, pero ¿considera imprescindible modificarlo ahora?
—Sí, señor Presidente —contestó de forma contundente.
—Apenas lleva cinco meses funcionando...
—Ya —respondió Largo—, pero no carbura.
—No soy partidario de abrir una crisis en este momento —añadí—. Tal como están las cosas se nos podría ir de las manos.
—Es realmente necesaria —insistió—. Además, no admito que Jesús Hernández vaya por ahí diciendo que soy el responsable de la pérdida de Málaga.
—Una decisión tan importante hay que abordarla con calma —insistí—. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y, después, procederemos de la forma más apropiada.
Aquellas conversaciones de Benicarló me inspiraron la idea de escribir una reflexión sobre la guerra. Durante varios días estuve elaborando el guión del relato y en cuanto lo perfilé, aprovechando el tiempo que tenía en Montserrat, me puse manos a la obra. Nació, así, La velada en Benicarló, un diálogo entre once personajes a lo largo de una noche, en el que van manifestando su parecer sobre las causas y las consecuencias de la guerra. Los protagonistas son Miguel Rivera, diputado, el doctor Lluch, médico, Blanchard, comandante de infantería, Laredo, aviador, Paquita Vargas, del teatro, Claudio Marón, abogado, Eliseo Morales, escritor, Garcés, ex ministro, Pastrana, prohombre socialista, Barcala, propagandista, y un capitán, todos ellos identificados con el proyecto republicano. Las otras perspectivas no fueron consideradas en esta ocasión. En La velada saqué a relucir las experiencias de aquel tiempo de guerra: las dificultades de la retaguardia, las colectivizaciones de industrias y de hospitales, los delirios revolucionarios, el espanto por tanto sufrimiento... Detrás de los personajes estaban las opiniones de Ossorio, de Prieto, de Saravia, de Negrín..., tamizadas por mi propia visión de los acontecimientos. Al amanecer un bombardeo destruye la casa en la que se celebra el encuentro, último reducto de la tolerancia. En suma, La velada en Benicarló es un diálogo autocrítico sobre aquella guerra sangrienta y estéril que había llevado el ánimo de algunas personas a tocar desesperadamente en el fondo de la nada.
Entre tanto, el ambiente político de Barcelona se fue deteriorando. El 1º de mayo la UGT y la CNT acordaron suspender la tradicional manifestación de los trabajadores para evitar posibles enfrentamientos. Al día siguiente, cuando me encontraba hablando por teléfono con Companys, fuimos interrumpidos de forma grosera por un telefonista de la CNT que nos recriminó que la línea estaba para tratar asuntos más importantes.
—¡Es increíble! —exclamé indignado.
—Atravesamos una situación muy delicada, señor Presidente —contestó Companys, tratando de justificar el incidente.
—¡Y tanto! —repliqué—, pero ustedes también son responsables de tanto despropósito.
—La actuación de la Generalitat no es nada fácil...
—Sin duda, pero las instituciones democráticas no deben abdicar nunca de sus obligaciones —alegué enfadado—, y ustedes lo han hecho. Además, aprovecharon la confusión que se produjo después del levantamiento militar para ampliar impunemente su poder, asaltando las competencias del Estado.
—En tiempos de guerra —apuntó Companys— hay que adoptar medidas extraordinarias.
—Por supuesto, pero sin demoler el Estado de derecho. En fin —concluí—, habrá que tomar buena nota de los errores cometidos para reconducir el rumbo de la República hacia buen puerto.
El Presidente de la Generalidad me tenía desconcertado. Aunque habíamos compartido numerosas experiencias políticas no alcanzaba a comprender su comportamiento. Fundador de Esquerra Republicana de Cataluña y Presidente del Parlamento de Cataluña, en 1933 lo designé ministro de Marina de mi Gobierno. Al fallecer Francisco Maciá, accedió a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña. Aunque Companys decía que yo era su jefe político, entre los dos existían notables diferencias. Yo no compartía su singular nacionalismo, que trataba de envolver los problemas sociales con la bandera de Cataluña. Tampoco su tendencia a practicar la democracia expeditiva, como él la denominaba, cargada de ribetes demagógicos. Desde el golpe militar nuestra relación se fue enfriando. En aquella circunstancia crítica mostró una inadmisible debilidad ante los extremistas e invadió competencias del Estado que tenían una gran incidencia en la guerra.
El 3 de mayo de 1937 Artemio Aiguader, consejero de Seguridad de la Generalidad, dio la orden de ocupar la Telefónica, que estaba en poder de la CNT y la UGT desde el golpe. Las fuerzas de asalto rodearon el edificio, siendo repelidas a tiros por los sindicalistas. Al correr la voz de que la CNT había sido atacada, se levantaron barricadas en las calles de Barcelona, produciéndose enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, los socialistas y los comunistas, de una parte, y los anarquistas y los trotskistas, de otra. La Generalidad de Cataluña perdió el control y la rebelión se extendió por la ciudad, cortándose calles, ocupándose edificios y originándose altercados. El Palacio de la Ciudadela, donde desarrollaba mi actividad, fue cercado por insurrectos que mostraban una actitud amenazante. Hay para escribir un libro —anoté aquel día en mi diario— con el espectáculo que ofrece Cataluña, en plena disolución. Ahí, no queda nada: Gobierno, partidos, autoridades, servicios públicos, fuerza armada, nada existe. Es asombroso que Barcelona se despierte cada mañana para ir cada cual a sus ocupaciones. La inercia. Nadie está obligado a nada. Nadie quiere ni puede exigirle a otro su obligación. Histeria revolucionaria, que pasa de las palabras a los hechos para asesinar y robar; ineptitud de los gobernantes, inmoralidad, cobardía, ladridos y pistoletazos de una sindical contra otra, engreimiento de advenedizos, insolencia de separatistas, deslealtad, disimulo, palabrería de fracasados, explotación de la guerra para enriquecerse, negativa a la organización de un ejército, parálisis de las operaciones, gobiernitos de cabecillas independientes en Puigcerdá, La Seo, Lérida, Fraga, Hospitalet, Port de la Selva...
Ante aquella perspectiva me dispuse a comunicarme con el Gobierno, pero la telefonista me dijo que no era posible.
—En la central se niegan a dar conferencias con Valencia.
—¡No me diga! —exclamé estupefacto—. ¿Quién ha decidido eso?
—El comité de control obrero —respondió.
—¡Menudo disparate! —protesté indignado.
Afortunadamente, el Centro Telegráfico no había caído en manos de los insurrectos, y desde allí emití un telegrama a Bolivar, que se encontraba en Valencia, rogándole que informase al Jefe del Gobierno de aquellos disturbios.
Al día siguiente se multiplicaron los enfrentamientos, escuchándose un intenso estruendo de fusilería, ametralladoras, morteros y bombas de mano. La Generalidad, los socialistas y los comunistas controlaban la parte situada al este de las Ramblas, mientras que los anarquistas y los trotskistas dominaban el oeste y los suburbios. Los altercados se reprodujeron en toda la ciudad. Desde la Plaza de España los amotinados cañonearon un cine ocupado por la Guardia Civil, causando 80 muertos. Preocupado porque se atrevieran a asaltar el Palacio de la Ciudadela en cualquier momento, volví a telegrafiar a Bolívar para requerirle la intervención del Gobierno, pero no tuve respuesta. La indolencia de la Generalidad y la indiferencia glacial de Largo Caballero me dejaron abandonado a mi suerte. Lola sobrellevó con admirable serenidad todo aquello. Era plenamente consciente de lo que sucedía, pero no quería que me preocupase por ella. Creía que la conocía bien, pero con el tiempo descubrí que tenía unas cualidades admirables.
—¿Nos vamos del Palacio —pregunté a Lola— o esperamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos?
—Lo que consideres mejor —contestó, con la confianza de siempre.
La crisis se solucionó unos días después, gracias a la mediación de los ministros anarquistas Juan García Oliver y Federica Montseny, de Mariano Vázquez, secretario de la CNT, y de Carlos Hernández, ejecutivo de la UGT. Montseny se dirigió por la radio a los barceloneses en nombre del Gobierno y de la CNT pidiendo la inmediata suspensión de las hostilidades por la unidad antifascista, por la unidad proletaria y por los que cayeron en la lucha, con el compromiso de que los agravios inferidos serían reparados. Por otra parte, numerosos soldados anarquistas abandonaron el frente para ir a Barcelona, pero fueron interceptados por las fuerzas republicanas.
El jueves se alcanzó una tregua, que aprovechamos para que el cocinero saliera a comprar, ya que se habían terminado las reservas. Al no tener la posibilidad de promover ninguna iniciativa política dediqué aquel tiempo a comentar con Indalecio Prieto la evolución del conflicto y a dictarle a la mecanógrafa La velada en Benicarló. Afortunadamente, la normalidad se fue restableciendo. 5.000 guardias de asalto, dirigidos por el coronel Torres, simpatizante anarquista, llegaron desde Valencia y ocuparon la ciudad, logrando neutralizar las resistencias. Por otra parte, el Gobierno de la Generalidad fue remodelado, incorporando un consejero de la UGT y otro de la CNT. Los rebeldes impusieron el cese de Aiguadé y de Rodríguez Salas y manifestaron su satisfacción por la reparación de los agravios.
El 8 de mayo de 1937, cuando apuntaban las primeras luces del alba, partí en coche a toda velocidad hacia el puerto. Los combatientes anarquistas permanecían en sus puestos, pero me dejaron salir sin obstaculizarlo. Una gasolinera me condujo hasta el Prat, donde tomé un avión Douglas que me llevó a Manises. Allí fui recibido por Largo Caballero, Julián Besteiro y los ministros. Como Besteiro partía poco después hacia Londres para representar a España en la ceremonia de coronación del rey Jorge VI, me retiré con él a una dependencia del aeropuerto para encomendarle una misión secreta: que comunicase a Anthony Eden, secretario del Foreign Office, mi disposición a apoyar la mediación de las potencias europeas para alcanzar un acuerdo de retirada de los militares extranjeros, bajo la supervisión de comisarios internacionales, lo que obligaría a suspender temporalmente las hostilidades, con la esperanza de que no se reanudasen nunca. Yo confiaba en la capacidad intelectual y negociadora de Besteiro para encontrar una salida diplomática a la guerra.
Los disturbios de Barcelona se saldaron con 400 muertos y numerosos heridos. Oficialmente se dijo que había sido una lucha entre obreros catalanes que defendían las conquistas de la revolución, pero en realidad fue el resultado de diez meses de ineptitud delirante, aliada con la traición. La imagen de la República sufrió un notable quebranto, quedando en evidencia la división interna de las organizaciones que la respaldaban. El Gobierno de la nación aprovechó los altercados para recuperar por decreto las competencias de seguridad y la dirección de la guerra. Para ello, designó al coronel Antonio Escobar delegado de Orden Público y al general Sebastián Pozas jefe de la Región Militar. Eran medidas absolutamente necesarias, pero quedaba pendiente de hacer una reflexión profunda sobre las causas de aquellos desórdenes. Uno de los mayores desengaños que he sufrido en toda mi trayectoria política ha sido la falta de solidaridad entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones republicanas.