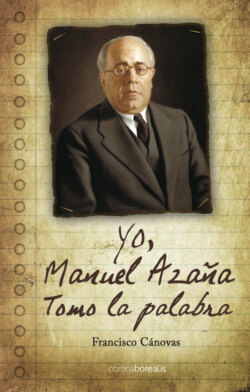Читать книгу Yo, Manuel Azaña - Francisco Cánovas - Страница 6
Capítulo I: La partida
ОглавлениеSiempre alcé mi voz contra la guerra. Cualquier problema de España, por grave que fuera, se habría solucionado mucho mejor en paz, procediendo con inteligencia y responsabilidad, que recurriendo a la violencia.
Aquella noche después de cenar fui al despacho a recoger mis papeles personales. Las tropas rebeldes se acercaban a Madrid de forma amenazante. Los asesores militares aconsejaron que me trasladase a un lugar seguro donde pudiera desempeñar mis funciones sin peligro. Aunque procuraba mantener el sosiego, abandonar Madrid me causaba un profundo pesar. Mientras encendía un cigarro, me acerqué a la ventana del despacho. La noche cubría la ciudad, apagando su actividad y extendiendo un tenso silencio que desvelaba la tragedia que estábamos padeciendo. ¿Qué sería de Madrid? ¿A donde nos llevaría aquella alocada lucha fratricida? Las vivencias y los pensamientos se agolparon en mi cabeza produciendo un fuerte desgarro. Al cabo de cinco años la esperanza republicana recibió el ataque armado de los que no creían en los españoles, ni en la democracia. Ardieron iglesias y casas del pueblo, cayeron asesinados dirigentes de uno y otro bando y se lanzaron apelaciones a la lucha. El miedo y el odio quebraron las relaciones de convivencia. Miedo al desafío democrático, odio destilado durante siglos en la conciencia de los oprimidos, miedo a quienes concebían la vida de manera diferente, odio a la insolencia de los humildes, miedo a ser devorado por el adversario... Una parte de los españoles temía y odiaba a la otra. Así, una oportunidad para construir una España mejor se convirtió en una vertiginosa carrera hacia la catástrofe.
Al día siguiente, 18 de octubre, partí del Palacio de Oriente con destino a Valencia. Saludé a mis colaboradores procurando infundirles ánimo, pero sus miradas mostraban una expresión afligida, como si presintieran que aquel viaje no fuese a tener retorno. La comitiva se encaminó por la calle Mayor hacia la carrera de San Jerónimo, protegida por el Batallón Presidencial y la Guardia de Asalto. Las calles estaban tranquilas, sin el bullicio y la tensión de los últimos meses. Al atravesar la Puerta del Sol miré por la ventanilla hacia la Real Casa de Correos y no pude evitar que brotaran algunos recuerdos emocionantes.
—Adiós Madrid, adiós... —musité en voz baja.
El 14 de abril de 1931 la Puerta del Sol se abarrotó de personas de todas las edades y condiciones que celebraban con entusiasmo la proclamación de la República. Alfonso XIII, consciente del veredicto de las urnas, abandonó España. Realmente, la monarquía se había derrumbado por la incapacidad de los propios monárquicos para atender las demandas de cambio. Los siete años de dictadura del general Primo de Rivera despertaron un sentimiento antimonárquico que favoreció el advenimiento de la República. El nuevo Gobierno trató de satisfacer las necesidades más apremiantes, pero se encontró con grandes dificultades. Unas provenían de la estructura social de España, que ofrecía violentos contrastes; otras de la crisis económica internacional, que multiplicó el desempleo y la pobreza. La República creó una ilusionante expectativa de progreso sin los estragos de una conmoción violenta. Los sucesivos Gobiernos procuraron mejorar las condiciones de las personas desfavorecidas, desarrollando reformas políticas y sociales que fueron rechazadas por los poderosos. Los dirigentes republicanos continuamos desempeñando nuestra labor en condiciones sumamente complejas. Elegidos por sufragio universal y convencidos de que la vida pública debía estar presidida por la racionalidad, estábamos persuadidos de que el mejor servicio que podíamos prestar era habituar a la ciudadanía al normal funcionamiento de la democracia, pero a partir de 1934 se desencadenó una escalada de violencia que perturbó gravemente la convivencia.
El 18 de julio de 1936 un importante grupo de militares se alzó contra la República. Las principales ciudades y centros industriales permanecieron leales, extendiéndose la impresión de que aquella perturbación sería superada al poco tiempo. Aquel mismo día encomendé a Diego Martínez Barrio, Presidente de las Cortes, la formación de un nuevo Gobierno con la misión de hacer todo lo que fuera necesario para detener la guerra. Martínez Barrio se puso en contacto con los generales rebeldes y propuso a Emilio Mola un acuerdo generoso para solucionar los problemas que habían originado la revuelta. El general rechazó la oferta, viéndonos forzados a hacer la guerra. Si en aquella circunstancia las potencias europeas hubieran tenido una conciencia pacífica y solidaria, la guerra se habría ido agotando. La interposición de una barrera sanitaria a lo largo de nuestras fronteras y costas, que hubiera impedido la entrada de soldados y de armas, nos habría obligado a rendirnos a la cordura, haciendo las paces como anhelaba la mayoría de los españoles, pero la intervención de los ejércitos de Alemania y de Italia encendió la contienda y torció su rumbo.
Al advertir mi emoción Lola, mi mujer, me hizo un gesto cariñoso y se arrebujó en mis brazos tratando de reconfortarme. Desde el coche que venía detrás Santos Martínez, mi secretario, el coronel Juan Hernández Saravia, mi asesor militar, y Antonio Lot, mi asistente, seguían con atención todas las incidencias. Cerraba la columna un furgón que llevaba nuestros equipajes y pertenencias, sobresaliendo dos amplios baúles que contenían mis libros y documentos. La noche anterior me ocupé personalmente de seleccionarlos.
—Cada uno de estos libros está relacionado con momentos muy especiales de mi vida. ¡Cuánto daría por llevarlos conmigo! —exclamé con desazón.
—Ya... —asintió Santos, conociendo mi afición a la lectura.
—Los buenos libros, querido amigo, son nuestros mejores compañeros... Tome —proseguí, mientras le entregaba un ejemplar dedicado de El jardín de los frailes, mi primera novela—, como recuerdo de las andanzas que hemos compartido.
—Gracias, don Manuel —contestó complacido—. Para mí es un honor estar a su lado.
A la salida de Madrid una unidad especial del Ejército de Tierra relevó a la Guardia de Asalto y se ocupó de nuestra seguridad a lo largo del trayecto. Hacía una tarde luminosa y agradable, propia de aquel tiempo de otoño. Cuando observé los últimos edificios de la capital sentí una amarga sensación de extrañamiento, de pérdida, como si me arrancasen algo muy íntimo, pero respiré profundamente deseando que aquel viaje fuese como cualquier otro.
La verdad es que, después de la tensión que había sufrido, necesitaba un respiro. La rebelión militar causó un enorme desbarajuste en la República. Los llamamientos que realicé para restablecer la autoridad y el orden tuvieron muy poco eco. Al ser sofocada la sublevación en las grandes ciudades se extendió la creencia de que íbamos a alcanzar una rápida victoria. Yo manifesté la necesidad de mantener la legalidad constitucional, ya que solamente en su nombre podíamos convocar a los españoles para defender la República, pero las pasiones atropellaron mis palabras. En el territorio ocupado por los rebeldes se persiguió a masones, a maestros de escuela, a alcaldes y a militares leales a la República. En el republicano a curas, a terratenientes, a políticos conservadores y a militares sospechosos de fascismo. El miedo y el odio aplastaron a la inteligencia y la tolerancia. Me desconcertaba el ambiente inconsciente y desenfadado que reinaba en Madrid, la trasgresión de las reglas democráticas, el derroche irresponsable de víveres y, sobre todo, los paseos de la brigada del amanecer en los que se asesinaba a los adversarios de forma siniestra. Mi concepción racional y negociadora de la política me impedía asumir aquella dislocación de la vida pública. Por eso, en la terrible noche del 22 de agosto, cuando las turbas asaltaron la Cárcel Modelo y asesinaron a Melquíades Álvarez y a otros reclusos, decidí abandonar la Presidencia de la República.
—Voy a presentar la dimisión —comuniqué a mi amigo Ángel Ossorio.
—No debe hacerlo —alegó tratando de disuadirme—. En un momento tan delicado como éste se originaría un vacío de poder muy peligroso.
—¡La sangre me asquea! —exclamé indignado—. ¡No puedo admitir esos comportamientos salvajes!
—Las guerras desatan las pasiones —contestó Osorio—. Cuando se atenúe la tempestad se irán encauzando.
El viaje resultó largo y pesado, con los inevitables sobresaltos de aquel tiempo de guerra. La columna de vehículos avanzaba con dificultad por carreteras castigadas por los combates. A la altura de Tarancón observamos con atención las barreras defensivas y los puestos de vigilancia de los nuestros. El coronel Saravia se incorporó a mi coche, ya que nos adentrábamos en una zona insegura en la que podíamos sufrir ataques. En los aledaños de la carretera había camiones calcinados, armamento destrozado y otras evidencias de aquella guerra planeada para exterminar al adversario, ignorando que la sangre derramada destruiría la convivencia. Cuando circulábamos cerca de Alarcón una escuadrilla de aviones enemigos nos dio un susto, pero afortunadamente pasó de largo. El paisaje fue cambiando, sobre todo al llegar a La Manchuela, al sureste de Cuenca, surcada por los ríos Júcar y Cabriel, que ofrecía pronunciados contrastes. Allí nos encontramos con varias columnas de campesinos que huían a pie de las zonas de combate con carretas abarrotadas de pertrechos, con el ganado y los objetos más sorprendentes.
Cuando anochecía llegamos a Motilla del Palancar, donde el Gobierno debía unirse a nosotros para proseguir el viaje hacia Valencia. Al ser reconocidos, los vecinos rodearon los coches gritando ¡Unidad popular!, ¡Viva Azaña! y ¡Muerte al fascismo! José Moreno, alcalde del pueblo, y el general Pozas, jefe del ejército del Centro, me cumplimentaron en la plaza mayor, interesándose por las incidencias del viaje.
—En Alarcón nos sorprendió la aviación enemiga —comenté manifestando nuestro sobresalto—, pero felizmente no sucedió nada.
—Era una escuadrilla de la Legión Cóndor que realizaba vuelos exploratorios —informó Pozas—. En cuanto advirtió la presencia de nuestros cazas se dio a la fuga. A partir de ahora, señor Presidente, puede estar tranquilo, ya que todo el viaje transcurrirá por territorio leal que tenemos controlado.
Mientras llegaban los ministros el Alcalde nos invitó a tomar un aperitivo en el salón de plenos del Ayuntamiento, que aproveché para departir con los jefes militares y conocer sus inquietudes sobre la evolución de la guerra.
—Nos preocupa sobre todo el frente Norte —afirmó el general Pozas con gesto grave—. Madrid está bien defendido por el general Miaja, que cuenta con buenos cuadros militares y con el pueblo, pero tras la caída de San Sebastián los rebeldes van a ir a por Bilbao. No estoy seguro de que el cinturón de hierro sea capaz de resistir el ataque.
—Sí, la campaña del Norte es muy importante —añadí, compartiendo su valoración—. Para defendernos con solidez es imprescindible que los jefes del ejército tengan el respaldo de los dirigentes políticos, sobre todo de los nacionalistas vascos.
—Eso es esencial, señor Presidente —subrayó el general—. No podemos desarrollar una buena estrategia militar con tres ejércitos, de diferentes colores políticos...
—El Gobierno está haciendo todo lo posible para reforzar la unidad y la disciplina —indiqué a ese propósito—. Yo espero que todos se comporten de forma responsable, porque las industrias y los puertos del Norte son decisivos para el desenlace de la guerra.
Después del aperitivo saludé a un grupo de jóvenes voluntarios de las Brigadas Internacionales que se dirigía hacia Albacete, donde se encontraba el centro de encuadramiento y formación de los brigadistas. Su entusiasmo y generosidad, empuñando las armas para defender la libertad en un país que no era el suyo, constituía un extraordinario ejemplo que nos animaba a proseguir la lucha.
A las ocho de la noche llegaron a Motilla los ministros José Giral y Manuel Irujo. Me reuní con ellos en el despacho del Alcalde para comentar las últimas disposiciones del Gobierno.
—Hay cambio de planes, señor Presidente —afirmó Giral.
—¿Y eso? —pregunté extrañado.
—Antes de abandonar Madrid —contestó el ministro— queremos dejar debidamente organizada la defensa de la capital.
—¿No estaba eso resuelto? —alegué.
—Quedan algunos flecos pendientes —respondió Irujo—, el Gobierno desea que usted vaya a Barcelona. Hemos hablado con Companys y ha dado su anuencia.
—Yo en Cataluña siempre me he encontrado a gusto —respondí, aprobándolo.
—Además —añadió Giral—, contribuirá a mejorar las relaciones con la Generalidad de Cataluña.
—Bueno, eso es una responsabilidad que a todos nos concierne.
Tras despedir a los ministros, modificamos el itinerario del viaje para dirigirnos a Benicarló, pueblecito marinero del norte de Castellón, donde pasamos la noche.
Al día siguiente partimos hacia Barcelona por la carretera de la costa. El tiempo luminoso y cálido levantaba el ánimo. La huerta valenciana ofrecía un paisaje mediterráneo característico. Cuando circulábamos cerca de Vinaroz escuchamos unas inquietantes percusiones de metralletas.
—Las disputas entre la CNT y la UGT por el control de las colectividades —comentó Saravia— están provocando una guerra civil entre los agricultores.
—¡Es increíble! —protesté enfadado.
—Desde luego —asintió Saravia—. Sin la unidad de todas las organizaciones republicanas no podremos ganar la guerra.
—Le he pedido a Largo Caballero que imponga la autoridad y alcance un pacto de no-agresión entre las diferentes organizaciones políticas y sindicales y de respeto escrupuloso del orden público.
—Confiemos en que lo consiga pronto —respondió Saravia con gesto serio—. De ello depende nuestra suerte.
Al llegar a Cataluña fuimos recibidos por el consejero José Tarradellas, que tuvo la deferencia de acompañarnos el resto del trayecto. El viaje concluía satisfactoriamente, lo que era de agradecer en aquellos inciertos tiempos de guerra. Hacia las nueve de la noche avistamos la ciudad de Barcelona, la capital roja y separatista, como la denominaba la disparatada propaganda enemiga. Una unidad de la policía dirigió la expedición hacia las Cortes de Cataluña, donde nos esperaban las autoridades para darnos la bienvenida y cumplimentarnos.
Durante unos minutos departí con Luis Companys, Presidente de la Generalidad, sobre las últimas novedades políticas. La situación de Madrid preocupaba especialmente, por la presión de las tropas enemigas por el suroeste. En Cataluña, tras la convulsión provocada por el golpe militar, la situación se estaba normalizando. La Generalidad mantenía conversaciones con la CNT para controlar los desórdenes públicos. Compartimos la necesidad de hacer un esfuerzo para mejorar la relación de los Gobiernos de Cataluña y de España.
—Voy a emitir un manifiesto de apoyo al pueblo de Madrid —anunció Companys al despedirse.
—Me parece una iniciativa excelente —contesté complacido—. La resistencia de Madrid es crucial para toda España.
—Por lo que se refiere a su llegada —prosiguió—, diremos que realiza una visita oficial a Cataluña.
—Den la explicación que consideren más conveniente.
Avanzada la noche nos retiramos al Palacio de la Ciudadela, donde quedaría establecida mi residencia oficial durante aquellos meses.
A principios de noviembre las tropas enemigas, dirigidas por el general Varela, ocuparon el Cerro de los Ángeles, Carabanchel y la Ciudad Universitaria. Ante el peligro que ello representaba, el Gobierno de la República se trasladó a Valencia. El Consejo de Ministros adoptó el acuerdo por unanimidad, después de un vivo debate en el que algunos objetaron la imagen de retirada que iba a crearse. La Junta de Defensa, dirigida por el general Miaja, con el apoyo de todas las organizaciones políticas y sindicales, se ocuparía de la defensa de la capital. Una larga columna militar transportó los archivos, los sistemas de comunicación y los equipos de los diferentes ministerios. Asimismo, un amplio grupo de escritores, intelectuales, científicos y artistas, en el que se encontraban Antonio Machado, Victorio Macho, Bartolomé Pérez Casas, Arturo Duperier, Enrique Moles, Justa Freire y José Solana, acompañó al Gobierno a Valencia, ratificando su compromiso con la democracia.
Jamás nosotros, académicos y catedráticos, poetas e investigadores —declararon en un manifiesto—, nos hemos sentido tan profundamente arraigados a la tierra de nuestra patria; jamás nos hemos sentido tan españoles como en el momento en el que los madrileños que defienden la libertad de España nos han obligado a salir de Madrid para que nuestra labor de investigación no se detenga y podamos continuarla lejos de los bombardeos que sufre la población civil de la capital de España; jamás nos hemos sentido tan españoles como cuando hemos visto que, para librar nuestro tesoro artístico y científico, los milicianos que exponen su vida por el bien de España se preocupan de salvar los libros de nuestras bibliotecas, los materiales de nuestros laboratorios de las bombas incendiarias que lanzan los aviones extranjeros sobre nuestros edificios de cultura. Queremos expresar esta satisfacción que nos honra como hombres, como científicos y como españoles ante el mundo entero, ante toda la Humanidad civilizada (*).
Sus inquietudes y testimonios sobre aquella dramática encrucijada serían dados a conocer a través de la revista Hora de España, que saldría a la luz unos meses después con la factura tipográfica de Manuel Altolaguirre en Valencia, nueva capital de la República.