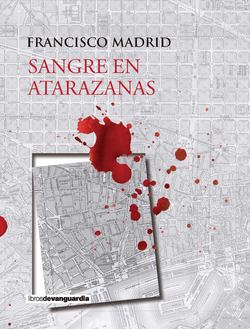Читать книгу Sangre en Atarazanas - Francisco Madrid - Страница 13
ОглавлениеEntonces Jaume Ros parose ante un cartel teatral pegado a la pared de la calle del Marqués del Duero junto a la de San Beltrán. Se acercaron los dos hombres que le seguían de cerca desde el paseo de la Aduana y dispararon a quemarropa. Cayó Jaume Ros, gritando:
–¡Socorro! ¡Socorro! ¡Asesinos!
Los dos agresores ganaron las escaleras de la calle de San Beltrán. Uno de ellos resbaló y cayó, dándose un golpe en la cabeza con la verja de la fuente, pero levantose y continuó la carrera; el otro corría arrimado al edificio de La Eléctrica Española y al llegar al cruce de la calle de Santa Madrona adentrose en la taberna denominada Las cuatro gotas, exclamando:
–Quin susto! –como si huyera del atentado.
El compañero siguió corriendo por la calle de Santa Madrona, cruzó la del Arco del Teatro para pasar a la de Berenguer el Viejo y dobló rápidamente la del Cid. Aquí detuvo la marcha y, con paso nervioso pero lento, caminó por la acera. El barrio chino estaba animado a aquella hora. Un dependiente de la taberna El Mundo, en mangas de camisa, permanecía en el quicio de la puerta. El huidor le dijo “¡Adiós!” y pasó al patio de La Mina. Entró en el zaguán de la casa de dormir, se acercó al registro, pidió una cama, dio su nombre y apellidos y se dirigió a la sala menor del albergue.
Jaume Ros no pudo pronunciar más palabras que estas: “¡Socorro! ¡Socorro! ¡Asesinos!”. Se acercaron al cadáver unos vecinos, unos clientes de la pequeña taberna establecida en la calle de San Beltrán junto a las escalerillas que conducen al Marqués del Duero; bajaron unos pasajeros de un tranvía de circunvalación, que en el momento de la agresión pasaba por allí; corrieron unos guardias que salieron, pistola en mano, de la delegación de policía de Atarazanas y que detuvieron a cinco o seis transeúntes que huían asustados por los disparos. Se oyeron pitos, abrir de ventanas y balcones; algunas exclamaciones y voces anónimas de Agafeu-lo! Agafeu-lo!. Los policías cachearon a los curiosos. Una madre dio una zurra a un pequeño que quieras que no deseaba meterse entre las piernas de los curiosos para ver al muerto.
Jaume Ros vestía un traje oscuro, de mecánico; envolvía su cuello una modesta bufanda, y en su rostro había una mueca de terror, de espanto final; en mitad de la frente tenía un balazo que le alcanzó cuando se volvía rápido contra los agresores y estos disparaban; en la nuca había otra herida. Junto a su cabeza, que parecía de marfil, quedó una laguna de sangre. Permanecía su boca abierta y parecía notarse en los labios la angustia de no haber podido pronunciar unos nombres antes de enmudecer para siempre. Las manos del muerto quedaron contraídas en una crispación última y vengativa.
Un vecino puso junto a la cabeza de Jaume Ros una vela. La pequeña llama azul agitábase inquieta al roce del airecillo frío.
El agresor que entró en la taberna de Las cuatro gotas, sentose en un banco junto a la pared.
–¡Qué susto! De poco más me tocan a mí... –dijo.
–¿Qué ha sido eso? –preguntaron unos clientes y el dependiente.
–No sé –contestó el hombre–. Bajaba las escaleras esas, cuando oí a mi espalda unos disparos. Huí. Me pareció que los balazos habían entrado en mi cuerpo. ¡Cómo está Barcelona! ¡Qué escándalo!
–¡Cuánta razón tiene usted! ¡No es posible ir seguro por la calle! ¿Quiere usted beber algo?
Bebió una copita de coñac y salió de la taberna. Subió la calle de Santa Madrona, pero antes de llegar a la del Conde del Asalto encontrose con que la policía había cerrado el paso y cacheaba a los transeúntes.
¿Qué hacer? Si retrocedía podía ser detenido. Si avanzaba corría el peligro de que le encontraran la Star aún caliente de los disparos. Pero este hombre era decidido y audaz. Llevaba bien escondida el arma. Adelantó.
–¡Alto! ¡Arriba las manos! –vociferó un guardia acercándose–. ¿Llevas algún arma?
–No, señor.
–Vamos a verlo. –El guardia metió las manos bajo la chaqueta, empezó por los sobacos y le palpó el cuerpo, las caderas, los muslos y los brazos–. ¿De dónde vienes?
–De ahí, de la taberna de la esquina. Me iba a dormir.
–Bueno, pasa.
Entró en la calle del Conde del Asalto. La gente, como siempre, invadía las estrechas aceras de la famosa arteria del Distrito Quinto. Nuestro hombre se perdió entre la multitud mientras sonreía victorioso.
–¡Qué tontos son estos guardias! ¡Mira que no encontrar el utensilio! –pensó.
Efectivamente, el agresor llevaba encima el arma. La anilla de la Star estaba ligada a un largo cordel que a su vez iba atado a un botón del pantalón, de los que deben sujetar los tirantes. El bolsillo derecho estaba completamente agujereado. Así es que una vez cometido el atentado el agresor metió en el agujero del bolsillo del pantalón la Star, que quedó en la pierna junto al pie casi. El guardia no cacheó más abajo de la rodilla, y el arma no fue descubierta.
Mientras el agresor que entró en la casa de dormir se desnudaba para acostarse, en el camastro de sesenta céntimos, el otro pasó las Ramblas, cogió un tranvía de Gracia y se fue a dormir a la casa de unos obreros que vivían en la calle del Diamante y en la que él tenía alquilada una habitación.
La policía telefoneó a la Jefatura; los guardias municipales a la Comandancia... Los periodistas en la central de teléfonos de la plaza de Cataluña comentaron rápidamente el suceso.
–¿Quién es Jaume Ros? ¿Es del rojo o es del otro? –preguntábanse.
–Me parece que era un confidente de la patronal.
–¿Jaume Ros? Creo que este sujeto pertenecía a la banda del barón de Koenig... –apuntó un reportero que inmediatamente quería haberlo visto todo y saberlo todo.
Media hora después de ocurrido el atentado, la Jefatura de Policía facilitaba una nota identificando la personalidad de Jaume Ros.
Jaume Ros era un antiguo confidente que vendió el movimiento revolucionario del año 1911, que durante la guerra estuvo a las órdenes de un espía alemán y que más tarde pasó a ser un bandolero de la ciudad. El atentado no impresionó a nadie. Todos dijeron a una:
–Era un pájaro de cuenta...
La policía, no obstante, buscaba a los agresores. Habían matado a un buen confidente. Nadie sabía cómo se las arreglaba, pero lo cierto es que Jaume Ros, a pesar de ser señalado por todos sus antiguos compañeros del sindicato del ramo de la madera como un enemigo, estaba al corriente de todo; absolutamente de todo. Precisamente, merced a los informes de Jaume Ros la policía hacía tres días que sabía al pie de la letra lo que había ocurrido en una asamblea de delegados de la federación local celebrada en la calle del Olmo.
El comité de huelga pidió apoyo a la federación local y la federación local la ofreció; reuniéronse, y el Noi aconsejó comedimiento y tacto. Un delegado exigió posiciones violentas y dramáticas. Hubo un altercado entre la presidencia y ese delegado. Se mezclaron en la polémica algunos más. Al día siguiente la policía, gracias a Jaume Ros, lo sabía todo y eran detenidos los delegados que pidieron medidas extremas y lamentables. La policía indagó. Ese atentado no podían haberlo hecho nada más que unos hombres que hubiesen sido perjudicados por Jaume Ros. Buscaron en las fichas de Jefatura y encontraron seis nombres: Pere Ferrer, Joan Sebastiá, Josep Miró, Trotzky, El Xato de Sóller, Miquel y Román Castellanos Álvarez. Se dieron las órdenes oportunas y poco después la brigada especial detenía al Trotzky y al Castellanos. Los dos pistoleros estaban jugando al treinta y cuarenta en el Café Catalán, de la rambla de Santa Mónica: café de camareras modernizado. Uno de los pocos cafés de camareras que van quedando en Barcelona y en donde la algarabía de un jazz-band ha puesto unas notas de civilización y europeísmo. El Trotzky era un antiguo trabajador del muelle al que le gustaban más el vino y las mujeres que el trabajo. Formó parte del Partido Radical y tenía un cementerio para él solo, a creer sus valentonadas y guapezas. Cuando llegaban las elecciones –sobre todo en las municipales– Trotzky se presentaba en casa del candidato y le ofrecía su pistola y su protección; prometía la organización perfecta de las “ruedas”; la limpieza de las calles a tiro limpio; la seguridad del triunfo. A base de todo esto, Trotzky se hacía un traje, comía bien durante unos días, iba en auto constantemente y hacía desaparecer unos billetes. Más tarde se hizo, no sabemos por qué, ácrata; escribió un artículo en Tierra y Libertad, abjurando de su pasado político, y poco después engrosaba las filas de los confidentes. Pasaba esto en 1913, que fue uno de los años en que las confidencias pagáronse mejor. Por aquellos años el anarquismo local sufrió un cambio radicalísimo. Hasta entonces las sociedades ácratas no escondieron nunca su carácter y su objeto, ni disfrazaron sus propagandas como cuestiones entre el capital y el trabajo: atentaron individualmente primero, colocaron bombas después y se retrotrajeron al primer procedimiento. Pero la policía tenía que acabar con aquello: rodeó el círculo de los exaltados con promesas y dinero, y surgieron los delatores. Gracias a los delatores pudiéronse detener agresores. Recibiéronse acusaciones falsas que respondían a una venganza; desbaratáronse planes y hasta, a veces, imagináronse complots o se cooperó con ellos para cobrarlos y deshacerlos después. Los anarquistas de acción (los otros, los idealistas, los pobres idealistas, no sabían nunca nada de lo que se tramaba y eran los que pagaban siempre con la cárcel, el destierro o el andar por las carreteras las culpas de los demás...) decidieron acabar con las confidencias y fundaron entonces los grupos anarquistas: las células terroristas. Los grupos eran compuestos por tres, cuatro, cinco, todo lo más siete individuos. Todos eran amigos y todos se conocían a fondo. Cada grupo tenía un nombre –Libertad, Justicia, Acción, Aurora, Vida, Atenas, Lucha– y un delegado que con los delegados de los otros grupos formaban la organización terrorista. Los grupos pedían dinero a la federación encubiertamente para socorrer a un sin trabajo o a un enfermo, para fundar un semanario o para reavivar una campaña, de propaganda... Tras estos propósitos había otros. En este instante los policías volvíanse locos para adquirir confidencias y las pagaban bien. Los que perteneciendo a los grupos se hacían confidentes cobraban sus cincuenta pesetas semanales más la libertad de bandolear por la ciudad, impunemente. Trotzky fue de estos. Jaume Ros le inició, y después Trotzky se hizo un nombre por su labor personal. Llegó la guerra, estuvo al servicio de los alemanes y se peleó con Jaume Ros porque este no le presentó las cuentas claras de una operación que hicieron juntos por orden de uno que había sido comisario de policía. Sirvió más tarde a un sector social de Barcelona y en el momento de su detención actuaba en una banda de estafadores.
Jaume Ros y Trotzky se habían vuelto a encontrar hacía poco frente a frente por cuestiones de faldas: una camarera gorda y grosera de La Bombilla que había vivido con Trotzky se había juntado desde hacía algunos meses con Ros, y aquel se la había jurado.
Román Castellanos Álvarez era de Murcia y había matado a un hombre por cincuenta céntimos. Jugando al monte en el cafetín de La Haya, cerca de Lorca, por una postura de dos reales salieron a relucir las facas, y hubo un muerto. Huyó Castellanos Álvarez, fue detenido, procesado, y como estaba protegido por los caciques, se acusó al vino de ser el causante del crimen. Y Castellanos Álvarez, a los pocos años, salió del presidio y marchó a Barcelona. Hombre de pelo en pecho pronto encontró en el Lion d’Or quién le ofreciera poco trabajo y bastante sueldo. Tenía alguna letra y pasó a ser un puntal de vigilancia en una mancebía de Santa Madrona; tuvo en seguida una prostituta bajo su tutela que le permitía pasarse el día en los cafés planeando negocios fáciles... Román Castellanos Álvarez había actuado dos o tres veces con Jaume Ros y con Trotzky. El último negocio que hicieron juntos era el de plumar a un cobrador de un banco barcelonés a la carteta. Cuando Ros retiró a la antigua mujer de Trotzky, Castellanos, que era muy amigo de este, se peleó con aquel.
La policía se llevó a los dos a la delegación de Atarazanas.
–¿Por qué lo habéis matado? –preguntó el agente.
–Pero ¿a quién?
–Vamos. No os hagáis los desentendidos, que a vosotros no os está bien. ¿A quién teníais que matar? A Jaume Ros.
–¿Al Ros? –exclamaron los dos detenidos.
–Pero si hemos estado toda la noche en el Catalán.
–Eso ha sido a las nueve de la noche. ¿Dónde estabais a esa hora?
–Yo –exclamó Trotzky– a esa hora estaba cenando en Casa Juan.
–Y yo –explicó Castellanos– tomaba café con mi mujer en ese bar de la calle del Conde del Asalto que hay frente a la calle de San Ramón.
–Bien, bien, ya comprobaremos todo esto –dijo el policía al encerrarlos en el calabozo que está a la izquierda, según se entra, en la delegación de Atarazanas.
La policía no pudo detener hasta la madrugada al Xato de Sóller y a Pere Ferrer. Al Xato de Sóller, que había sido un pistolero a las órdenes del barón de Koenig y antiguo croupier del Pay-Pay, porque no llegó a su domicilio hasta las cinco acompañado por unos amigos y completamente borracho. Hasta esa hora juerguearon en la casa de una querida de un compinche que vivía en la calle de Viladomat. A Pere Ferrer, porque pasó la noche en la imprenta de la Soli conversando con los redactores del diario.
Ni Joan Sebastiá ni Miquel pudieron ser detenidos. A las ocho de la mañana pasaron todos al juzgado, y una vez comprobado que nada tenían que ver con el atentado contra Jaume Ros, se les puso en libertad a todos menos a Pere Ferrer. Quedaban por ser detenidos Joan Sebastiá y Miquel.
Aquella noche nadie los había visto.
Joan Sebastiá era uno de los anarquistas más firmes y más convencidos. Nació en un pueblo de la provincia de Gerona, y a los pocos meses del nacimiento su familia tuvo que instalarse en Barcelona. Se crió en las calles de Sans. Su padre era federal y espiritista; para ganarse un sobresueldo fabricaba jaulas para pájaros y era un decidido defensor de la libertad. Creció Joan Sebastiá y entró de aprendiz en un modesto taller mecánico del barrio. Por las noches iba a una academia a aprender a leer y escribir. Tenía un gran afán por las lecturas, y papel que caía en sus manos, papel que leía ávidamente; hasta los trozos de diario en que su madre le envolvía el almuerzo. Una tarde el dueño de la tienda le envió con unas herramientas a una casa de la calle del Rosal.
–Irás a pie por la calle del Marqués del Duero, y ¡corre! Así llegarás más pronto.
El chaval cruzó la carretera de Sans, llegó a la plaza de España y siguió por la amplia vía del Paralelo. Eran las cuatro de la tarde de un día del mes de agosto. El sol requemaba las losas de la calle. Pasaban los tranvías camino del puerto. Joan Sebastiá no llevaba un céntimo encima y pensaba en lo felices que eran los que podían ir en el tranvía, rápida y descansadamente. Caminaba entre los rieles. Cuando sonaba el timbre del tranvía montaba en la acera y, una vez había pasado, volvía a ponerse entre los rieles y miraba cómo se alejaba... Entonces sentía una honda pena de no poder correr, alcanzarle y subir en él.
–¡Si tuviera diez céntimos!
Joan Sebastiá, en aquellos momentos concibió todo un sistema de economía política.
–Tendría que subirse gratis en los tranvías. Es decir, pagar con el trabajo. Cuando el conductor del tranvía necesitase una llave yo se la haría gratis y cuando yo quisiera ir en tranvía no tendría que pagar. El dinero no existiría y todo iría bien.
Pocos días después Joan Sebastiá contó a un dependiente del taller sus ideas sobre el trabajo y el dinero. El dependiente lo miró fijamente y le dijo:
–Noi, això és l’anarquia! –y siguió trabajando.
–¿Anarquía? –repitió mentalmente Joan Sebastiá–, pues si eso es la anarquía, yo soy de los de la anarquía.
Esto ocurría cuando Joan Sebastiá tenía 14 años. Joan Sebastiá creció, y en sus manos cayeron los libros de la Editorial Sempere, de Valencia. Leyó a Nietzsche y a Victor Hugo; a Rousseau y a Schopenhauer... Sabía de memoria las proclamas del Ateneo Racionalista, de Sans, y todos los folletos de Tierra y Libertad. Mayor ya encontró compañeros semejantes a él, que preferían estudiar el esperanto y reunirse para encontrar el mejor medio de hacer la revolución que ir a los bailes públicos y al cine. Joan Sebastiá creía que Fola Igúrbide era un genio teatral y subía a Montjuich muchas mañanas para rendir culto a Francisco Ferrer.
La policía lo fichó, y desde ese día cada dos por tres iba a la cárcel... Pero él permanecía impasible. Cuando le iban a buscar decía:
–Què hi fet jo! –y ya no volvía a pronunciar palabra.
Después sonreía de una manera tan plácida que hacía exclamar a los policías:
–¡Qué cínico! ¡No te rías así porque te voy a soltar un sopapo! ¡Verás tú!
... No, no. No encontraron ni a Joan Sebastiá ni a Miquel.
Miquel era un trabajador honrado que lo ignoraba todo, pero que sentía un gran placer en gritar y en tener razón a fuerza de juramentos y de groserías. Tenía alma de lacayo y le gustaba ser criado de cualquier leader del movimiento obrero. Le llevaba el abrigo o el hijo o el paquete de comida; le apartaba los preguntones y le guardaba la silla en el Café Español; le iba a buscar tabaco y en cuanto veía que el divo social se preparaba a liar un cigarrillo ya estaba él dándole golpecitos a su encendedor para evitarle la molestia de encender una cerilla.
Miquel era de Lérida y carpintero. Trabajaba a destajo y tenía horas libres... Quería estar en el secreto de todo, y esto le perdía. No sabía nada, pero él, se hablase de lo que se hablase, se encogía de hombros y exclamaba:
–Tu no saps res... Jo ho sé tot, però no puc dic res...
Juntaba los labios, levantaba el brazo, ponía el índice sobre el labio superior y el pulgar bajo el inferior y los apretaba como cerrando la boca para siempre...
–No puc dir res... Mmm!
Pero ¿dónde se habría metido Joan Sebastiá? ¿Y Miquel?
La policía había dado por fin con el paradero de Joan Sebastiá y de Miquel. Este fue detenido, el otro no. Se sabía que estaba en Francia, que había escrito desde Perpiñán una carta y por tanto no podía ser autor material del atentado contra Jaume Ros. A Miquel la policía lo cazó en Badalona...
–¿Qué has ido a hacer tú a Badalona? ¡Di, habla!
Miquel, a pesar de los golpes sobre la mesa del café, a pesar de las interjecciones permanentes y del enorme pecho felpudo, estaba apocadísimo ante la policía. Bien es verdad que era la primera vez que se le detenía.
–¿Yo? –titubeó.
Se perdió.
–Sí, tú. ¿Has buscado la coartada, verdad? ¡Ay, que rico! Tú has asesinado a Jaume Ros.
–¿Yo? ¡No! –y puso tanta energía en esta afirmación que si llega a ser un dios mitológico hace temblar el universo.
–Vamos, no...
Le maniataron y lo metieron en un Ford. Durante el camino Miquel iba perdiendo arrestos. Ni se acordaba para qué había ido él a Badalona. ¿Para qué? ¡Ah, sí! Para llevar una orden de paro...
–¿Cómo digo yo esto? –preguntábase a sí mismo preparando su alegato ante el jefe superior de Policía–. Porque si digo que he ido a Badalona para que la huelga se extendiera me la cargo con todo el equipo... ¿Qué puedo inventar? ¿Que había ido a ver un amigo? ¿A cuál? ¿A quién conozco yo en Badalona? ¿Al Peret, al Joan, al Subirats? Pero esto puede comprometerles... Mec...!
Brincaba el auto sobre los adoquines que cubren la carretera. Los plátanos daban una sombra bienhechora y de cuando en cuando dejaban atrás un tranvía amarillo que en medio de aquellos verdes y de aquellos campos parecía un barracón de feria que seguía su camino.
Miquel miraba el paisaje y no lo veía. Estaba tan acostumbrado a oír hablar de las persecuciones policíacas, de los martirios oficiales, que aquel viaje, sin que le pegaran ni le maltrataran, empezaba a parecerle un sueño.
–Jo sí que l’he f... –decía–. ¿Cómo me arreglo para avisar a los de casa?
Y él, que no pensaba nunca en ir a trabajar, ni en terminar ningún encargo, repitióse:
–¿Cómo voy a terminar aquel letrero y aquella caja para embalar el piano? ¿Y aquel arreglo que tenía que hacer a la mesa de la secretaría del ramo de la madera?
Entró el auto en la carretera de Pedro IV; empezó Miquel a ver gente por las aceras: obreros que tomaban el sol, mujeres que regresaban de la plaza o de la tienda, chiquillos que corrían por las calles... Se fijaba en los rostros de los obreros para ver si reconocía alguno de ellos y si estos se fijaban en él. Era tan infantil su alma que se hubiera dado por bien pagado en aquel momento si los camaradas del café que como él hablaban de “emancipación del proletariado” y de “resurgimiento social” le hubieran visto convertido como se creía en un “mártir de la causa”. ¡Con qué gozo hubiera puesto mala cara mostrando las manos esposadas y diciendo en un encogimiento de hombros: Ja ho veieu, nois!
Pero Miquel no vio a nadie, nadie vio a Miquel, y poco después paraba el auto en la Jefatura, lo metían en el cuartelillo y caía en un calabozo incomunicado. Entonces Miquel se vio perdido; desde aquel momento comprendió que era muy serio lo que le sucedía...
Examinó detenidamente las paredes, el banco en que se sentaba, el techo y, sobre todo, la puerta que no le dejaba salir. Se acordó del acto final de En el seno de la muerte, y esta puerta de madera, con una reja menuda en el centro, fue para él tan pesada como aquella de piedra con que Echegaray cierra el mundo a unos seres.
Le llamó el comisario general de Vigilancia y habló con él. Nada podemos decir aún de esta entrevista. Dese cuenta el lector de la condición novelística de nuestro relato.
Miquel pasó al juzgado como autor del asesinato de Jaume Ros. Por lo menos así lo decía la “nota oficiosa” de la Jefatura. El juez preguntó, volvió a preguntar y lo envió a la cárcel.
La ciudad estaba tranquila. La policía iba deteniendo autores del atentado.
¿Qué hacía entre tanto Joan Sebastiá, el anarquista solitario, en Francia?
La secta misteriosa de los anarquistas solitarios es la más peligrosa y la más temida. Joan Sebastiá no era partidario ni de los mitines, ni de los discursos, ni de la cultura, ni de la ciencia. Era partidario de la acción. “Un folleto –decía– puede hacer dos partidarios; un atentado nos atrae diez adeptos”. Con esta teoría Joan Sebastiá se había hecho el amo de un “grupo de acción”. Los grupos de acción se alimentaban moral y materialmente dentro de los Sindicatos Únicos, pero sin pertenecer a ellos. Es decir, los que pertenecían a los grupos de acción estaban todos sindicados, pero no todos los sindicados –ni mucho menos– formaban parte de los grupos de acción. Los mismos dirigentes del sindicalismo ignoraban, generalmente, quiénes eran los verdaderos jefes de los grupos de acción y estos eran, en realidad, quienes imponían su autoridad y su política al movimiento sindical.
Joan Sebastiá odiaba a Salvador Seguí, a Ángel Pestaña, a Piera, a Molins, a Salvador Quemades, a Arín... Para él todos estos luchadores eran monigotes del movimiento obrero. No era con discursos, ni con huelgas, como tenía que destrozarse a la sociedad burguesa –pensaba–, sino con bombas y con atentados. Y lo extraordinario es que Joan Sebastiá era un sentimental y un romántico; un sentimental y un romántico cursi, pero, al fin y al cabo, un sentimental y un romántico. Le gustaba ver una puesta de sol y leer un libro de versos de Campoamor... Hasta un día se sintió poeta y escribió unos versos lamentables que envió a Tierra y Libertad.
“Era una puesta de sol
de un día claro y sereno;
era una puesta arrebol
mezcla de Amor y veneno.
Soñaba en la Libertad
que llegará un día u otro;
soñaba en la Humanidad
que correrá sobre un potro
para alcanzar la Igualdad”.
Joan Sebastiá, que era capaz de poner una bomba en el Liceo, no se atrevía a tener enjaulado un pájaro y cuidaba unas hortensias en la galería de su casa, con verdadera devoción.
Joan Sebastiá tenía una misión que cumplir en Francia: asistir a un congreso internacional ácrata para preparar la revolución social que hundiría a la vez la dictadura de la burguesía y la dictadura del proletariado. Porque los anarquistas de Cataluña tenían arrestos para afrontar hipotéticamente este problema de la revolución social. Era la primera vez que Joan Sebastiá iba a asistir a un congreso internacional, y su nombre era ya popular entre los compañeros internacionales precisamente porque era su carácter hosco y enemigo de discursos; partidario de la acción violenta y frío en la exposición de sus cortas teorías.
Joan Sebastiá fue, pues, a Perpiñán dos días antes del atentado contra Jaume Ros. ¿Por qué la policía creía en la participación del joven anarquista en el atentado de la calle de San Beltrán?
Miquel quedó encartado en el proceso. Un confidente aseguraba que Miquel había dicho en el Café Español textualmente: Si volguéssiu vosaltres, jo acabaria això dels confidents: f...-los a tots..., y esto era ya una prueba, pues al día siguiente moría Jaume Ros y precisamente la calle de San Beltrán está a pocos pasos del café que era punto de reunión de los sindicalistas y en donde se pronunció la frase aquella...
El pobre Miquel en la cárcel se desesperaba. No le hubiera disgustado acaso hacer de héroe proletario, pero sin las molestias presentes. Las declaraciones ante el jefe de Policía, ante el juez, ante los empleados de la cárcel, le habían atolondrado. Sobre todo le preocupaba extraordinariamente un tal Joan Sebastiá...
–¿Quién debe de ser ese hijo de ... que le ha dicho al jefe de Policía que me había dado dinero para cometer el atentado? Pero ¡si yo no le conozco! Y, sobre todo, ¿por qué habrá cometido la infamia de decir que el arma con que se cometió el atentado era mía? En cuanto salga hablaré de todo ello al comité...
Claro que la autoridad se valió de una treta infantil para recoger la verdad, pero el bienaventurado Miquel era tan inocente que sus palabras debieron convencer al interrogador, que lo dejó en paz y lo envió al juzgado...
Miquel pensaba en la posibilidad de una fuga, pero de una fuga teatral, completamente teatral. Como aquellas que había visto en el teatro Apolo cuando trabajaban en él Miguel Rojas y Argelina Caparó. Y hasta llegó a soñar con esa fuga. Subían por los muros de la cárcel los amigos de la peña del café, el camarero y un limpiabotas al que él arregló un día el cajón... Fuera esperaba un auto de la parada que hay en la calle del Marqués del Duero, junto a la calle del Conde del Asalto. Una mujer que hacía las faenas de limpieza en el sindicato, que Miquel admiraba mucho, dio un narcótico a los centinelas. Llegaron hasta la ventana y rompieron el cristal. Despertose él y, vestido con un traje de carcelero que sin saber cómo tenía escondido debajo de la mesa, saltó a la ventana. Los hierros cedieron fácilmente, y en el momento de ir a respirar el aire libre de la calle, despertó... ¡Cómo se asombró nuestro Miquel de que todo aquello que soñara no fuese verdad!
Tras la visita que solía hacerle cotidianamente su mujer, quedaba el hombre más triste y más tranquilo; esto porque los que iban a verle le aseguraban para pronto la libertad, y aquello porque, al atravesar de nuevo las galerías y pensar que los que habían hablado con él estarían ya en la calle, le preocupaba hondamente...
Leía Las Noticias y La Vanguardia dos o tres veces. Se enteraba de los telegramas del Japón y de los países balcánicos que no sabía dónde estaban, ni cómo eran; se enteraba de que Venizelos estaba en Milán y no sabía quién era Venizelos ni dónde estaba Milán, pero leía y hasta llegaba a aprenderse de memoria los anuncios...
Joan Sebastiá pasó a Francia por Bourg-Madame. Primero fue en tren directamente hasta Planolas. En Planolas se apeó, pasó a la fonda, dejó parte del equipaje y volvió a tomar otro billete hasta Puigcerdá. Cuando la policía le pidió los papeles dijo que era de Planolas, que iba a Puigcerdá y enseñó el billete de Planolas a Puigcerdá. Al llegar a Puigcerdá cargó con unos aparejos de trabajo campesino y sin nada en la cabeza atravesó el puente internacional, saludó a la policía como si se conocieran de tiempo y al pisar tierra francesa echó carretera adelante. Unos compañeros le esperaban en un auto en un lugar convenido, y llegó a Perpiñán a tomar parte en las tareas de aquel misterioso congreso internacional formado por catorce delegados.
... A los pocos días regresó Joan Sebastiá a Barcelona. Al llegar a la ciudad y para tantear el terreno de la lucha social debía pasar unos cuantos días en un radio de acción que nadie pudiera estorbarle. No fue a vivir a su casa, ni quiso ir a la de ningún compañero ni a ningún hotel o fonda. Todo esto podía dar que sospechar a la policía. Comía en cualquier parte y por las noches recogía una ramera cualquiera de la Rambla o de la calle de Barbará y se acostaba en la casa de ella o en cualquier hotel meublé, en donde no exigían papeles de identificación, y se pasaba sin dejar rastro.
Fue así como Joan Sebastiá conoció a Ivonne Norguerés, una petite blonde que se enamoró de aquel muchacho moreno y fuerte, que tenía la cara y la ternura de un niño y el corazón y la fortaleza de un hombre. Joan Sebastiá no se limitó a pensar solamente en la misión que tenía de preparar la revolución social, sino que también pensó en la compañera nueva. Joan Sebastiá no había tenido nunca novia. No sabía lo que era el diálogo femenino, ni jamás puso los labios en las mejillas de una mujer honesta. Joan Sebastiá se había sentido muchas veces picado por la lujuria, y entonces entraba en cualquier lupanar del Arco del Teatro o seguía a las busconas de la calle del Hospital. Después de calmado el cerdo que llevaba dentro, salía escupiendo del asco que le acababa de producir el contacto con el cuerpo mercenario y se juraba no volver a reincidir en acto semejante hasta que otro día, sintiéndose aprisionado por el lamentable pecado, repetía la fácil conquista.
Ivonne fue para Joan Sebastiá una esperanza nueva. Se enfrontó con una francesita delicada y tierna que antes de dormir leía Le Matin –Le Matin es el diario de las pecadoras francesas distinguidas–, que cantaba graciosamente en castellano, que tenía en su alcoba unas novelas y unos jarros con flores y que le acarició y le besó como ninguna otra mujer. Joan Sebastiá cayó enamorado de la francesita, y la francesita casi casi de él. Pero Ivonne era mujer y además francesa, es decir, un poco egoísta y desconfiada. “Acaso podía ser un maquereau en ciernes, acaso un gigoló comediante...”, pensó. Pero, en cuanto Ivonne vio que Joan Sebastiá dejaba su monedero abandonado y aun pagaba con largueza dándola a guardar dinero –¡el pobre dinero que tenía que reunir para hacer la revolución mundial!– comprendió que Joan Sebastiá era un niño. El anarquista solitario fue retrasando la fecha de la reunión del grupo, dando la excusa de la vigilancia policíaca unas veces, otras del estudio del plan. Y Joan Sebastiá se encerraba en el piso que Ivonne tenía alquilado en una callejuela de Gracia y se entregaba a las expansiones sensuales con una felicidad intensa.
–Pauvre enfant! –exclamaba Ivonne cada vez que le pasaba la mano por la cabeza o se dejaba besar con pasión por aquel muchacho que en el momento más íntimo sentía como una cierta timidez de ignorante y como una precocidad pecadora..
Ivonne y la revolución mundial eran las dos preocupaciones de Joan Sebastiá.
Una tarde entró en una pastelería de la calle del Conde del Asalto a comprar unos dulces para Ivonne, y la policía le echó el guante...
–¡Ah! Por fin te hemos cogido! Pero esta vez no te vamos a soltar tan pronto como tú crees... Vas a tener que dar cuenta de tu participación en el asesinato de Jaume Ros...
–¿Yo?
Y, por primera vez, Joan Sebastiá no sonrió de aquella manera que sabía hacerlo para alterar los nervios de los inspectores. Se puso serio mientras le ataban codo con codo... Por temor a que gritara le metieron en un pequeño portal de la calle del Este. Se arremolinaron los curiosos, una pareja de guardias los dispersó, y bien custodiado salió hacia la calle Nueva Joan Sebastiá con la cabeza gacha y seguido por dos guardias y dos policías. No iba muy tranquilo y pensó en su madre y en Ivonne. La cara de la vieja y el rostro pintarrajeado infamemente se juntaron en el interior de Joan Sebastiá.
De los bares salían para ver pasar el grupo compacto.
–Algun lladregot! –decía uno.
–No és pas un sindicalista? –preguntó una mujer gruesa.
–Sembla que és un pistolero! –contestó un dependiente de un colmado.
Y una vieja que vendía castañas en una esquina, al ver pasar al pobre Joan Sebastiá, se limitó a exclamar tiernamente:
–Pobret! –y con la pala dio dos o tres vueltas a las castañas que se tostaban lentamente.
Aquel Pedro Ferrer que quedó preso mientras los demás salieron a la calle y que estaba acusado de ser uno de los delegados que pidieron medidas violentas en la reunión de la calle del Olmo, era una buena persona. Entre todo el rebaño de locos que se creía dueño de la situación porque ganaba algunas huelgas y porque “la organización” atemorizaba a las gentes, Pedro Ferrer era el juicio, recto y sereno.
–Muchachos, hay que ir con cuidado. Esto no puede ser así; hay que ir más despacio –solía decir.
Y los jóvenes luchadores, más o menos luchadores, le despreciaban porque le creían viejo de años y de corazón, y los hombres modernos le miraban de soslayo porque estaban convencidos de poseer la verdad.
Pedro Ferrer era capaz de mil valentías, pero mil valentías de hombres. Odiaba los valentonismos y las chulapadas. Estaba casado y vivía honestamente de su trabajo. La detención no le asombró, ni le pesó. Esperaba ser detenido cualquier día por cualquier futesa. Era un escéptico y era un hombre que comprendía. Se hacía cargo de que la policía tenía que amarrarle, que los carceleros tenían que tratarle mal, que el juez, el alcalde de barrio, el guardia municipal y el inspector tenían el deber de ser adustos groseros y malcarados... La vida se le hacía más dulce tomando las cosas tal como venían. Si la Policía le trataba severamente sin llegar a la brutalidad le parecía que incluso habían estado correctos. Pedro Ferrer era un buen pedazo de pan y fue a la cárcel sintiendo la pena que le producía a su mujer; se encogió de hombros y exclamó:
–Què hi farem!
Pedro Ferrer también fue encartado en el proceso por el asesinato de Jaume Ros. Ninguno de los que habían sido detenidos parecía autor del crimen, y sin embargo la policía estaba persuadida de que entre ellos estaba el culpable.
La zona roja de Barcelona no permitía obrar a la Policía de otra manera. Se detenía a este, a esotro, a aquel, y después, si resultaba inocente del crimen que se le imputaba, volvía a la calle y a la libertad. Acaso con una limitación eterna de la libertad porque al próximo atentado volvería a ser detenido, ya que por el otro se tuvieron sospechas de su criminalidad. Pero la policía no podía obrar de otro modo en una época en que el terrorismo se confundía con los crímenes vulgares y cotidianos...
... La muerte de Jaume Ros juntó en la cárcel a Miquel, Joan Sebastiá y Pedro Ferrer.
El Xato de Sóller, Castellanos Álvarez y Trotzky ya estaban en la calle.
Miquel, en cuanto supo que Joan Sebastiá era uno de los que paseaban por el patio, quiso matarlo por chivato.
–¡Es un hijo de ...! ¡Es él, el que dijo a la policía que yo había matado a Jaume Ros...! Lo voy a matar...
Joan Sebastiá quiso defenderse y abalanzarse sobre Miquel, pero los carceleros los separaron y les enviaron a las celdas de los sótanos en donde la humedad es el castigo más brutal.
La afirmación de Miquel circuló rotundamente por la cárcel...
–Joan Sebastiá era un chivato, era un chivato...
La amargura del anarquista solitario fue intensa... Quería matar a Miquel, al difamador... Los compañeros de Joan Sebastiá empezaron a hacerle el vacío... ¿Por qué se dejó prender? ¿Por qué retrasaba la reunión?
Los anarquistas encontraron extraña ahora toda la vida solitaria de Joan Sebastiá. Ya hubo quien afirmó que acaso su violencia de siempre era una posición policíaca para descubrir todo el tinglado de la revolución mundial...
–Pero ¡si ya lo decíamos nosotros! ¿Quién es ese Joan Sebastiá? ¿Por qué no ha querido nunca tomar parte en los mítines ácratas? ¿Por qué nos quería comprometer siempre con bombas y atentados?
–Es un confidente, es un confidente...
–¿Y esa francesa que va a verle? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo la mantenía?, y ¿de dónde sacaba el dinero?
Ivonne iba por las mañanas a verle. Se presentaba en la cárcel sin haberse lavado la cara aún. Dejaba en la ventanilla de encargos un paquete con frutas o periódicos y le consolaba. Después Ivonne seguía el camino de la calle de Provenza, regresaba a su casa, paraba la olla y volvía a trotar ofreciendo su cuerpo menudo y blanco a los michés de la Rambla.
La madre de Joan Sebastiá chocó un día con Ivonne en la cárcel. No le fue nada atrayente la figura de la mujer. Sufría la pobre vieja los insultos de las demás mujeres que acusaban a su hijo de confidente y dejó de ir a la cárcel porque Joan se lo prohibió.
Miquel había armado un barullo acusando de confidente a Joan Sebastiá. Este, por fin, encontró algunos amigos que le defendieron, y Miquel explicó cómo sabía que Joan Sebastiá era chivato.
–Pero ¡imbécil! –le dijeron una vez hubo explicado la escena con la autoridad policíaca–. ¿No ves que si hubiera sido cierta la chivatada no te hubieran dado el nombre de Joan Sebastiá? Si te lo dijeron fue para que tú lo acusaras a él, si le conocías, y así encartaros a los dos en el proceso por acusaciones mutuas...
Entonces Miquel no sabía cómo deshacerse en excusas y hasta temía las reconvenciones posibles del comité...
Joan Sebastiá reconquistó el nombre honrado; pero la calumnia había hecho su camino, y entre los más siempre quedaba la sospecha de que fuera cierto.
Pasaron los meses, llegaron al banquillo los tres acusados, y el fiscal retiró la acusación. Nadie les acusaba, nadie aducía pruebas contra ellos, y la libertad apareció inmediatamente.
Miquel ya era un héroe entre los suyos. Pedro Ferrer se encogió de hombros y volvió a su casa a sabiendas de que cualquier día podían meterle de nuevo en la cárcel. Y Joan Sebastiá no quiso oír más la voz del grupo. Volvió a Francia, se llevó consigo a Ivonne y pasó al Midi, en donde empezó a trabajar de vigneron... La burguesía, el ahorro, le parecieron el objetivo de la vida y hasta se casó con Ivonne para dejar legitimadas sus disposiciones testamentarias cuando naciera un hijo que esperaban y que nacería en medio de una tranquilidad completamente burguesa.
Los asesinos de Jaume Ros no fueron habidos. Ni creo que a estas horas puedan serlo.