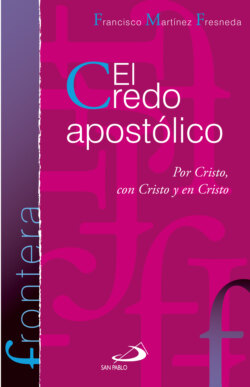Читать книгу El credo apostólico - Francisco Martínez Fresneda - Страница 4
Оглавление1. Creo en...
1. La fe
Comienza el Credo con la pronunciación de la palabra personal, o comunitaria, de «creo», o «creemos». Pero, ¿qué significa esta palabra que está en la boca de los creyentes de todas las religiones, y en las conversaciones diarias entre la gente? A pesar de su uso continuo, no es tan fácil responder a esta pregunta, pues se dirige directamente al Señor, y el Señor es el gran ausente en una sociedad henchida de proyectos y objetivos humanos, sociales, ecológicos y cosmológicos. El Señor no tiene el espacio y el tiempo que en otros tiempos le dedicaban los humanos. Y lo que exige la fe es que el hombre se adapte a la medida de Dios, se trascienda a sí mismo y se identifique con el proyecto que el Señor ha hecho para él. Y a algo de esto aspira el hombre actual, por otra parte, sin alcanzar tantas veces la meta a que le impulsan sus esperas inmediatas.
No obstante esto, el cristianismo comienza su Símbolo con la palabra «creo», que es una actitud humana ante Dios que es inclusiva: entraña la plena fiabilidad de Dios y la apertura confiada del hombre. Es, pues, la reacción humana a una revelación divina; es escuchar una palabra como palabra de Dios. Y la credibilidad divina hace que los hombres se fíen de Él y confíen en Él. Es decir, a la fidelidad del Señor contesta el hombre con la fidelidad-confianza-fe (cf CCE 50-175).
En el principio de la existencia de Israel, un pueblo sometido a la esclavitud y, por tanto, débil, el Señor actúa con poder para salvarle de los egipcios y devolverle la libertad (cf Éx 14,31). Sucede lo mismo con Abrahán (cf Gén 15,6), con David (cf Is 7,2-9), etc. Que Dios es fiel, que tiene una voluntad firme en favor de su pueblo y de los justos, es el fundamento o la roca donde se asienta la vida y la fe de Israel (cf Dt 32,4; Is 26,2-4). Se comienza un diálogo personal iniciado por el Señor y sostenido por Él con relación a su criatura, que escucha y responde. La fe, por consiguiente, no es aprender y afirmar un conjunto de conceptos y verdades que componen una ideología.
En hebreo «creer» significa estar firme, seguro (aman); confiar (batah) y cobijarse o refugiarse (hasad); sin embargo en griego adquiere otro matiz: creer es obedecer (hypakouein), edificar (oikodomein), además del más generalizado que es confiar (pisteuein). Encuadraremos estos significados según aparecen en la Sagrada Escritura, sobre todo en la experiencia religiosa de Abrahán, María y Jesús, según la división de fe subjetiva y objetiva.
2. Dimensión subjetiva de la fe: confianza, fidelidad, obediencia
La fe en Dios entraña dos dimensiones: una subjetiva y otra objetiva. El aspecto subjetivo de la fe parte de la experiencia confiada en Aquel que crea, cuida y salva. Por eso el creyente se apoya, se confía, se entrega y se abandona en Él. Supera el apoyo de la razón como único fundamento de la existencia, porque se es consciente de los límites que tiene esta para afrontar los graves problemas que presenta la historia personal y comunitaria. La confianza en los propios valores y fuerzas, que excluye toda relación que no esté en el propio yo, genera la autosuficiencia que sustituye la infinitud amorosa del Señor. El hombre se establece en el pedestal de los dioses y no necesita a nadie ni nada para vivir y darle un sentido a su existencia; se basta a sí mismo para ello. La fe en Dios va por otro camino; es la confianza en Él, que supone humildad, es decir, la aceptación de la propia finitud y la apertura del corazón a Dios.
Otro aspecto personal de la fe es la fidelidad como respuesta a la fidelidad de Dios para con sus criaturas, para con sus hijos. A la firmeza divina en la defensa de lo que ha salido de sus manos, le sigue el compromiso de cuidarlas y de salvarlas. Dios es tan constante en la defensa de su pueblo, que Israel le llega a llamar «el fiel» (Dt 32,4). Y exige una relación en el mismo nivel para que el hombre no se pierda en los diferentes movimientos y contrariedades que provoca su historia hecha por su libertad. La clave está en que el hombre mantenga la orientación hacia Dios que establece cuando Dios se le abre. Es no perder de vista a Dios en todas las vicisitudes que lleva consigo la historia, y Él le indicará el camino de la fidelidad a sí mismo y de la fidelidad a los demás humanos, incluidos en la Alianza que desde el principio de los tiempos ha establecido Dios con su criatura.
Por último, la fe desarrolla en la persona la obediencia a Dios. Es adentrarse en su vida estableciendo una relación de amor que planifique la vida humana de amistad. Por eso es necesaria la escucha de Dios que habla y se revela en su palabra, en sus mensajes, en sus enviados que disciernen lo que pertenece al Señor y lo que es fruto de los intereses y egoísmos humanos. Obedecer es dejarse guiar por Dios en el camino de la vida, rechazando todos los ídolos que fabrica el hombre para someter y esclavizar. La obediencia transforma al creyente, porque le introduce en la esfera divina del amor y vive pendiente y dependiente de su relación de amor. No es un sometimiento a la ley o a alguien desconocido que anule la voluntad libre humana, sino la aceptación libre de la relación con Alguien, tenido y comprendido como la fuente de la vida.
La experiencia confiada, fiel y obediente de la fe la viven Abrahán, María y Jesús, que nos dan su significado más preciso.
2.1. Abrahán
Abrahán es un pastor de Ur de los caldeos (cf Gén 11,31), situada en Mesopotamia. A la edad de 75 años (cf Gén 12,4; 17,1) no ha conseguido aún dos de los bienes fundamentales del hombre: tener descendencia y poseer una tierra para asegurarse la comida y el pasto del rebaño (cf Gén 11,31; 16,2-3). Y he aquí que recibe una revelación divina: «Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo» (Gén 12,1-2).
Abrahán parte de Jarán hacia un país desconocido con una mujer también mayor. Obedece a Dios y se fía de la promesa que le ha hecho, a pesar de que su vejez y la esterilidad de su mujer indiquen todo lo contrario. Pero romper todas las ligaduras que le atan a la familia y a la tierra supone abrirse a la esperanza que le crea la palabra de Dios: un mundo nuevo representado en las tierras que recorre: Siquén, Betel y el Negueb; lo que antes su trabajo y su esfuerzo no han conseguido y los demás humanos no le han recompensado. Da el primer paso, que es salir de donde está y adorar al Señor que le ha llamado, abandonando los ídolos que han frustrado su vida (cf Gén 12,8; 15,7). El segundo paso es recorrer unas tierras nuevas (cf Gén 12,8-9); al final se asentará en Canaán, donde el Señor le regala tierras y le promete otra vez la descendencia (cf Gén 13,14-18).
Y la descendencia llega más tarde, aunque desconfíen Abrahán y Sara de la promesa del Señor por su ancianidad (cf Gén 17,17; 18,12-15). Dios es fiel y les regala a Isaac (cf Gén 21,1-6), y ellos, ante este hecho concreto, se apoyan más en Dios, como la roca firme en la que la vida humana se asienta segura. Sin embargo, aún les queda la última prueba de la fe: la obediencia a una voluntad divina que parece contradecir la promesa. Cuando el Señor manda sacrificar al hijo único y querido, fruto de la fidelidad mutua que se tienen el Señor y él, el acto romperá la promesa de la descendencia, Abrahán obedece contra la evidencia de quedarse de nuevo sin descendencia y pulverizar la promesa hecha realidad en Isaac (cf Gén 22,1-19). Aquí la fe no se apoya en la esperanza de alcanzar algo (la tierra y la descendencia), ni en la prueba de la fiabilidad y fidelidad de Dios que supone el don de Canaán e Isaac dado a Abrahán, sino en creer que el Señor está por encima de todo cuanto existe; que su amor y su servicio es más importante que todo amor humano, por «sagrado» que este sea; que nada en esta vida, adorándolo, puede suplantarle. Como piensa el libro de Macabeos: en este momento Abrahán demuestra su fe no como confianza, sino como fidelidad al Señor. Y esto «se le apuntó en su haber» (1Mac 2,52; cf Gén 15,6).
Pablo utiliza el ejemplo de Abrahán para criticar la salvación por medio de las obras; rechaza que por la fidelidad a la ley y por el cumplimiento de sus exigencias, el hombre puede alcanzar la salvación. Pablo afirma que sólo la fe salva (cf Gál 3,6-18; Gén 15,6), como la fe de Abrahán, que es bendita y participan de ella todos los que se apoyan en el Señor, sean de cualquier raza o religión (cf Gén 12,3; 18,18). La fe es lo único que pide Dios para adentrarse en el corazón humano, poseerlo, transformarlo y salvarlo. El autor de la Carta a los hebreos piensa en Abrahán como el justo que ha seguido la llamada del Señor, que cree y hace lo que el Señor le manda, transido de la esperanza de que le compensará en la medida en que se abandona en Él. Cree en la medida que espera y no que conoce y disfruta la promesa. Es una fe que exige la renuncia a toda seguridad humana (cf Heb 11,8-19).
2.2. María
El Señor irrumpe en la vida de una joven de un pueblecito de Galilea, al norte de Palestina. No está en el templo sagrado, ni en la ciudad santa de Jerusalén, ni ante una persona consagrada, como es el caso del anuncio de la concepción de Juan Bautista al sacerdote Zacarías (cf Lc 1,5-25). María ha sido colmada de gracia o de benevolencia por el Señor; por tanto debe tener confianza en Él y alegrarse: el Señor se ha fijado en ella. Y esto es así porque el ángel le anuncia que va a ser madre del Mesías. Y María le explica la situación en la que se encuentra: no conoce varón; es virgen todavía. Entonces se le comunica la acción del Espíritu, como en el nacimiento de la comunidad cristiana en Pentecostés (cf He 1,8). Porque viene del Espíritu, el futuro Mesías también es el Hijo de Dios (cf Lc 1,35). María obedece por su fe, porque es vista de una manera nueva por el Señor: llena de gracia y madre por el Espíritu. Entonces prescinde del compromiso con José y se hace disponible al Señor, aceptando la misión que le ha dado por medio de Gabriel. María, al ponerse al servicio del Señor, hace que Dios escriba en la vida misma su plan, no en un libro como propuesta de futuro (cf Lc 1,38). Es la obediencia de Jesús en el huerto de Getsemaní (cf Lc 22,42).
Gabriel pone a María el ejemplo de su prima Isabel, que, siendo estéril, está embarazada de seis meses (cf Lc 1,36-37). Con ello el evangelista establece la relación entre María e Isabel. Aunque las condiciones personales son diferentes (esterilidad y virginidad), sin embargo, son iguales porque el fruto de sus vientres remite a una acción exclusiva de Dios. Otra vez la fe parte de una acción divina hacia la criatura, a la que le exige confianza y obediencia. Y María responde, en este sentido, como Abrahán: «He aquí la esclava del Señor» (Lc 1,38), confianza que da paso a la disponibilidad a la voluntad del Señor, es decir, a su obediencia, una obediencia que no entraña esclavitud, sino libertad: el Señor cuenta con el consentimiento de María para llevar a cabo su plan de salvación de la humanidad. Es la primera creyente de una gran familia que comienza a formar Jesús cuando constituya la nueva comunidad de fe: «¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen!» (Lc 11,28); «Madre mía y hermanos míos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 8,21).
A continuación María, muy deprisa como empujada por la obediencia, recorre Palestina para visitar a Isabel, que se asombra de la presencia de la madre del Mesías (cf Lc 1,39-45). A María le urge hacer partícipe cuanto antes la acción poderosa del Señor. La relación del Señor con una persona siempre termina compartiéndose, porque Dios es relación de amor, porque Dios se da en la relación de amor. Isabel alaba a María porque ha sido bendecida en lo más hermoso que comporta toda mujer: ser madre; y es más bendita que todas las mujeres por ser nada menos que la madre del Mesías. Pero María es en la medida que existe su hijo en ella; la mira Dios, la bendice, por ser el templo donde habita su Hijo. En segundo lugar, la bendición divina que provoca la maternidad es porque ha creído, se ha fiado, ha puesto su confianza en el Señor, en definitiva, ha obedecido al plan que Dios tenía trazado desde siempre para ella. Y la fe, de nuevo, es la que hace que Dios coja las riendas de la historia y recree al hombre. Isabel con la expresión: «¡Dichosa tú que has creído!» (Lc 1,45) relaciona fe y maternidad, porque esta es fruto de su fe en Dios, como todo discípulo, como acabamos de decir, puede engendrar a Jesús escuchando su Palabra y poniéndola en práctica (cf Lc 8,21).
En definitiva, el Señor se revela a María, como a Abrahán, de una forma progresiva; de ahí que María «avance en la peregrinación de la fe» (LG 58). Pero, a la vez, su fe no vacila, y cree lo que se le dice y se pone a disposición del Creador: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38), como canta el Salmo: «Aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad» (Sal 40,8; cf Heb 10,7), y como la vive también Jesús: «...no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Mc 14,36). La fe de María hace posible la Encarnación: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14). Cree en Alguien, más que en algo. Y se lo enseña a Jesús en el proceso de formación cuando era niño (cf Lc 1,45).
2.3. La fe de y en Jesús
Jesús «camina en la fe, no en la visión» gloriosa del Padre (2Cor 5,7; cf Ap 14,12), y esa confianza en Dios ha hecho que le sea fiel y obediente a la misión encomendada, «porque yo hago siempre lo que a Él le agrada» (Jn 8,29). La obediencia a Dios conduce a Jesús a que se humille, se haga obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz (cf Flp 2,8); es una obediencia de amor que le impulsa a caminar por la historia cumpliendo los mandamientos del Padre (cf Jn 15,10).
La fe en Dios como Padre es el hilo conductor de toda la vida y actividad de Jesús, de tal forma que su confianza en Él y su entrega a la llegada del Reino le dan su forma específica y fundamental, ciertamente causada y motivada por la fidelidad del Padre a Jesús, como ha ocurrido con Abrahán y María. Pero saber concretamente la relación filial que la fe crea en Jesús sólo él lo puede decir: «Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Lc 10,22; cf Mt 11,25-27).
En los evangelios se observa con claridad que Jesús es un hombre de fe. En el evangelio de Marcos (cf 9,14-29par) se narra un exorcismo: un padre lleva a su hijo a Jesús para que expulse al demonio y le desaparezcan las convulsiones de los endemoniados, pero que en este caso son más propias de un epiléptico. No es el maligno quien se dirige a Jesús, sino el padre. Jesús increpa al demonio y este deja al niño. Pero antes de curarlo el padre le dice: «...si puedes algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: “¿Que si puedo? Todo es posible a quien cree”. Al punto el padre del chico gritó: “Creo; socorre mi falta de fe”» (Mc 9,22-24). La fe de Jesús en el Padre es la que cura al niño, fe que introduce en la historia el poder amoroso de Dios hacia sus criaturas revelado en el Reino.
La fe de Jesús es la confianza en el Señor que se ha comprobado en Abrahán y en María. Y esa esperanza firme en Dios que él experimenta es la que observa y exige a ciertas personas que padecen una situación límite, cuando recorre Palestina anunciando el Reino, para acercar a ellas el poder amoroso de Dios capaz de recrear la vida. Jesús le dice a la hemorroisa: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia» (Mc 5,34); al ciego Bartimeo: «Ve, tu fe te ha curado» (Mc 10,52); lo mismo sucede con la fe de la mujer sirofenicia (Mc 7,24-30); el paralítico que le llevan a su casa en Cafarnaún (cf Mt 9,1-8); los ciegos y el mudo endemoniado (Mt 9,27-31). Y la fe como confianza en Dios la expresa también en el dicho sobre la higuera: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno, sin dudar por dentro, sino que creyendo que se cumplirá lo que se dice, dice a ese monte que se quite de ahí y se tire al mar, le sucederá. Por tanto os digo que, cuando oréis pidiendo algo, creed que se os concederá, y os sucederá» (Mc 11,22-25). Esta confianza en Dios es lo más personal de Jesús, que evita apoyarse en sí mismo para cumplir la misión encomendada.
La fe como fidelidad o lealtad al Señor la afirma el autor de la Carta a los hebreos. Jesús es un testigo de la fe, como Abrahán, Moisés, Gedeón, Barac, Sansón, etc. (cf Heb 11,1-40). Pero en él se alcanza la perfección creyente: «Corramos, pues, con constancia la carrera que nos espera, fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, en Jesús» (Heb 12,2). Y la fidelidad al Señor la demuestra cuando es tentado (cf Mc 1,12-13par; Heb 2,9-18) y cuando transmite la misericordia y la fidelidad del Señor a su pueblo en cuanto Hijo de Dios: «Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos: para poder ser un sumo sacerdote compasivo y acreditado ante Dios para expiar los pecados del pueblo» (Heb 2,17).
Jesús es fiel a Dios y mantiene la confianza de un hijo para con su padre. Pero el Padre es el que exige el respeto debido a su dignidad. El sentido de obediencia se advierte en la Oración en el huerto de Marcos (cf 14,36) con la dinámica del justo que ora: invocación, súplica, aceptación y abandono a la voluntad divina: «Decía: Abba (Padre), tú lo puedes todo, aparta de mí esa copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús, con el rostro en tierra (cf Mc 14,35), como signo de sumisión y disponibilidad, invoca a Dios como Abba. Con ello formula su relación inmediata y cercana a Dios y se aferra a la confesión que su pueblo tiene del Señor: «Tú lo puedes todo». Y lo hace en estos momentos en que es consciente de su muerte inmediata, de la forma de morir y de la pérdida de la causa por la que ha vivido. Además, junto a este poder, implora también la fidelidad del Padre que hace impensable que abandone a sus hijos. Sea cual sea el dictamen de Dios, Jesús se adhiere de antemano a su decisión, obedece a su voluntad suprema, voluntad que es el soporte de su propia vida y es lo que ha enseñado a los discípulos en la tercera petición del Padrenuestro según la redacción de Mateo: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo» (Mt 6,10).
La fe de Jesús en el Padre es lo que ha salvado al hombre: «Pero ahora, prescindiendo de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se revela esa justicia de Dios que salva por medio de la fe de Jesucristo a todos los que creen, sin distinción» (Rom 3,21-22). La fe de Jesús responde a la misericordia y fidelidad del Padre para con los hombres para salvarlos, no obstante la infidelidad humana a la relación de amor que el Padre ha establecido desde el principio: «Esa justicia-fidelidad de Dios se revela y hace carne en la pistis de Jesús como fe-fidelidad concretada en su obediencia humana (como respuesta total a la fidelidad de Dios-Padre). De este modo la autocomunicación de Dios se encarna y manifiesta (se traduce humanamente) en la fe de Jesús y en su justicia: o en su justa obediencia, que brota de su confianza y entrega radical al Padre» (Gesteira, 118-119).
Los mismos aspectos que entraña la fe que Jesús ha vivido, los va a tener la fe de los cristianos, que ahora será la fe en Jesús, pues él se convierte en objeto de la fe después de la Resurrección. Para Juan la fe en Jesucristo es una entrega confiada a su persona; parte del nacimiento nuevo que propone a Nicodemo (cf Jn 3,3), vida nueva que se enraíza en el sentido que le ha dado Jesús (cf Jn 15,1-7), que no es otro que el amor y el servicio mutuo (cf Jn 13,1-15), se alimenta con la comunión de su cuerpo y de su sangre (cf Jn 6,56), y se expresa en la donación de sí a los demás (cf Jn 15,13). La fe que une a Jesús y, en él, a los hermanos, termina en Dios como Padre. Entonces la fe en Jesucristo será la respuesta creyente, auténticamente cristiana, al amor de Dios, que ha sido como Jesús ha creído y ha respondido al amor de su Padre: «Dios nos ha amado primero [...]. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es amor: quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con Él» (1Jn 4,10.16).
Pablo también presenta a Jesús como aquel que da al creyente una «nueva vida» (cf Ef 1,15-21; 3,14-19) y le hace, por la fe, comprender y querer las mismas relaciones humanas y cosas que ama Cristo. La novedad de vida que ha encontrado al caminar tras Jesús le hace escribir: «...todo lo considero pérdida comparado con el superior conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a él. No contando con una justicia mía basada en la ley, sino en la fe en Cristo, con la justicia que Dios concede al que cree» (Flp 3,8-9). Este servicio del cristiano a Jesús, al que se une por la fe, se enriquece con la actitud de obediencia: «¿No sabéis que si os entregáis a obedecer como esclavos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si es al pecado, destinados a morir, si es a la obediencia, para ser inocentes. Erais esclavos del pecado, pero gracias a Dios os habéis sometido de corazón al modelo de enseñanza que os han propuesto; y emancipados del pecado, sois siervos de la justicia» (Rom 6,16-18); y con la actitud de confianza: «Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él» (Rom 6,8; cf 2Cor 4,18). Obediencia y confianza que, como hemos afirmado, también son dos de las características de la fe bíblica de Jesús.
Sucede en Pablo como en Juan: la fe del creyente en Cristo termina en la fe de Jesús en el Padre. Por eso nuestra fe en Cristo también es una respuesta al amor de su Padre y nuestro Padre, que ha preparado nuestra salvación y nos ha amado en su Hijo (cf Rom 8,28-30). Y es su Hijo el que nos lleva a una profunda comunión con el Señor (cf 1Cor 8,3), que le hace exclamar: «Estoy persuadido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, ni poderes ni altura ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rom 8,38-39).
La fe de Jesús se centra en su respuesta de amor filial al Padre. La fe de los cristianos alcanza el mismo objetivo de Jesús. Si la fe es un diálogo con Dios, ciertamente iniciado por Él, la fe cristiana es la respuesta al amor previo de Dios revelado y hecho persona en Cristo Jesús (cf Jn 3,16).
3. La dimensión objetiva
Dios Padre es una persona viva, que dialoga y ama. El creyente responde con su fe, porque se fía y confía en Él. Y si esto es así, también lo es que se acepte todo cuanto Él comunica. Es lo que llamamos la dimensión objetiva de la fe, o los contenidos fundamentales de la revelación cristiana. Estos acontecimientos son los que Dios Padre ha realizado para la salvación del hombre y para recuperar el sentido primero de la creación. La fe de la persona se asienta y funda sobre los hechos salvadores que el Señor ha realizado para con su criatura.
Y los primeros hechos salvadores que narra la revelación cristiana son los que contienen los credos de Israel. Y se comienza con el «Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor» (Dt 6,4), y se sigue con los acontecimientos salvadores que jalonan la historia del pueblo elegido: «Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: “¿Qué son esas normas, esos mandatos y decretos que os mandó el Señor, vuestro Dios?”, le responderás a tu hijo: “Éramos esclavos del Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte; el Señor hizo signos y prodigios grandes y funestos contra el Faraón y toda su corte, ante nuestros ojos. A nosotros nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que había prometido a nuestros padres”» (Dt 6,20-23). El don de la libertad que el Señor le concede a Israel cuando logra salir de la esclavitud de Egipto, la Alianza que pactan el Señor e Israel en el monte Sinaí y la posesión de la tierra de Palestina van a ser las constantes de las confesiones de fe de Israel, expresadas en frases cortas: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud» (Éx 20,2; cf Lev 39,36), o en relatos largos y bellos, como: «Mi padre era un arameo errante: bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres...» (Dt 26,5-9).
Dios se revela como el único Señor (cf Éx 20,3; Dt 5,7) que elige a Israel, pacta con él una Alianza (cf Éx 19-20.24; Dt 26,5-9), lo defiende de sus enemigos, en definitiva, le salva. Esta conciencia es la que permanece en el pueblo de generación en generación: «¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses! Porque el Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros servimos al Señor: ¡es nuestro Dios!» (Jos 24,16-18).
La voluntad divina de salvar a Israel y, en él, a toda la creación, se concentra en la historia de la salvación en Jesucristo: él es la cima de todo un proceso de relación y diálogo entre Dios e Israel. Jesús es el punto de encuentro entre la divinidad y la humanidad, que él mismo lo proclama a la gente humilde y sencilla: «Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo» (Lc 10,22; cf Mt 11,27). Todavía más. Jesús no sólo es el hijo de María y José, sino la Palabra que, desde siempre, está en la gloria de Dios. Y esa «Palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Contemplamos su gloria, gloria como de Hijo único del Padre, lleno de lealtad y fidelidad [...]. Pues la ley se promulgó por medio de Moisés, la lealtad y la fidelidad se realizaron por Jesucristo» (Jn 1,14.17). La misión del Hijo para salvar al mundo no es otra cosa sino un acto de amor del Padre: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16), como el amor es la causa que, al principio de los tiempos, hizo crear todo cuanto existe.
La Palabra hecha hombre, Jesús resucitado, el Mesías esperado de Israel, en definitiva, el Hijo de Dios es el contenido central de la fe cristiana. El relato de su vida, palabras y hechos, vida transida por la relación personal con Dios Padre, es el foco central desde donde parten todos los rayos de luz que constituyen las verdades cristianas, o los contenidos de su fe: «El mismo Dios que mandó a la luz brillar en la tiniebla, iluminó vuestras mentes para que brille en el rostro de Cristo la manifestación de la gloria de Dios» (2Cor 4,6). Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. Lo que Dios ha querido decir de Él, del hombre y del mundo, ya lo ha comunicado en Jesucristo: «Muchas veces y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien creó el universo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser, y sustenta todo con su palabra poderosa» (Heb 1,1-3).
Por consiguiente, a él tenemos que volver nuestros ojos y nuestra mente para saber de la fe (cf Heb 12,2). Él es el que envía el Espíritu (cf Jn 20,19-23) para que permanezca en la historia la salvación iniciada por Dios con su vida, y se potencie la esperanza de que dicha salvación alcanzará a todo lo creado (cf Rom 8,24). Y el Espíritu de Jesús es el que envía a los discípulos a extender la vida del Resucitado por todo el mundo (cf He 2; Mt 28,18-20), no sin antes sentar las bases de la comunidad creyente como una fraternidad en la que se da la vida filial divina como identidad personal y colectiva de todos los bautizados (cf Rom 8,14-17; Gál 2,20): «Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Es el principio, primogénito de los muertos, para ser el primero de todos. En él decidió Dios que residiera la plenitud: que por medio de él todo fuera reconciliado consigo» (Col 1,18-20; cf 1Cor 12,12; 2Cor 5,18-19). Esta es la doctrina fundamental que entraña el credo cristiano y que recomienda Pablo que conservemos y defendamos: «Atente al compendio de la sana doctrina que me escuchaste, con la fe y el amor de Cristo Jesús» (2Tim 1,13; cf 1Tim 4,6). Es el depósito de la fe que la Iglesia debe traducir a cada cultura y a cada generación.
4. La confesión de fe
El contenido de la fe que narra los acontecimientos salvadores del Señor con Israel y la vida y misión de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador, no se encierra en las páginas de un libro. No compone una ideología actual o pasada de moda, o una teoría científica. No se confiesa el principio de Arquímedes o la teoría del big-bang sobre el origen del universo. La confesión afecta al sentido de la vida, a los fundamentos básicos sobre los que se asienta la existencia humana. Es un acto personal y comunitario cuya forma es el contenido de la fe, o su dimensión objetiva plasmada en un texto.
De esta forma, la comunidad cristiana y cada bautizado reconoce la presencia del Señor en la creación y en la historia de Jesús, ante la comunidad eclesial (cf Flp 2,11) y ante todos los pueblos de la tierra (cf Mt 10,26). Y confiesa la historia de la salvación como un sacramento de la experiencia personal creyente que se crea en la relación con Cristo Jesús (cf CCE 185-197). La confesión de la fe es la unión con la comunidad y la expresión social de la fe subjetiva: «Tú eres el Cristo» (Mc 8,29); «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú dices palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios» (Jn 6,68; 10,36; 17,19; cf Mt 16,16). Y también las confesiones de fe proclaman la fe objetiva ante la comunidad, ante la sociedad, insertándolas en las culturas para enriquecerlas. Pero hay que pensar que la fe objetiva no se concibe como una suma de verdades desconectadas entre sí; al contrario, los símbolos creyentes presentan un conjunto de verdades relacionadas entre sí, con una coherencia interna que proviene de Aquel que las ha dado para la salvación. Por eso la confesión de fe es una alabanza, es una glorificación de Dios que ha donado la salvación al mundo.
Las confesiones de fe se han dado a lo largo de la historia por motivos diferentes: desde el desbordamiento personal de la experiencia sobre Jesucristo: «Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído», que comunica Pedro y Juan al Sanedrín; o como prueba de la adhesión personal a Jesús: «Os digo que a quien me confiese ante los hombres, este Hombre lo confesará ante los ángeles del Señor» (Lc 12,8; cf Mt 10,32); hasta dar la vida por él, como es el caso de Esteban: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios» (He 7,56). Y el contenido suelen ser fórmulas breves: «Puesto que tenemos un Sumo Pontífice excelente, que penetró en el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión» (Heb 4,14), fórmulas dichas en un contexto bautismal (cf He 8,37) y cultual, que se desarrollan por una reflexión teológica y una experiencia creyente intensa: «Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios; sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un título superior a todo título, para que, ante el título de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo; y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre: ¡Jesucristo es Señor!» (Flp 2,5-11; cf 1Tim 3,16; 1Pe 3,18-22).
Pero, además, las confesiones de fe no son un asunto que compete exclusivamente a una persona, o entrañe sólo una acción individual. Las confesiones de fe constituyen una experiencia comunitaria y tienden a construir la comunidad de salvación. Por ello la comunidad es la que recibe al que aspira a vivir el sentido de vida cristiano, le transmite la fe, la cuida y desarrolla, hasta que el cristiano la profesa desde su libertad, pero siempre dentro y en nombre de la comunidad. Y desde la comunidad la comunica al mundo como una propuesta de identidad personal y colectiva humana y de toda la realidad creada: «Si alguien os pide explicaciones de vuestra esperanza, estad dispuestos a darla» (1Pe 3,15).
Las confesiones de fe llegan a ser testimonio de fe cuando se refiere a los Doce. Ellos son los que convivieron con el Señor y fueron testigos de la Resurrección que aseguran el conocimiento perfecto de Jesús por su convivencia en su ministerio en Palestina y la revelación de su identidad filial plena en la Resurrección (cf He 1,21-22). Y junto a los Doce están Pablo (cf 1Cor 15,14), Lucas (1,1-4), Juan (Jn 17). Son testimonios que se dirigen hacia la unidad de la fe, la única verdad, aunque se den exposiciones diferentes, porque es: «uno el Señor, una la fe, uno el bautismo, uno Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos» (Ef 4,5-6). Con todo, también se utiliza más tarde el testimonio de la fe cuando se da la vida por Jesús. Los testigos o mártires de la fe han sido siempre piedras angulares sobre las que se edifica la comunidad cristiana, comenzando por el mismo Jesús: «En presencia de Dios, que da vida a todo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con su noble confesión» (1Tim 5,13), es porque su presencia en la historia y su seguimiento es un signo de contradicción (cf Lc 2,34). Los mártires, al dar la vida por Cristo, expresan la salvación que transmite su existencia: «Si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Con el corazón creemos para ser justos, con la boca confesamos para ser salvos» (Rom 10,9-10).
El concilio Vaticano II resume los aspectos señalados de la fe con estas palabras: «Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe (Rom 16,26; cf 1,5; 2Cor 10,5-6). Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece “el homenaje total de su entendimiento y voluntad” (DH 3008), asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a “todos gusto de aceptar y creer la verdad” (DH 3010). Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones» (Dei Verbum 5).
Para leer
Catecismo de la Iglesia católica (CCE), Asociación de Editores del Catecismo, nn. 26-184.