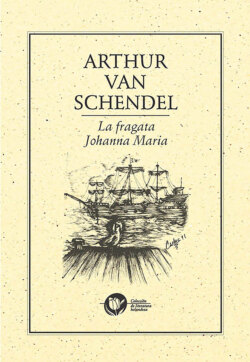Читать книгу La fragata Johana Maria - Frederik van Eeden - Страница 10
ОглавлениеIV
Antes de la segunda partida, el capitán Wilkens se despidió de uno de sus hijos que estaba postrado y del que el médico había dicho que podría quedar con una pierna coja. Se había visto obligado a pedir un anticipo a los armadores. Cuando largaron velas, impartió las órdenes de forma hosca, la mirada orientada hacia tierra. Soplaba un fuerte viento nordeste, y mientras ponían a la Johanna Maria en derrota, bajo el cielo oscuro se vislumbró la costa, blanca por la nieve. El barco comenzó a cabecear y a embarcar agua, escoró por un exceso de paño, pero Wilkens, que iba y venía a barlovento, no le prestó atención. Pasado el mediodía, el piloto mandó recoger algunas de las velas, tras lo cual varios pasajeros se ani-maron a salir a cubierta. Cuando desapareció de su anteojo lo último de la costa holandesa, el capitán dio orden de fachear tan pronto como divisaran un falucho. Esto sucedió poco después, y Wilkens le encomendó una carta destinada a Ámsterdam. Luego tuvo una breve conversación con Evers, a quien ordenó desarrollar la mayor velocidad posible durante toda la travesía, pues —según decía— aquello de lo que era capaz otro barco, uno que llevara un aparejo como la Johanna Maria también de-bería poder hacerlo. Con viento favorable, calculaba hacer el viaje en ochenta días.
A la mañana siguiente mandó llamar de nuevo al piloto, esta vez para consultarlo. Empezó confiándole sus preocupaciones: el que no pudiera pensar en otra cosa que no fueran su mujer y lo abatida que estaba. Con un barco de Róterdam, que zarparía una semana más tarde, ella le enviaría una misiva, que él, en caso de que navegaran muy rápido, no recibiría hasta arribar a Anyer, en las Indias; y si bien no debía primar el interés personal, consideraba que no ocasionaba mal a nadie si dejaban la velocidad máxima para después del Cabo. Evers hizo reparo, pero como le tenía aprecio al capitán y lo compadecía, propuso mantener una buena velocidad hasta la línea, ya que, de perder allí el viento, el retraso sería demasiado grande. El capitán accedió, y esa fue su primera flaqueza. Lo que sí se ganó con su confidencia fue la amistad de un buen hombre, que en adelante lo ayudaría en todo lo posible, pero de un viaje a otro terminó apoyándose demasiado en su ayuda y su consejo, y dejó que tomara decisiones que sólo un capitán debe tomar.
Evers, piloto diestro, hizo lo que pudo. Navegando holgadamente a la cuadra, la Johanna Maria desarrolló fácilmente una gran velocidad. Pero cuando el viento se mantuvo favorable también pasada la línea, el contramaestre y el velero, que de toda la tripulación eran quienes más tiempo llevaban navegando, se quedaron sorprendidos al oír la inesperada orden de virar. En otra ocasión sólo atinaron a encogerse de hombros cuando el piloto mandó bracear de tal modo que hizo batir algunas velas. Mientras, el barco avanzaba menos de lo que era capaz. Se comentó que el capitán no subía tan a menudo al castillo como acostumbraba. En un momento en que volvió a darse una orden de la que nadie entendía el motivo, Bos no pudo dejar de preguntar por qué había que ejecutarla. El piloto respondió que no daba explicaciones. Pero el capitán, que justo apareció, lo oyó. Pudo ser la noción de que se estaba haciendo algo con el barco que no podía llamarse recto, o bien la susceptibilidad por tener la mente puesta en su hogar, lo que lo hizo enfurecer; calificó a Bos de insolente, lo insultó como nunca había hecho antes y lo despachó. El piloto obedeció sin alterarse. Conocía al capitán más que los demás, porque ya había navegado a sus órdenes previamente; pensó que ya no era el mismo.
Una desavenencia como ésta, que un marino puede experimentar a bordo de cualquier navío, habría pasado inadvertida si los hombres no se hubiesen percatado de que el capitán estaba preocupado y de que el piloto navegaba de forma singular. Y no tardaron en notar que el capitán no sólo lo aprobaba, sino que también lo exasperaba que alguno de ellos manifestara su asombro al respecto. Sobre todo De Ruiter, que era incapaz de callar lo que pensaba, pagaba el pato a menudo.
El piloto entendía que llevaban razón. También a él le parecía injusto que les mandaran hacer trabajos superfluos, que no servían al barco ni a los armadores. Y habló de ello al capitán, advirtiéndole que los hombres de proa no eran ningunos novatos y que su asombro podía mudar en descontento. Si le permitía decirlo, el capitán haría mejor en fondear unos días junto al Cabo esperando la noticia, pero navegar como era debido. El consejo no cayó en saco roto.
Consciente de que había hecho preponderar demasiado el interés pro-pio, el capitán Wilkens se propuso evitar que se repitiera; sin embargo, su preocupación siguió creciendo y, con ella, su susceptibilidad.
Sólo dos días estuvo fondeado el barco en el Cabo, los suficientes para hacer acopio de agua y de vituallas y ofrecer a los pasajeros y a la tripulación la ocasión de estirar las piernas en tierra firme. El propio capitán permaneció a bordo. También Brouwer, debido a que parte de la jarcia se había deteriorado por el roce. El capitán, que iba y venía y alguna vez se detenía, lo observó mientras maniobraba en la toldilla; vio que hacía el trabajo con destreza, que incluso adujaba los cabos reparados de tal modo que parecía que nunca se hubieran dañado. Pero la calma y el silencio de Brouwer le pesaban, sus manos se mantenían continuamente en actividad y no levantaba la vista. Wilkens le dirigió la palabra, preguntándole cuánto tiempo llevaba navegando, de dónde venía, si tenía parientes. Brouwer le respondió de la manera más breve, mirándolo fijamente. Esto impacientó al capitán, y el maestro velero, que no había hecho nada malo, no entendió su impaciencia. Con todo, Wilkens se reprimió para ser razonable y, aproximándose a Brouwer y cambiando de tono, le preguntó por qué siempre ponía cara de pocos amigos, si acaso tenía resquemores, y si no era mejor expresarlos que mantenerse siempre callado. Brouwer, cuya boca no tenía costumbre de hablar, no respondió. Entonces el capitán notó bajo la escalera la presencia de De Ruiter, que había estado escuchando y se reía, y de repente, rojo de cólera, conminó a ambos con insultos y amenazas a que continuaran sus tareas en la proa.
Cuando en una tripulación hay almas malignas que instigan al descontento y las supercherías, o cuando un capitán es odiado por su excesiva severidad o mal carácter, las personas que conviven en un barco se dividen en dos campos, uno de los cuales, después de haberse amargado la vida mutuamente, por lo general acaba hundiendo rápidamente al otro. En la Johanna Maria no había nadie a quien hubiera que objetar nada, y el capitán, un hombre de buen corazón, se habría hecho querer de no haber apartado sus pensamientos del barco. Después de zarpar del Cabo, hubo en lo sucesivo claramente dos campos, que, creciendo o decreciendo, se mantuvieron enfrentados durante años sin librar más batalla que por los derechos del barco o los de un corazón inquieto. Desde un principio, Brouwer, Bos y De Ruiter formaban parte de uno de ellos, al que pronto se unió también el cocinero; el capitán y el piloto pertenecían al otro, apoyados de forma intermitente por el carpintero, el mayordomo o un marinero, para quien en todo momento la verdad debía estar del lado de la autoridad. Meeuw era rápido con los nombres, habló del pelo de una mujer y de la gavia —como dice el refrán— en alusión a Wilkens, y de que aquél tiraba más que ésta; pero descreía de ello y confiaba más en Jacob. Cuando en el rancho se hablaba de los humores de quien detentaba el mando, De Ruiter y Meeuw eran los que más se manifestaban, hasta que el contramaestre les dio el consejo de referirse a él con respeto. Brouwer guardaba silencio, nunca se le oía expresar un juicio, ni demostraba a través de sus acciones que estuviera en desacuerdo con el capitán o el piloto. Aun así, todo el mundo sabía que el jefe era él. Cuando se sentaba a escuchar, su ancha figura inmóvil y la cabeza erguida a la luz de la lámpara, todos sentían que estaba por encima de las disensiones, que era el hombre más fuerte porque reservaba la cabeza y las manos exclusivamente para el barco. También en la popa Brouwer cobró fama de díscolo, si bien nunca contradecía, hacía su trabajo sin cometer errores y no había nada que objetarle. También allí sentían que no podía faltarle nada al barco sin que lo vieran sus ojos.
Doblado el Cabo, la travesía se volvió menos venturosa. Primero hubo que navegar dando bordadas, luchando contra un persistente viento nordeste, avanzando tan poco que los marineros decían que el piloto navegaba por distracción. Luego se levantaron los temidos temporales; durante varios días el barco anduvo brandando, corriendo con poco paño y calando los masteleros, librados a la furia del viento y del agua, que mantenía a la tripulación ocupada en trabajos de emergencia, aquí cargando y jalando, allí amarrando o reforzando, día y noche, granizara o diluviara. Cuando amainó, perdieron mucho tiempo en ordenar todo el aparejo y las cubiertas. Al llegar a Anyer, la travesía desde Holanda había durado más que la anterior.
El capitán Wilkens se encontró con una noticia de su mujer, pero como había sido despachada poco después de su partida, contenía poco que pudiera tranquilizarlo. Evers, que lo había visto sacando reiteradas veces la carta del bolsillo, leyéndola y meditando y luego inquietándose repentinamente, le dijo que entendía su preocupación y que haría por él lo que estuviera a su alcance. Luego se dirigió hacia la proa, tomó aparte al contramaestre y le pidió que se apresurara a descargar y cargar, porque el capitán tenía quebraderos de cabeza relacionados con su familia, y la caridad exigía que acudieran en su ayuda para aliviarlo. Aquella mañana, cuando el capitán se hizo presente, los tripulantes alzaron las miradas con más respeto que el debido. Todos se apresuraban. Uno se acercaba al despacho para avisar que ciertas cajas debían estar a bordo ese mismo día; otro les gritaba a los culíes y trajinaba como el que más; el piloto o el contramaestre estaban apostados de continuo junto a la bodega; el maestro velero se pasaba horas colgado del penol de una verga bajo el sol ardiente. En cuestión de dos semanas el barco estuvo listo para zarpar.
Unos ojos claros contemplaban por la borda los grandes copos de espu-ma gorgoteantes que despedía hacia ambos lados la Johanna Maria con rumbo hacia casa, las velas completamente abombadas por el viento.
Una vez, el timonel de la guardia de media, que se había lastimado el brazo, vino a preguntar si podía sustituirlo el maestro velero. El barco cabeceaba en una mar arbolada. Cuando Evers notó que se afirmaba, vino a ver si mantenía la derrota. A la luz del compás vio cómo dos grandes manos pasaban con garbo, como planeando, de una a otra cabilla de la rueda del timón, y pareció que el barco se hacía más ligero y más rápido y no surcaba el agua, sino que se deslizaba sobre ella. Pudo apreciar la diferencia al tomar la guardia el timonel siguiente. Dos días después quiso cerciorarse de cómo el maestro velero dominaba el timón; lo mandó llamar y le ordenó tomar la rueda. Brouwer respondió que lo haría para complacerlo. El borboteo se redujo, los palos dejaron de suspirar y las velas enmudecieron; el barco empezó a avanzar como si bailara. La corredera registró catorce nudos.
El capitán, que salió a cubierta, se quedó sorprendido. Pero según dijo, el maestro velero tenía su propio trabajo, con lo que hizo venir a otro hombre y mandó a aquél a la proa.
Aunque ni siquiera todos los marineros se habían enterado del hecho, el contramaestre notó que el espíritu de cooperación que los había guiado los primeros días empezaba a menguar. Y el barco mostraba una inclinación a la pereza.
La victoria de una de las partes, obtenida por mor de los derechos del alma, duró pocos días. El capitán llegó a casa desasosegado, con un amigo fiel y una tripulación cuyos mejores integrantes se despidieron de él con frialdad al abandonar el barco.