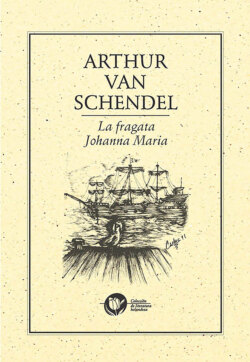Читать книгу La fragata Johana Maria - Frederik van Eeden - Страница 8
ОглавлениеII
Aunque abundaran los barcos que navegaban bajo pabellón holandés, los capitanes crueles o aviesos debieron ser una rareza, pues todos los marineros conocían sus nombres. Quien se hace a la mar a edad temprana aprende a dar y a recibir ayuda pronto, comparte día y noche con sus camaradas idénticos intereses, en los que, libre de envidias, puede medrar cuanto hay de bueno en su carácter. Y cuando tiene edad suficiente para cargar con la responsabilidad del mando, conoce a sus subalternos, sus empeños y su buena voluntad, y les ofrece su bondad a cambio.
Pero Jan Wilkens era un hombre de corazón tierno, a tal punto que a veces su debilidad lo hacía fallar. Además, era de aquellos individuos cuyo corazón aspira a colmarse de un solo sentimiento y para quienes, cuando lo más preciado se encuentra en tierra, navegar se convierte en una carga. Siendo aprendiz, se marchó a las Indias y permaneció allí varios años, reservando lo mejor de sus pensamientos para la casa donde vivía su madre. En la rada, dejaba que otro disfrutara su permiso para bajar a tierra y se quedaba a bordo, contemplando la noche con la mirada absorta, intentando imaginarse cómo estaría la casa, hasta que, sin que nadie lo viera y sin vergüenza, soltaba las lágrimas. Únicamente la tarea que él mismo se había impuesto lo retenía en esas comarcas; servía de segundo piloto en un pequeño barco que navegaba entre las islas periféricas y Java, lo que le permitía enviar a su madre la mayor parte del sueldo. Sin embargo, después de trabajar ocho años por ella sin descanso, anhelándola, llegó la noticia de su defunción. El golpe tuvo en él un gran impacto, le sobrevino una profunda congoja. Regresó a Holanda alegando que ya era hora de hacer los exámenes, pero callando lo que realmente lo impulsaba: la urgencia de vol-ver a ver su hogar, las habitaciones, los muebles, que en su recuerdo ha-bían adquirido brillo. Y cuando hubo pasado un largo verano rodeado de libros en una casa solitaria, a la sombra de los árboles que bordeaban un pequeño canal, y aprobado el último examen, se buscó una colocación sobre todo para librarse del vacío asfixiante. Wilkens ya era consciente de que la navegación marítima, que había de ser su oficio, no podía darle satisfacción.
Ésta llegó de forma inesperada a su regreso del primer viaje. Fue en una fiesta ofrecida por los armadores donde conoció a la muchacha que despertó en él un nuevo y mayor amor. Los días discurrieron rápidamente entre la descarga y la carga y tan sólo pudo trasladarse unas pocas veces a Ámsterdam, donde, sin embargo, no supo hacer otra cosa que pasar por el domicilio de ella y seguir de largo. Encima Wilkens, zurdo como todos los que sucumben al primer encantamiento del amor, nunca había aprendido el arte de pretender la mano de una chica. Pero antes de zarpar, la ocurrencia lo llevó a hacer lo mejor que podía hacer: llamó a la puerta, lo hicieron pasar y pidió su mano al padre. La respuesta fue una breve negativa, aduciéndose como motivo la diferencia de condición social. Entonces escribió una larga carta, se puso a otear la calle hasta que la vio salir y la dejó boquiabierta con la carta en la mano cuando desapareció. Y antes de levar anclas le llegó una carta de respuesta, que guardó sobre el pecho todos los meses que permaneció en el océano. En las horas más tranquilas de guardia, volvió a ver por encima de los mástiles, entre las estrellas ora a barlovento, ora a sotavento, la imagen más querida de sus pensamientos en su lejana ciudad. Dos años prestos, durante los cuales realizó mucho trabajo con rapidez y alegría sin sentir jamás cansancio alguno, el manojo de cartas, que fue creciendo de forma sostenida en el bolsillo de su pecho, fue su bien más preciado. Entonces dio con la noticia de que podía hacer un nuevo intento. Esta vez el padre lo recibió con la debida amabilidad y, aunque frunciendo todavía el ceño, le dio su consentimiento y bendición, y para los preparativos no le exigió más tiempo que lo que durara un viaje de ida y vuelta. Lo que Wilkens no sabía era que el padre cedió temiendo por la salud de su hija.
El deber hacia el barco se hizo sentir por primera vez con creces cuando no le concedieron más que una semana de luna de miel. Su mujer lo acompañó hasta el puerto de Nieuwediep, y el pañuelo que agitó o con el que se enjugó las lágrimas fue lo último que alcanzó a divisar en tierra firme, una mancha blanca que significaba tristeza en los pensamientos con los que el viaje se hizo corto de días y largo de felicidad. Hizo su trabajo casi con alegría.
Sin embargo, a su primer regreso a casa lo esperaba un cúmulo de preo-cupaciones, tantas que Wilkens, al multiplicarse como suelen hacerlo con el correr de los años, sólo atinó a afrontarlas con la fuerza de la juventud, sin lograr nunca ahuyentarlas del todo. Una mujer enclenque, una criatura enclenque, gastos demasiado elevados para su fortuna, soberbia y deshonestidad por parte de los nuevos parientes, indignación causante de desavenencia, varias cosas que quedaron sin aclarar cuando hubo que volver a levar anclas. Así, Wilkens partió con incertidumbre sobre la suerte de los suyos al igual que tantos otros, sólo que él vivía atormentado por ello; si las necesidades del barco lograban distraer sus pensamientos, aquello que mueve el corazón estaba firmemente orientado hacia el cuarto donde su mujer amamantaba a su hijo. De no haberlo colmado de continuo el deseo, los tormentos tal vez habrían resultado más ligeros, pues le estaba dado lo mejor: amor y amor correspondido, un hogar donde nacían hijos, y ventura en el trabajo.
Jan Wilkens era joven todavía cuando los armadores le confiaron el mando de su nuevo barco. Ya al cabo del primer viaje pudieron manifestarle su satisfacción ofreciéndole una participación en la carga mayor a la estipulada. El diario de navegación mencionaba un viaje de ida de ochenta y cinco días, sin más percances que la pérdida de unos palos; el de vuelta, de una duración mayor, no registraba más daños que los sufridos por alguna que otra vela menuda y algunas perchas. Las particularidades correspondientes carecían de la importancia necesaria para justificar su asiento.
En el Atlántico meridional reinaba una calma chicha, que tuvo al barco cautivo durante varios días bajo un sol de justicia. Todos esperaban con impaciencia que volviera a soplar el viento, en primer lugar el capitán, pues le tiraba su hogar y había prometido a los propietarios un viaje veloz. Cuando el viento llegó, se volvió inesperadamente tan fuerte que no consiguieron cargar y arrizar las velas a tiempo y dos perchas del palo trinquete se rompieron. Antes de ponerse a reparar las velas, que, como ya había dicho anteriormente, en su opinión eran demasiado anchas, Brouwer pidió permiso al capitán para acortarlas. Éste se negó, recrimi-nando al velero que no entendía su oficio, ante lo cual Meeuw y otro levantaron la vista asombrados, porque todos a bordo sabían que no era verdad. Brouwer devolvió las velas a su estado original, sus camaradas vieron que no podía hacerse mejor, y el mismo día volvieron a rifarse. Si bien le costó trabajo, el capitán Wilkens comprendió que era necesario decirle a Brouwer que las estrechara y reconoció que se había equivocado, pero el tono de su voz reveló que estaba irritado. Este hecho, por nimio que fuera, lo rebajó ante los verdaderos navegantes, porque un barquero que no pone su barco —con todo lo que a él pertenece, incluidas las vidas humanas— por encima de todo, por encima de sí mismo, de sus sentimientos, su ambición, su orgullo o mal talante, no es hombre en que puedan confiar.
Hay personas que ejercen su profesión a conciencia, y sin embargo todo su trabajo permanece ajeno a su vocación. Si un barco pudiera hablar, le habría dicho a Wilkens: ciertamente has hecho por mí lo que correspondía atendiendo a tu deber, pero nada más. Y pocos entienden el significado de ese “más”.
Él mismo conocía la carencia, pero el daño que causaba sólo pudo sentirlo cuando ya no tuvo fuerzas para otro. En aquel primer regreso a casa se apostó orgulloso —y con razón— en el castillo cuando la Johanna Maria se aproximaba al puerto de Nieuwediep y, describiendo una elegante curva, llegó a su fondeadero.