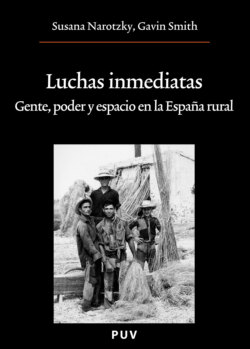Читать книгу Luchas inmediatas - Gavin G. Smith - Страница 11
HISTORIAS DE REGULACIÓN
ОглавлениеEn cuanto a la política, como la Ford Motor Company, podríamos haber sido fácilmente engañados. Trabajando, como hemos hecho, durante la era posfranquista, descubrimos que la mayoría de gente tenía poco interés por la política nacional y mucho menos aún por sus ramificaciones institucionales locales en el nivel provincial o municipal, y nos inclinábamos a asumir que eso ponía en evidencia una actitud ya antigua en el mundo rural. Con todo, aunque en Valencia hubo un fuerte movimiento católico y conservador durante la República, la Vega Baja, en general, fue afín al Gobierno y los pueblos que conocíamos mejor estuvieron completamente controlados por el sindicato del partido socialista y después unieron sus esfuerzos con el sindicato anarquista. Una vez empezó la Guerra, se expropiaron muchas fincas mediante iniciativas locales, se acuñó dinero local y esas fincas fueron explotadas colectivamente. Mientras las fuerzas republicanas se retiraban al final de la Guerra hacia el puerto de Alicante y los nacionales, junto a sus apéndices políticos y sus cuerpos paramilitares, avanzaban sobre la región, se preparaba un nuevo régimen de vida cotidiana.
A la Guerra (1936-39) le siguió un vasto conjunto de sistemas de racionamiento controlados por el Estado. Ciertamente, ello se debió en parte a la necesidad de dirigir una economía extremadamente debilitada, pero sobre todo fue un medio de castigar y recompensar de manera selectiva a los miembros de la nueva sociedad franquista. Tanto la represión como el mercado negro fueron esencialmente selectivos casi por definición. La represión franquista fue muy efectiva cancelando un sentido colectivo de la alteridad (por no hablar de resistencia) y, de manera más general, cualquier sentido de terreno político público, ejerciéndose de forma altamente personal y selectiva. Los objetivos de la represión fueron seleccionados por personalidades muy concretas con posiciones de poder, y lo hicieron día a día sobre una base casi aleatoria.8 Además, fueron posiciones de poder planificadas explícitamente para el provecho propio de la persona que las ostentaba. Franco dio su sello personal de aprobación a este enriquecimiento de los vencedores a expensas de los vencidos igualándolo al derecho de saqueo y violación otorgado tradicionalmente a los ejércitos victoriosos en tiempos remotos.
Un efecto, intencionado o no, de todo esto fue que la desesperada búsqueda diaria de alimento produjera la renuncia a preocuparse o interesarse por cualquier otra cosa. Otro fue que muchos de los que habían sido afines a la República, incapaces de conseguir los documentos necesarios para llevar una vida normal, se vieron obligados a recurrir al mercado negro. A la vez, esta situación los hizo más vulnerables a ser descubiertos y castigados en cualquier momento, pero también produjo personas que conocían mejor a los funcionarios que se podía sobornar, los atajos menos vigilados y los «delitos» que en realidad no eran tan graves, y, en consecuencia, generó una vuelta de tuerca más en la soga retorcida de la selección.
Las diferencias que resultaron directamente del poder político se vieron amplificadas también por las ventajas subyacentes a la participación de la derecha en el estraperlo (mercado negro), que ofrecía enormes oportunidades de beneficio rápido. De hecho, la propiedad cambiaba de manos en tal medida que nos podríamos referir cínicamente al estraperlo como la reforma agraria de Franco. Una vieja clase de terratenientes, la mayoría de ellos absentista y enfrentada con un sector agrícola desmontado, que percibía oportunidades en los grandes centros urbanos, vendió sus propiedades a sus grandes arrendatarios, quienes, a su vez, vendieron a menudo sus parcelas a aquellos que se enriquecían con el estraperlo. Después, con la llegada de los años cincuenta, se presentaron nuevas oportunidades, a la vez que el área se veía progresivamente implicada en el lucrativo mercado de la fibra de cáñamo.
Así pues, las fuerzas de diferenciación económica, social y cultural cambiaron de dirección numerosas veces durante los cien años que van de 1890 a 1990, como sin duda ya lo habían hecho antes. Pero difícilmente pueden ser sobreestimadas las fuerzas que se hicieron con el poder en aquellos años letales que siguieron a la Guerra Civil, durante los cuales Franco imprimió su sello de hierro sobre la sociedad española. Es difícil discernir cómo se podría hablar de la economía informal de los años sesenta sin referencia alguna a aquel periodo previo, y es imposible hablar de la falta de inclinación «natural» de la gente local hacia la política pública sin referencia alguna a lo que hizo tan naturales tales actitudes.
La presencia ausente de esta historia crepuscular condicionó con toda seguridad el modo en que durante los años ochenta se pedía a la gente corriente de España que diera voz a una política pública renovada y cuando durante los noventa se estaba reestructurando la Vega Baja como economía regional. Sin embargo, fue más destacable la manera como estos dos momentos fueron enmarcados, sobre todo, por el discurso político presente. Ya hemos apuntado que el lenguaje sociológico usado para evocar las economías regionales emplea descripciones de los fenómenos que las sitúan dentro de las nociones de funcionalidad y ventaja competitiva, a la vez que se minimizan las referencias a las relaciones de clase y al papel del poder en la reproducción social. Este tipo de marco, que obviamente juega un papel en la marginalización de la historia de la que hemos estado hablando antes, es asimismo contextual: el campo político-económico, institucional y discursivo del corporativismo neoliberal. Esperamos que las pruebas etnográficas contenidas en este libro nos permitan volver a una crítica más exhaustiva de la conjunción históricamente particular de las formas capitalistas con las prácticas regulatorias. Queremos demostrar aquí el valor de la etnografía histórica, explorando cómo el pasado que acabamos de describir favoreció este tipo específico de conjunción.
Lo hemos llamado «corporativismo neoliberal». Hasta el momento, el corporativismo y el neoliberalismo se han comprendido como imágenes especulares uno del otro: uno sitúa la prioridad en la salud de todo el cuerpo social, el otro insiste en la salud del actor individual y niega la existencia de algo como la sociedad (como Margaret Thatcher señaló). Sin embargo, más recientemente, los investigadores han empezado a contradecir estas diferencias con términos tales como «el nuevo paternalismo» (Mead, 1997) y «autoritarismo liberal» (Dean, 1999, 2002), al menos en parte, para explicar el tema de las prácticas de gobierno de la Unión Europea, en general, y, más particularmente, de los estados donde se invoca algún tipo de «tercera vía». El corporativismo da una prioridad elevada al funcionamiento apropiado de la sociedad como un todo integrado y coherente. El conflicto interno al sistema es considerado una patología, como el suicidio o la delincuencia, que debe afrontarse reprogramando todo el conjunto considerado. Estos conjuntos se consideraban frecuentemente como sociedades nacionales, como en la Francia de Durkheim o en la Gran Bretaña de Marshall, pero no es necesario que lo sean.
Aunque tanto el corporativismo como el neoliberalismo se preocupan por la productividad global de la comunidad política en un mundo competitivo internacionalmente, difieren más concretamente por el hecho de que para el neoliberalismo este objetivo se alcanza trasladando una parte principal del gobierno al mercado y a otras instituciones de la llamada sociedad civil. Haciéndolo así, refunde en términos de «contratos» las interrelaciones funcionales de estas instituciones y lo que se espera normativamente de sus prácticas, desde los ayuntamientos a los hospitales, los juzgados, las universidades. Lejos de ser patologizado, en este caso, el conflicto es validado, sin embargo, solo en su variante darwiniana específica: la competición entre unidades –individuos, empresas y similares–. Por esta razón entre otras, la regulación, como insistió Polanyi (1957), siempre permanece como un aspecto que se ha de tratar; los neoliberales tienen tanto miedo de la anarquía como cualquiera. Así, la cuestión que se plantea tiene que ver con la relación entre orden y gestión –en resumen, gobierno– y ese elemento de la sociedad en el que ahora se confía por su productividad competitiva: la sociedad civil comercializada. La historia particular de la administración en la Europa continental (Holmes, 2000), si bien ha adoptado gran variedad de formas, ha respondido a esta cuestión con las diferentes versiones del corporativismo neoliberal.
En ese sentido, productividad y gobierno son los dos compañeros perpetuos de la modernidad. Y aunque los dos están tan unidos como las manos entrelazadas en la cordialidad o en la lucha, Marx tuvo mucho que decir sobre uno y Foucault sobre el otro. Aun reconociendo sus profundas diferencias, podemos comprender el corporativismo neoliberal cuando exploramos sus visiones complementarias de la productividad y el gobierno. Para exponer esta cuestión, establecemos una analogía entre la distinción de Marx entre plusvalía absoluta y relativa (y, por extensión, su distinción entre subsunción formal y real del trabajo al capital) y la distinción de Foucault entre gobierno monárquico y gobierno moderno. Esta analogía puede observarse haciendo hincapié en un rasgo esencial de la expropiación dentro del capitalismo y otro rasgo de la regulación en las sociedades modernas.
En cuanto a la primera, las inversiones en maquinaria mejor y las mejoras de los medios de organización del trabajo tienen como resultado una productividad global mayor. Esta dinámica particular fue denominada por Marx producción de plusvalía «relativa». Para Marx la emergencia de esta comprensión dinámica de los avances en la productividad fue en la historia real un camino tortuoso y difícil, porque el capitalismo a veces tomaba solo los elementos formales de estas relaciones y retrocedía a menudo hacia una forma menos dinámica que llamó producción de plusvalía «absoluta» (Capital, I: apéndice).
Si nos trasladamos al trabajo de Foucault sobre el gobierno, observamos algo bastante similar en su comprensión del paso de las viejas formas del poder monárquico al poder moderno, del poder absoluto al relativo, si mantenemos los términos de Marx. Como al inicio la noción de poder versa preeminentemente sobre la restricción, el «poder de la espada» fue sustituido por lo que podríamos llamar la potencia de la máquina, un poder productivo. De la plusvalía absoluta a la relativa, del poder monárquico al moderno, cada una de estas transformaciones tiene el efecto de conformar ideas bastante diferentes del mundo material y social (la fábrica y la sociedad), en primer lugar, y después de los sujetos sociales que se encontrarán allí.
Visto de esta manera, podríamos proponer que el equivalente de Marx al poder monárquico era la plusvalía absoluta, y en el apéndice al volumen I de El capital, él intentó estudiar los caminos desiguales por los que la plusvalía relativa y la absoluta se combinan de manera compleja en la vida real. Especialmente donde los capitalistas intentan aumentar las cantidades que pueden derivar como beneficios, pero no invierten en los medios técnicos para hacerlo, es probable encontrar un vasto conjunto de medios «extraeconómicos» para transformar el valor (trabajo) en beneficio. Y estos fueron precisamente los rasgos distintivos empleados en las relaciones y las prácticas sociales en la Vega Baja después de la Guerra Civil. A la vez, ello implicaba unas formas de regulación que afectaron a las familias, los amigos, los vecindarios y las comunidades y dieron como resultado, sería tentador argumentarlo, un tipo bastante específico de cultura local. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, insistir en «la cultura» parece engañoso; son más importantes las relaciones prácticas de explotación favorecidas por tipos específicos e identificables de poder mediante los cuales se reguló la totalidad.
Quizá no sorprenda, pero si estamos hablando de procesos de producción y de las formas para su regulación, y nos vemos obligados a recurrir a relaciones de clase y ámbitos de poder, ¿por qué se debería prescindir de estos conceptos cuando hablamos de las mismas cosas –producción y regulación social– pero ahora en las nuevas economías regionales evocadas por especialistas atrapados en la telaraña del discurso corporativista neoliberal?
Consideremos primero el neoliberalismo. El ideal del neoliberalismo es el de un estado que cede el gobierno a las instituciones económicas y civiles (Dean, 2002). ¿Por qué deberían estas instituciones ser inmunes al mismo ideal, subcontratando también hasta que la responsabilidad termina en los sujetos sociales autocontrolados que se comportan de una manera adecuada a un proyecto social entendido en los términos productivistas que hemos descrito antes? Si el experto taylorista se centró fundamentalmente en la empresa, mientras su sucesor fordista colonizó áreas suburbanas más allá de ella, para el experto neoliberal los sujetos sociales son empresas. Los obreros poseen un tipo de capital –capital humano– y ellos o sus predecesores han invertido en ese capital y han producido fuerza física y destrezas, por supuesto, pero también amor, afecto, moralidad y demás (Burchell, 1993). Foucault nos invita a destacar que el resultado podría ser un giro bastante importante en la manera como se concibe y se ejerce el poder. Por ejemplo, nuestro nuevo experto que trabaja a favor de este tipo de sistema en busca de beneficio podría llegar a la idea de que cuanto más libres y sin trabas se sientan los obreros mientras trabajan –horario flexible, una gama amplia de lugares de trabajo, etcétera–, más podrán contribuir a la potencia global de esa sociedad moderna. Entonces el poder, lejos de tratarse de restricción y coacción, podría presentarse como basado en lo contrario. Como había apuntado Adam Smith doscientos cincuenta años antes, «los lugares más seguros no son necesariamente aquellos donde existe una mayor regulación de policía, sino aquellos en los que la gente común es independiente y trabaja en manufacturas... Así pues, se puede recomendar el trabajo industrial para ayudar a desarrollar una buena policía» (Dean, 2002: 51; véase también Hindess, 2001).
En este mundo social imaginado, todas las prácticas y relaciones se pueden entender en términos de dos beneficiarios potenciales: el propio sujeto social y, por extensión (mediante su productividad incrementada), el proyecto social global en el que se inscribe la persona (la familia, la empresa, la nación, etc.). En este caso, la hegemonía funciona recompensando la colusión activa. La colusión surge de un intercambio en el que la participación en el proyecto social promete dar poder a aquellos a los que se reconoce como miembros legítimos a través de la productividad intensificada del cuerpo corporativo político global.9
No es difícil ver dónde se introduce insidiosamente el elemento corporativo en este programa neoliberal, por otra parte clásico. Pero ¿qué es un «cuerpo corporativo político global» con el que uno se puede identificar suficientemente bien como para observar sus aportaciones y sus ganancias? Ciertamente no es la pertenencia a un tipo neoliberal de estado, como se puede deducir de todo lo que hemos dicho antes; aún menos la extensa e impersonal Unión Europea. En este caso, las regiones se convierten en clave. La reelaboración de la relación entre trabajo y posesión de la propiedad en términos de capital humano se basa en concepciones muy particulares de la responsabilidad personal que van unidas a la redelimitación de los caminos de participación en el proyecto social más amplio. Con las intervenciones apropiadas de los intelectuales, las regiones ofrecen el tipo de escala local que permite a los miembros verificar el retorno de la inversión (de capital humano), mientras que a la vez se mide esa participación en términos económicos más que políticos. Por otra parte, como se puede dar cada vez más una forma reconocible a las economías regionales, por ejemplo mediante la alusión a las características positivas distintivas de la cultura local, se puede alcanzar una identificación mayor del trabajador emprendedor neoliberal con el enriquecimiento de una unidad social identificable –la región y su capital social–, aunque al precio de rediseñar las condiciones de pertenencia social.