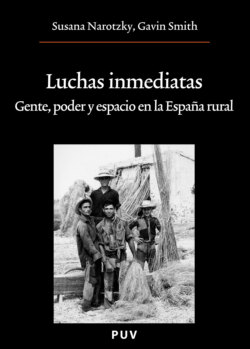Читать книгу Luchas inmediatas - Gavin G. Smith - Страница 9
NOMBRAR EL PRESENTE
ОглавлениеEl modo en que los científicos sociales nombran los fenómenos de este mundo real tiene implicaciones para el presente vivido por la gente corriente. En este apartado mostraremos cómo se ha desplegado este proceso –desde la noción de articulación de modos de producción a la de economía informalizada, y de ahí a la designación actual de «economía regional»–. Conscientes de estas designaciones cambiantes y de sus implicaciones, argumentaremos a favor de un tipo particular de antropología histórica que preste atención a las maneras concretas en que se usa el poder para hacer posible la explotación y que con el tiempo conforman tipos diferentes de persona social.
En los años sesenta en varias comarcas al oeste y al suroeste de la ciudad portuaria de Alicante se instalaron pequeñas y medianas empresas que producían zapatos para el mercado nacional e internacional. Se trata de las áreas alrededor de Elda y Novelda, el Vinalopó al oeste de Elche y el área por la que nos interesamos, la Vega Baja, al sur de esta ciudad. Mientras la demanda de zapatos crecía durante la década, tuvo lugar una forma concreta de integración vertical. En el polo comercial, algunas de las compañías con más éxito se vincularon fuertemente a empresas minoristas de Estados Unidos, conformándose no solo a requerimientos de diseño, sino a menudo a características concretas del proceso de producción, y, en la mayoría de casos, dependiendo de anticipos crediticios norteamericanos. En el polo de la producción, la mano de obra de la fábrica fue complementada por talleres situados en Elche, que habitualmente elaboraban accesorios primarios básicos, contratados a corto plazo, junto con mujeres que trabajaban a domicilio en una cadena que iba desde trabajos especializados recurrentes y estables hasta labores menores realizadas ad hoc y a corto plazo.
Cuando el sistema de distribución se hizo más sofisticado y la organización sindical de Elche elevó los salarios urbanos, la dispersión de la producción empezó a extenderse hacia núcleos de población más alejados del centro, a lo que siguió la construcción de fábricas en pueblos de la Vega Baja. Simultáneamente, la dependencia de capital de Estados Unidos se redujo porque los empresarios buscaron el desarrollo de un conjunto más amplio de mercados para sus mercancías. Como resultado, surgió un conjunto mucho más complejo de relaciones entre fábricas, talleres, distribuidores y trabajadores a domicilio.
En gran medida, lo que estaba pasando en Elche no era sino una variación de las transformaciones en la producción manufacturera a lo largo y ancho de Europa. Aunque la producción textil, ejemplificada por Laura Ashley en Gran Bretaña y Bennetton en Italia, es la más conocida, muy cerca de nuestro mismo emplazamiento, la Ford Motor Company, después de una investigación cuidadosa y muy publicitada, había establecido su planta de montaje del modelo Fiesta justo al sur de la ciudad de Valencia.
Esto fue considerado un gran triunfo para España frente a los países industriales más prominentes de Europa, y para el País Valenciano en particular; ¿pero cómo se llevó a cabo tal triunfo? Aparte del aspecto anodino de que el emplazamiento estaba bien situado en el enlace de ejes de comunicación claves, parece que la decisión se basó en la realpolitik de los poderes nacionales y regionales y en las estructuras de clase. Los tecnócratas franquistas utilizaron todos los medios para asegurar a Ford la continuidad futura del régimen autoritario (Lluch, 1976; Picó López, 1976). Al hacerlo, sin duda, insistieron no solo en la larga familiaridad de los trabajadores locales con las técnicas manufactureras, sino también en la ausencia de militancia colectiva asociada con empresas de producción a gran escala.
La planta del modelo Fiesta representó un giro significativo hacia el interés renovado del capital en el área del Levante o Valencia, conocida popularmente por sus naranjas y huertas. De manera creciente, los propietarios más acomodados de explotaciones agrícolas empezaron a orientarse hacia cultivos de trabajo menos intensivo, convirtiéndose ellos mismos en familias pluriactivas o agrupándose en explotaciones de siete u ocho familias y subcontratando todo el cuidado y la recolección de sus cosechas de cítricos a «contratantes de maquinaria».4 Como remarcó Arnalte Alegre (1980), estaba apareciendo un nuevo sistema social sutil y complejo que, por una parte, industrializaría la agricultura y, por otra, ruralizaría la industria.
¿Cuál fue, entonces, la imaginería que usaron los tecnócratas para representar esos procesos? Bajo la ruralidad bucólica de un área conocida superficialmente por su rica agricultura de regadío dirigida a los mercados internacionales, se descubrían importantes segmentos de la población instruidos en el uso de maquinaria industrial o expertos en la actividad comercial. El resultado fue una cultura especialmente adecuada a las necesidades de la Ford: dirigiendo su atención a la práctica diaria de hacer que sus pequeñas empresas respondieran a las oportunidades de cambio, estas personas eran económicamente adaptables y, al mismo tiempo, no tenían ninguna inclinación hacia las políticas redentorias de las clases trabajadoras. Encaradas con una transformación u otra en su entorno socioeconómico, su respuesta sería descubrir algún cambio en las metas económicas hacia las que pudieran dirigir sus tareas, no simplemente suspender la actividad y quejarse o, como los agricultores franceses del otro lado de la frontera, manifestarse en París, dirigir ataques relámpago sobre supermercados que venden productos agrícolas extranjeros o secuestrar el tren Barcelona-París (Lem, 1999).
Debemos recordar que aquí estamos hablando de los primeros setenta. En la prensa y en los documentos políticos, ciertamente se veía la industria como un tema importante para el futuro de Europa, pero se planteaba también la cuestión de la explotación agrícola familiar, su viabilidad y su supervivencia. Valencia parecía ofrecer una salida con la introducción de la industria en las áreas rurales. Entre los académicos, estaban en uso otras dos imágenes, ambas procedentes de estudios recientes del Tercer Mundo. Ampliamente inspirados por estudios marxistas, los investigadores destacaron la superimposición sobre un modo preexistente de producción (aunque en sí mismo fuera una variante del capitalismo rural) de un nuevo modo de producción que aprovechaba elementos del modo anterior, aunque distorsionando de este modo muchos de sus elementos (Servolin, 1972; Faure, 1978; Vergopoulos, 1978). Todo aquel que conociera bien el caso valenciano era muy consciente de que la industria estaba lejos de ser nueva, pues la mayor parte se sustentaba y apoyaba en el trabajo de transformación que producía el valor añadido crucial de muchos de los productos agrícolas tradicionales de la zona: cáñamo, esparto, algodón, cría del gusano de seda y viñas.5
Un segundo cuerpo bibliográfico, óptimamente representado en The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries (Portes, Castells y Benton, 1989; véanse también Redclift y Mingione, 1985; Pahl, 1984, 1988), empezó a atraer la atención hacia los rasgos particulares del trabajo que eran esenciales para la supervivencia de muchos trabajadores europeos, quizá incluso para la mayoría, y sin duda de significación creciente para el bienestar de las economías nacionales en su conjunto. Castells y Portes, en la introducción a su trabajo colectivo, muestran lo que hizo relevante el tema de la economía informal en el mundo occidental. La cuestión de cómo definir algo llamado «economía informal», dijeron, era mucho menos importante que registrar el proceso según el cual las economías occidentales estaban siendo crecientemente informalizadas, con sectores de la economía que hasta el momento funcionaban por medio de instituciones burocráticas, jerárquicas y relativamente estables, siendo reemplazadas por alternativas menos visibles, menos permanentes y menos estables. Que ese tipo de caracterización era muy adecuado a la realidad valenciana quedó reflejado por la publicación en la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació de La otra economía: trabajo negro y sector informal (Sanchis y Miñana, 1988), así como por la traducción por parte de la institución de textos que trataban la industria rural y las economías sumergidas (e.g., Houssel, 1985). Fueron figuras especialmente notables en este trabajo Enric Sanchis (1984) y Josep Antoni Ybarra (1986). Lo que empezó a ocurrir en este segundo tipo de caracterización de los procesos económicos en Valencia fue un cambio que llevó de la investigación de la naturaleza del capital a la de la naturaleza del trabajo asalariado, y del trabajo, en general, y el modo de vida.
A pesar de sus diferentes focos de atención, el efecto de estas imágenes en su conjunto fue un cambio de paradigma en las teorías del desarrollo capitalista. Unos estudios que muestran la inserción histórica de una forma de producción capitalista en el sur de Europa, que tenía sus características propias bastante diferentes de los modelos hegemónicos de la industrialización septentrional, se combinan con estudios que muestran no solo que las formas informales de trabajo iban adquiriendo una importancia creciente en Europa (como, en efecto, ocurría), sino que, en grados y formas diferentes, habían sido parte de los medios de vida de la gente y, por ello, de las economías nacionales a lo largo del llamado periodo de la industrialización.
Tanto si fue por azar como si fue planificado de antemano, las empresas zapateras de Elche, las fábricas de muebles de Castellón o la planta Ford cerca de Valencia fueron capaces de aprovechar una serie de características sociológicas y culturales que venían con una sociedad que a la mayoría se nos dijo que ya no existía; una sociedad en la que una agricultura comercial relativamente efectiva operaba al lado de una producción artesana rural.6 Para los historiadores económicos de la región, la cuestión fundamental era por qué este camino no se transformó en autovía; para aquellos que trabajan sobre la informalización de la economía regional, lo apremiante era registrar los costes sociales de la transformación de disposiciones sociales anteriores en beneficio de lo que parecía ser un tipo especialmente depredador de capitalismo.
Sin embargo, la convergencia de estas dos corrientes intelectuales –más allá de España y de Valencia– iba a producir una lectura completamente opuesta. Las escenas de pesadilla de los cuentos de hadas de Grimm iban a generar una vida nueva «a lo Disney», reinventando la articulación de los modos de producción y la innegable informalización de la economía europea en forma de cadenas de producción diseminadas, mercados sociales, obreros y empresas más flexibles, todo reunido en el espacio de unas economías regionales prósperas. En manos de Piore y Sabel (1984), resultaba que el camino de los sistemas de producción diseminados a pequeña escala y entrelazados regionalmente no había fracasado en el sentido darwiniano. Su defunción temprana había sido acelerada por las atenciones paternalistas de un estado profundamente antirregional (véase también Sabel y Zeitlin, 1984). Allí donde estas atenciones habían sido especialmente completas, las utopías florecientes se habían suprimido, perdidas para los historiadores y silenciadas en los programas de desarrollo industrial. Por suerte, donde el Estado había sido más inepto, o quizá demasiado preocupado por otras circunstancias, notablemente en Italia, había signos de la capacidad de resistencia de este tipo de economía invertida, donde la lealtad era tan importante como la competencia, donde las estrategias de mercado se volvían «impuras» por la retención persistente de los cálculos sociales en las decisiones de los agentes, donde empresas formales bien protegidas y celosamente guardadas se transformaban en conjuntos de operaciones que se ensamblaban en redes que se formaban alrededor de proyectos a más largo o a más corto plazo.
Sin duda, las implicaciones para las políticas públicas fueron devastadoras. Donde una vieja escuela de pensamiento había buscado descubrir por qué una economía como la de la Valencia del siglo XIX no había conseguido despegar a causa de las características locales que la distinguían del modelo Manchester, septentrional y con más éxito, ahora resultaba que había joyas escondidas en la corona valenciana que esperaban ser descubiertas. Allí donde alguna gente veía trabajo infantil en Italia, Sabel era capaz de identificar la cuidadosa protección de un sistema de aprendizaje basado en la familia.
Sería ingenuo imaginar que estas diferentes imágenes de una realidad más o menos idéntica no tuvieron efecto alguno sobre la gente corriente, que intentaba día a día subsistir, así como, en la medida de lo posible, imaginar cómo podría ser un futuro realista para ellos y sus hijos. Los primeros trabajos sobre la informalización de la economía europea adoptaron una posición generalmente crítica hacia el fenómeno e incentivaron las políticas dirigidas contra su expansión. En claro contraste, la bibliografía más reciente sobre la economía regional se desarrolla invariablemente para generar unas políticas que intensifiquen los rasgos de vida social que vuelvan la economía regional más competitiva.