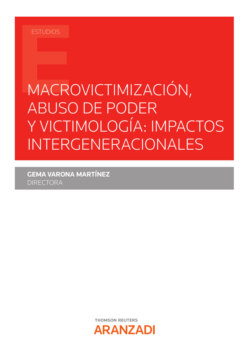Читать книгу Macrovictimización, abuso de poder y victimología: impactos intergeneracionales - Gema Varona Martínez - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Contextualización
ОглавлениеEn este trabajo recogemos lo que podemos denominar una polifonía de textos victimológicos, todos ellos unidos por un hilo conductor que hemos definido, en el título, como macrovictimización, destacando en muchos de ellos, en particular, su impacto intergeneracional para dar relevancia al factor de la temporalidad, escasamente estudiado en este campo hasta tiempos recientes, quizá con la excepción de la Victimología del desarrollo. Para ello, en el sentido de cavilar como pensar con profundidad, hemos aunado los resultados de una investigación específica sobre este tema, dentro de la línea de investigación sobre victimización terrorista del IVAC/KREI, con contribuciones de expertos nacionales e internacionales, algunos de los cuales participaron en el Curso de Verano de la UPV/EHU, el 3 de julio de 2020, dedicado precisamente a la macrovictimización y al abuso de poder, así como a sus efectos a lo largo del tiempo y del espacio2.
En el origen histórico de la ciencia victimológica no suele mencionarse el impacto de la macrovictimización provocada durante la Segunda Guerra Mundial (Fattah, 2000; 2021). Ello es sorprendente por, al menos, dos motivos. Por una parte, la Victimología surge en el contexto anterior a la Segunda Guerra Mundial y se desarrolla principalmente en la posguerra. Por otra parte, tanto Mendelsohn como von Hentig, los dos autores considerados padres de la Victimología (al menos de la positivista), sufrieron, de un modo u otro, las consecuencias de la persecución nazi. Von Hentig3 (si bien también se pronunció a favor de ciertas prácticas eugenésicas) la sufrió por sus simpatías bolcheviques, que le obligaron a dejar su puesto universitario en Alemania y emigrar, en 1935, a los EE. UU., aunque al término de la contienda volvió a su país. Mendelsohn, abogado rumano, padeció las consecuencias de pertenecer a una familia de origen judío-francés (de hecho, obtendría más tarde la doble nacionalidad y moriría en Israel).
¿En qué medida von Hentig y Mendelsohn estuvieron influidos en sus escritos por la macrovictimización del Holocausto?4 En sus trabajos sólo llegamos a ver de forma expresa cierta influencia, décadas más tarde de la II Guerra Mundial, en los años sesenta. También entonces fue cuando algunos autores abolicionistas, como Christie y Hulsman, reflexionaron sobre el legado de la II Guerra Mundial en su pensamiento y obras (Postay, 2012).
El término “macrovictimización” no es común en la bibliografía especializada española o comparada. El prefijo “macro” (Varona, 2021), más utilizado en todo caso en el ámbito español, se refiere al número y entidad del daño victimal, así como a las características del contexto y de las relaciones entre víctimas, victimarios y agentes implicados en distintas victimizaciones. Actualmente, se alude más a la victimización “en masa” o a “gran escala”, en relación con la sistematicidad de las victimizaciones, su número y gravedad, así como su extensión espacio-temporal. Dicha gravedad no obedece siempre a la dimensión objetiva unida al concepto de delito o de crimen internacional, sino también a aspectos extrajurídicos respecto de la violencia estructural, contextual, organizacional o situacional en que se produce la victimización, donde se facilita un abuso de poder (Beristain, 1989) cultural, político, económico, laboral, interpersonal… porque se ahonda en una asimetría preexistente que permite la injusticia de distintos daños. Por ello, adoptamos el término macrovictimización para poner el foco en esas condiciones preexistentes, más que en el carácter descriptivo referente al número de víctimas afectadas (cuyas vidas únicas no pueden confundirse con “masas”). Estas condiciones pueden explicar, en gran parte aunque de forma actualizada, las violaciones de derechos humanos más graves hoy en día (European Center for Constitutional and Human Rights, 2020) a las que, sin embargo, la mayoría de sistemas penales siguen sin prestar atención, lo cual puede sorprender si consideramos que se trata de proteger los bienes jurídicos más preciados en una sociedad, dentro de una lógica de garantías y ultima ratio.
El carácter abstracto y más difuso de la noción victimológica de macrovictimización no impide unirla a un estándar internacional clásico en esta materia sobre víctimas de abuso de poder, aunque sea considerado como soft law (si bien con expresión en diversa normativa internacional vinculante), como es la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (A/RES/40/34, de 29.11.1985), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, concretamente su apartado B. Precisamente, en 2020 se cumplieron treinta y cinco años de la aprobación de dicha Declaración.
En relación con la macrovictimización, el abuso de poder implica aprovecharse y agrandar las asimetrías que permiten que unos violenten, otros padezcan y otros actúen de forma indiferente o impotente, contribuyendo a un clima de verdadera distancia social (Simandan, 2016; Ethington, 2017), entendida, en sus formas más extremas, como precursora de deshumanización. Estas cuestiones no pertenecen solo a las llamadas Victimología radical, crítica y verde, sino, en general, a toda una Victimología global propia del siglo XXI, donde se pueden trazar las características y efectos de dicha deshumanización en las víctimas de un mundo “glocalizado” (Silva y Pérez, 2020). De esta forma, se puede partir de una visión más amplia que las concepciones al uso de la noción de “víctima” con el objetivo de poder concebir formas de victimización relacionadas con la victimización secundaria en la sociedad (específicamente en casos de terrorismo), los medios y el sistema penal, el racismo institucional, la violencia policial, la guerra, la violencia estatal, medioambiental, corporativa, etcétera.
Muchos de los textos recogidos en este trabajo se refieren a la distancia social entre diversos agentes y víctimas respecto del desequilibrio en el que se encuentran éstas por haber sufrido un suceso traumático y, en su caso, por pertenecer a minorías o colectivos discriminados o excluidos en la sociedad. Esta idea de distancia social, tan manida hoy en relación con la pandemia, se relaciona con otro concepto, también de uso extendido aunque sin demasiada precisión en la actualidad. Se trata del concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad social abarca aspectos que van más allá de las teorías de la elección racional o de la oportunidad, para acercarse al paradigma de las Victimologías crítica y radical, centrada en aspectos estructurales (culturales, sociales, económicos y/o políticos). Así, en relación con los aspectos culturales, Fattah se refiere a las víctimas “apropiadas” o cuya victimización se promueve o no se condena por la cultura mayoritaria. También alude a la concepción, por parte de algunos grupos sociales, de víctimas “desechables o sin valor”, resultando un reto aportar reflexiones sobre su propia emancipación (Quintana, 2020; Franco, 2016; Evans y Reid, 2016).
En la actualidad se pueden observar críticas al empleo abusivo y paternalista, normativo y social, del término “vulnerabilidad”. En la Directiva 2012/29/UE sobre derechos de las víctimas de delitos, la vulnerabilidad se entiende como “exposición a un riesgo de lesión particularmente elevado” (considerando 38), lo cual acarrea una “necesidad de protección especial” (detallada en su capítulo IV). El concepto de vulnerabilidad abarca los riesgos que puedan producirse dentro de los procesos de victimización secundaria o reiterada, así como de intimidación o represalias. Aunque la Directiva ofrece ejemplos de criterios de calificación de vulnerabilidad, así, en razón del tipo de delito, de las relaciones víctima-infractor o de las características sociodemográficas de la víctima, se trata como un concepto abierto, interpretable y modificable a lo largo del proceso penal (art. 22.7).
En el considerando 38 de la Directiva se pone como ejemplo las personas “sometidas a una violencia reiterada en las relaciones personales, las víctimas de violencia de género o las que son víctimas de otro tipo de delitos en un Estado miembro del cual no son nacionales o residentes”. En el art. 22. 2 se alude al criterio de “las circunstancias del delito”. En el apartado 3 de dicho artículo se dice: “En el contexto de la evaluación individual, se prestará especial atención a las víctimas que hayan sufrido un daño considerable debido a la gravedad del delito; las víctimas afectadas por un delito motivado por prejuicios o por motivos de discriminación, relacionado en particular con sus características personales, y las víctimas cuya relación con el infractor o su dependencia del mismo las haga especialmente vulnerables. A este respecto, serán objeto de debida consideración las víctimas de terrorismo, delincuencia organizada, trata de personas, violencia de género, violencia en las relaciones personales, violencia o explotación sexual y delitos por motivos de odio, así como las víctimas con discapacidad” (véanse los considerandos 55-58). Por su parte, los menores víctimas, sin necesidad de evaluación individualizada, se consideran siempre víctimas con necesidad de especial protección, con la precisión de que la evaluación individualizada se requiere a efectos de determinar las medidas a adoptar (art. 1.2; 22.4)5.